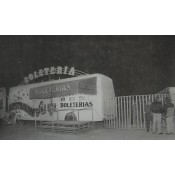Bataller Contenidos
La cena de los jueves - Libro de Juan Carlos Bataller
LA CENA DE LOS JUEVES
La cena de los jueves
Los jueves son días de cenas. Son muchos los que destinan un día a la semana
para salir a comer con amigos. Para nosotros es el jueves.
Este tipo de salidas ya no es un patrimonio de los hombres. Cada vez hay más mujeres compartiendo entre amigas una cena semanal.
Una oportunidad de “acortar” la semana laboral.
Y un excelente motivo para recuperar las tertulias, aquellas reuniones informales y periódicas, de gente interesada
en debatir, informarse o compartir
ideas y opiniones.
Esta versión moderna de la tertulia nos trae reminiscencia de aquella costumbre de origen español que se mantuvo arraigada hasta mediados del siglo XX en países como el nuestro.
Los habitúes a la tertulia son los denominados tertulianos o contertulios. Y los temas pueden abarcar desde lo humano a lo divino.
En esta era de las comunicaciones que nos tiene tan incomunicados, cambiar los “talk shows” de los medios por la tertulia frente a un buen asado de tira con papas fritas, puede ser un excelente y recomendable ejercicio.
Más hoy, cuando los argentinos estamos obsesionados por temas que nos dividen, nos enfrentan o nos preocupan en de‑ masía.
Alguien preguntará: ¿por qué los hombres arman sus grupos con hombres y las mujeres con mujeres?
La pregunta, una vez planteada, me la formulé una y mil veces. Incluso consulté con amigos de ambos sexos: ¿Por qué en nuestras cenas de los jueves no hay mujeres?
Mi amigo Rolando dio su opinión:
—Los sábados y algún viernes salgo con mi mujer y parejas amigas. Pero los jueves son para los amigos.
—Podríamos invitar amigas...
—En ese caso nos echarían de casa‑, dijo Rolando.
Sergio, que no cree en la amistad entre hombres y mujeres, arriesgó más.
—Los hombres salimos con hombres para hablar de mujeres. Y las mujeres cuando salen entre ellas, hablan de hombres. ¡Qué querés que te diga! A mi me interesan mucho más los labios de la Angelina Jolie que los de Brad Pitt. Y a ella le pasará al revés.
Consulté a una amiga, quien intentó una explicación.
—La sociedad está cambiando. Estamos en tránsito hacia algo distinto. Vamos de una sociedad donde la célula básica era la familia a otra donde el centro es el individuo. Las salidas de hombres o mujeres solos tal vez sea un síntoma de ese cambio e indique que los integrantes de la pareja quieren rescatar sus espacios individuales.
Otra amiga, más feminista ella, expuso su punto de vista: —¿Hace cuántos años que la mujer comenzó a salir a cenar con amigas? ¿Diez años? ¿Veinte? Los hombres siempre salieron a comer con amigos mientras la mujer quedaba en la casa. Para ustedes nada cambió. Lo nuevo es que también salgan mujeres solas.
Pero las cenas de los jueves son algo más que encuentros de machos adictos a embriagarse hablando de tonterías.
Por más que haya toda una avanzada tendiente a que el ser humano sea un animal sedentario, ocupante de un sillón y simple receptor de lo que le llega a través de la televisión o Internet, estoy convencido que no podrán doblegar su vocación dialoguista.
A través del diálogo el hombre se descubre y descubre los secretos de la humanidad.
Quien imagine a un investigador, a un periodista o un escritor en la asepsia de un laboratorio, se equivoca.
Ningún laboratorio brindará la sabiduría que proporciona un grupo de amigos que reúna distintas profesiones, distintas experiencias de vida, diversas edades.
Pero atención. Para que realmente funcione esta receta para adquirir sabiduría, es indispensable agregar una buena comida compartida, varios vinos, cierto desparpajo, una extraña vocación por estrenar ideas y una pizca de alma atorrante.
De tamaña mezcla sólo puede surgir una atalaya desde donde mirar la vida con todas sus facetas, sus matices, su color.
En esa atalaya, reina la palabra.
La palabra es lo que diferencia al hombre de los animales. Las palabras nacieron para ser escuchadas.
En el principio existió el fonos, ‘el sonido’ y del fonos salió el logos, ‘el concepto’.
En nuestra sociedad se suele considerar culto a aquel que está embebido en los libros, en la cultura impresa, y no tanto, a quien percibe y concibe la realidad mediante el diálogo.
No olvidemos nunca que la imprenta es un invento moderno y que hasta su aparición la cultura escrita estaba relegada en los claustros de las abadías, mientras que la herencia oral es casi consustancial al ser humano.
Las tertulias o estas simples cenas de los jueves recuperan la tradición oral, recogen el legado del primer cronista de las cavernas, es hija de los juglares que recorrían los caminos para narrar las gestas, relatar los sucesos, dar cuenta de los nuevos hallazgos de las ciencias y las artes de su tiempo.
Tratamos que lo cotidiano no nos introduzca en laberintos sin salidas en los que la política o la religión transforme el diálogo en simples rencillas.
Entonces, una simple pregunta puede ser el puntapié inicial. Por ejemplo:
—Oiga... ¿no les aburre hablar siempre de los mismos temas? —¿Y de qué querés que hablemos?, ‑escuché decir a Sergio. —Te largo uno... Si hoy les dijeran; te quedan exactamente quince días de vida... ¿Cómo invertirían ese tiempo?
Al principio las respuestas fueron en tono jocoso. Del estilo de:
—Seguro que no lo
gastaría en una mesa como ésta hablando de los temas que siempre hablamos.
—Volvería a fumar.
—Sacaría un
crédito de 50 mil pesos y me iría de farra.
—Yo invertiría los 50 mil pesos en la Graciela Alfano.
Pero pasado ese primer momento jocoso, alguien comenzó a hablar en serio.
—Yo haría un viaje con mi mujer y mis hijos, tratando de pasar el mayor tiempo posible juntos—, dijo Pepe.
—Pero... ¿les dirías a ellos que te quedan quince días de vida?—, le preguntó Miguel.
‑No, porque en ese caso el viaje sería un velorio.
—Y si no les decís... ¿qué te hace suponer que tu vida sería diferente a la de todos los días? Los chicos querrían hacer su vida, tu mujer te haría los mismos planteamientos que te hace habitualmente...
—Sí no se los decís sería como las últimas vacaciones que las pasaste discutiendo con los chicos porque volvían de los boliches al amanecer...—, opinó Carlos, médico de profesión y cuentista por vocación...
De pronto uno de los amigos –creo que fue Rolando‑, encontró una alternativa diferente al tema.
—Si yo pudiera elegir qué hacer en esos quince días, al menos cinco quisiera utilizarlos en charlar con mi viejo que murió hace diez años.
—Ah... si pudiéramos volver atrás yo también opto por volver a estar aunque sea unas horas con mis padres—, dijo otro amigo.
—En ese caso más que conocer lugares nuevos yo optaría por volver a vivir los momentos que fueron más importantes en mi vida.
—¿Por ejemplo?
—El día que me sentí realmente enamorado, recuerdo que me parecía flotar en una nube y que todo era más bello, los colores eran más intensos, la gente sonreía...
—Es cierto. La emoción del primer beso enamorado es inolvidable, como lo es también el día del casamiento, la primera vez que tuvimos sexo, nuestro viaje bautismal en un avión... —Hablando de emociones... ¿Se imaginan volver a vivir el día del nacimiento del primer hijo...?
—A mi me encantaría volver a vivir un día que vino River a San Juan y mi abuelo me llevó a la cancha. Ese día para mí fue mágico...
—Uno con los años se olvida pero la emoción del primer auto, o cuando nos entregaron nuestra primera casa... también fue‑ ron únicas.
Así siguió la charla por largo rato.
Los Kirchner, el agro, el Cleto, los cambios ministeriales, los discursos políticos, la inflación, la inseguridad, el horario de los boliches... todo había desaparecido.
La carne se enfriaba en los platos y los amigos, transformados en contertulios, estábamos hablando de un tema mucho más importante: cómo quisiéramos vivir nuestros últimos quince días.
Alguien dijo:
—Nunca hablamos de estos temas... De nuestros recuerdos, de nuestras emociones, de lo que realmente nos importa. Otro amigo puso la nota filosófica:
—Es que en las cosas simples está lo que realmente nos importa. Y las cosas simples no son noticia...
—¿Te parece?
—Y... fijate de lo que hablan los grandes medios... Las noticias pasan por la política, los chismes sobre estrellitas, la cola de las modelos o el deporte...
Uno de los amigos de pronto hizo la pregunta:
—¿Vos escribirías de
temas como estos? ¿Alguien los leería? ¿A alguien le importarían?
Esa noche, sin saberlo, surgió el contenido de este libro. Temas que hacen a nuestra vida diaria y a los dilemas del hombre moderno.
Lo importante es el nombre
De pronto nos salen parientes en todas partes. —¿Le cuido el auto,
tío? —¿La atendieron, madre? —¿Va a llevar mandarinas, abuelo?
—¿Cómo andas, hermano?
—¡Cuidate, viejito!
También surgen subalternos. —¿Le lustro, jefe?
O admiradores.
—¡Qué hacés, campeón!
A todos ellos mi padre les respondía:
—Juan, me llamo Juan. Y
si no quiere llamarme por mi nombre, dígame señor.
Tal vez sea una moda. O sólo
producto de la ignorancia.
Pero realmente resulta molesto cuando un vendedor, un mozo, o cualquier desconocido, nos dice madre, tío o abuelo. Digámoslo claramente: yo soy abuelo de mis nietos, tío de mis sobrinos, padre de mis hijos, no tengo el cargo de jefe y nunca salí campeón a nada.
Esto es tan absurdo como cuando alguien me presenta diciendo:
—El papá de Mariano. (o el papá de cualquiera de mis hijos) Tan absurdo como cuando presentan a Mariano diciendo: —El hijo de Juan Carlos.
Es hora que entendamos y se lo hagamos entender a los más lentos, que cada uno de nosotros tiene nombres y apellidos. Y que lo lógico, si queremos hacer referencia al parentesco, es que digamos “te presento a Juan Carlos, que es papá de Mariano” o a “Mariano, que es hijo de Juan Carlos”.
Muchos de estos absurdos nacen del mal periodismo. Uno lee o
escucha:
—Los abuelos del Hogar de Ancianos....
También podemos leer:
—Los abuelos que van a
cobrar sus jubilaciones...
¡Ignorantes!
En el Hogar de ancianos se alojan ancianos no abuelos. Algunos tendrán nietos pero ese no es el requisito para vivir allí.
Y los que cobran la jubilación son jubilados no abuelos. A nadie le dan una jubilación por ser abuelo.
—Es más cariñoso decirles así—, me dijo una colega. No, mi amiga, es simplemente ignorancia.
Otra “moda” de
cierto periodismo es clasificar por edades a las personas.
—Un joven de 39 años fue atacado por una patota—, dicen las crónicas policiales.
—Un anciano de 68 años fue atropellado—, agregan otras. Para ese tipo de periodistas, una persona de 39 años es “un joven” y una persona de 68 años es “un anciano”.
¡Han hecho desaparecer a los adultos!
Casi se pasa sin intervalo de la juventud a la ancianidad. En estas elecciones escuchaba a un político decir:
—Nosotros los jóvenes...
Y el “joven político” tenía ya 42 años.
Ni siquiera pensó que Del Carril fue gobernador con 24 años, que Anacleto Gil asumió con 28, que Federico Cantoni lo hizo con 33 y que Américo García y Jorge Escobar tenían 38 años cuando llegaron a la gobernación.
Tampoco piensan que Buenaventura Luna murió con 49 años tras dejar una gran obra o que Mariano Moreno falleció con 32 tras haber integrado la primera junta patria.
Por el contrario, Konrad Adenauer fue canciller de Alemania con 86 años y
Nelson Mandela fue el primer presidente negro elegido
democráticamente en Sudáfrica, a los 76 años.
Le pregunto a una psicóloga porqué
hay gente que no puede mencionar a
una persona sin agregarle un calificativo por la edad.
—Es muy sencillo, en el inconciente, le temen a la muerte. Esto es común en gente que se acerca a los 40 años.
—¡No diga!
—Por eso, ese tipo de personas habla de jóvenes de 40 años, como si se tratara de bebé de pechos y no de hombres hechos y derechos que ya llevan 15 o 20 años de recibidos, son casados, tienen hijos y algunos hasta pronto serán abuelos.
—¿Y por qué llaman ancianos, sexagenarios o sencillamente viejos a quienes pasan los 60?
—Lo hacen como una forma de marcar diferencia con ellos. Es como decir, “yo soy joven y no me voy a morir”.
Si nuestra amiga psicóloga tiene razón, el periodismo está superpoblado de temerosos a la muerte.
En los últimos años, se está tratando de imponer el “don” como título casi de nobleza.
Antes se le decía “don Pedro” o “don Luis” a cualquier persona mayor, como tratamiento de respeto.
Por ahí alguno decía en la calle, “¡oiga, don!”, no como respeto sino porque no le conocía el nombre.
En la mafia, en cambio, el título de “don” está reservado a los jefes de familia, los “cappomafia”. Por eso cada familia tiene un solo “don”, el “don”.
¿Será de ahí que ahora en San Juan tenemos cuatro o cinco “dones” a los que el periodismo no puede mencionar sin agregarle la palabra “don”?
A toda esta pléyade se agregan los que adosan a su nombre el título académico que utilizan. Muchas veces se trata de títulos usurpados pues no se corresponde con el que obtuvieron en la universidad.
Llaman por teléfono y dicen “habla el doctor Pedro Esquivel”, “habla la magíster Laura Reales”.
La gente verdaderamente famosa o importante, nunca dice los títulos que posee.
¿Se imagina escuchar que “habla el doctor Obama”, o “el doc‑ tor Che Guevara”?
Sonaría absurdo.
Sin embargo, en esta modesta ciudad nuestra, hay gente que quiere marcar la cancha invocando un título que en realidad lo habilita para desarrollar una profesión
o trabajo pero no para diferenciarse socialmente.
Lo importante, mis amigos, es nombrar a cada uno por su nombre.
Es una forma de decirle
—Ya sé quién sos, me da gusto conocerte.
Últimamente estamos avanzando en la materia.
Uno llama a una empresa y escucha:
—Buenos días, usted se ha comunicado con Televisora del Sur, habla Daniela.
O va a la carnicería y el carnicero tiene el nombre en el guarda‑ polvo, como lo tiene el mozo en su uniforme o mis nietos en el delantal con el que van al jardín de infantes.
A partir de ese momento, lo correcto es llamar a cada uno por su nombre, sepultando definitivamente el pretencioso “don” o los “padre”, “madre”, “abuelo” o “tio” que suenan patéticos. Y dejemos de lado la utilización de los Dr. Mgter, Lic, Ing. Tec. que en el trato familiar suenan tan aristocráticamente ridículos
como patéticos son los que califican a la gente por sus particula‑ res visiones de la juventud o la
vejez.
El desarraigo de hoy
Aquel jueves hablábamos del origen de nuestros abuelos. Es increíble advertir la variedad de orígenes que puede reconocer un grupo de diez personas.
Libaneses, valencianos, sicilianos, andaluces, bolivianos, judío ruso, calabreses...
Siempre sentí curiosidad por conocer las historias de quienes emigraron.
Inquirir sobre miedos y expectativas, sobre dolores y alegrías, sobre llegadas y partidas.
Mis cuatro abuelos conocieron una palabra que a veces suena atroz: desarraigo.
Ellos, como tantos otros, vinieron a la Argentina cuando des‑ puntaba el siglo.
Atrás, muy lejos, quedaban la niñez y la primera juventud.
Y aunque acá encontraron una patria que hicieron suya, estoy con‑ vencido que guardaron en sus
pupilas algún asomo de melancolía.
El desarraigo es una combinación de sentimientos encontrados. Es una mezcla de angustias y esperanzas.
El ser humano, mis amigos, es un animal de pertenencias. Necesita estar, integrarse, pertenecer.
Su esencia se conforma a través de sus sentidos.
Por eso sólo se alza íntegramente sobre sus pies cuando se impregna con sabores, olores, paisajes, idiomas y códigos que por origen o adopción, considera propios.
Mis abuelos
murieron antes que el bichito de la curiosidad por conocer sus historias se me metiera en el alma.
Hoy lo analizo a la distancia y advierto que ellos se reconstruyeron a si mismos. Pero a su vez, utilizaron gran parte de lo que traían en sus baúles.
Claro, eran otros tiempos.
El mundo no estaba globalizado.
Y cada casa, cada familia, era un pequeño mundo con sus co‑ midas, su música, sus costumbres. No siempre coincidentes con los del país que los albergaba.
Mi padre contaba que él nació en la Argentina pero hasta los ocho años, cuando fue
a la escuela, sólo hablaba valenciano. Y que el pastisé, los buñuelos, el arroz
caldoso, la fideuá, la paella, la horchata y
el ali oli que se comía a menudo en su casa, eran absoluta‑ mente desconocidos por sus
compañeros italianos o libaneses.
Hoy, todo cambió.
Gran parte de la humanidad –no toda‑ ha pasado a ser lo que se llaman “ciudadanos planetarios”.
En cualquier rincón del planeta se conoce la pizza, los spaghetti, las hamburguesas, la coca cola, las papa fritas...
En casi todo el mundo andamos en autos, vestimos ropas, nos afeitamos, compramos computadoras, utilizamos celulares, cá‑ maras de foto y relojes y hasta nos
lavamos los dientes con pas‑ tas de las mismas marcas.
Hablar de desarraigo en un mundo donde las conexiones telefónica son instantáneas, donde a través de la computadora podemos no sólo hablar sino también vernos con nuestros interlocutores,
donde vemos en directo los mismos espectáculos y el satélite
trae a nuestras casas el programa que está emitiendo la
televisión de España, Venezuela, Alemania o Japón, parece una incongruencia.
Sin embargo, nunca hubo tanta gente que sufre de desarraigo. Porque el desarraigo es un sentimiento de no‑identificación con la sociedad en la que vivimos. Y una añoranza por aquella en la que nos sentíamos integrados.
Para decirlo con otras palabras: todo se reduce a una cuestión casi personal, casi social, propio del círculo que nos rodea.
La micro
sociedad que se crea a nuestro alrededor es lo que de‑ termina nuestra vida; es lo que
condiciona la forma en que percibimos la
realidad y en cómo la asumimos.
En el mundo moderno, mis amigos, hay distintas formas de desarraigo.
Mucho se habla del desarraigo de los exiliados.
Pero si miramos bien a nuestro lado también hay grupos de personas que sufren este sentimiento sin ser exiliados.
El sentimiento
de soledad en el viejo que debe vivir en
un geriátrico es un ejemplo de desarraigo.
La pérdida de trabajo o de
oportunidades por adultos que no pueden
adaptarse a las nuevas tecnologías es otro ejemplo.
Los cambios tan rápido en hábitos y costumbres nos hacen sentir ajenos a la sociedad que nos cobija.
Los ojitos de los hijos de padres
separados que volvieron a re‑ hacer su vida también hablan de desarraigo –no siempre pero si a veces‑ cuando descubren que ahora tienen
dos familias pero a ninguna la sienten como
aquella original.
Es cierto. Todos hemos sufrido o
vamos a sufrir algún tipo de desarraigo.
Lo triste es que el desarraigo de esta modernidad es mucho más brutal que aquel que vivieron nuestros abuelos inmigrantes. Porque aquellos abuelos tenían la capacidad de reconstruirse, venían con un proyecto, sabían qué perdían y qué ganaban. Vivían en un mundo donde las cosas estaban hechas para que durasen, en sociedades con vocación hacia lo permanente.
Los desarraigos
de hoy no nacen de lejanías. Nacen de la
transitoriedad.
Las relaciones son frágiles, las ideas son coyunturales, las cosas no perduran, y los trabajos y las organizaciones son inestables. La inocencia de la niñez, la permanencia integrada en el hogar paterno, los matrimonios, los trabajos, los conocimientos, todo es más breve.
Este estilo de vida abreviado, origina un sentimiento colectivo de
desarraigo porque se vive sobre una base vacilante donde las relaciones del hombre con todas las cosas son cada vez más corta.
Y es entonces cuando extrañamos aquellos tiempos cuando siendo niños nos sentíamos seguros en las rodillas del abuelo, sabíamos que nuestra madre estaría esperándonos con la leche al regresar de
la escuela y pensábamos que el futuro pasaba por nuestra libreta de ahorro.
La historia de Tito
Los amigos de la cena de los jueves nos despedíamos en la puerta del
restaurante. Si no hace frío, las despedidas suelen ser largas pues los temas de conversación a veces continúan “de parados”. Aquella noche había
una presencia molesta.
–No tengo plata,
dejá de molestar–, escuché que decía Mario. El hombre, sucio,
con el pelo largo y despeinado, seguía a nuestro lado, como si
nada hubiera escuchado.
Uno a uno se fueron marchando los contertulios. Estaba por subir al auto cuando siento una voz:
–¿Puedo hablar
con vos un minuto, Juan Carlos?
Era el hombre sucio y de pelo largo y despeinado.
No fue el trato familiar lo que me llamó la atención.
La televisión hace que mucha gente nos sienta parte de la familia a los que allí trabajamos.
No me molesta, al contrario.
Fue la mirada y algunos gestos los que me parecieron conocidos aunque lejanos, imprecisos...
–Sí, ¿qué pasa?
–¿Me podés dar diez pesos?
Sentí el olor, una mezcla de suciedad rancia y alcohol. Al hombre le faltaban algunos dientes.
De pronto el cerebro coincidió con la imagen.
–Decime... ¿vos no estudiaste Ingeniería...?
El hombre bajó la mirada.
–Eso fue hace mucho...
–¡Vos sos el Tito!
Era el Tito.
El cerebro humano no sólo es el instrumento más funcional y organizado que exista, sino que también es el más complejo. Está compuesto por unos cien mil millones de células nerviosas llamadas neuronas y un número mucho mayor de otras células llamadas gliales. Las neuronas son células especializa‑ das en la recepción y transmisión de
información. Por lo general son sumamente pequeñas. Unas treinta mil de
ellas caben en la cabeza de un alfiler. Cada una de estas neuronas está conectada a cientos o incluso miles de otras neuronas, formando redes extremadamente complejas. De estas conexiones depende
nuestra memoria, el habla, el aprendizaje de nuevas
habilidades, el pensamiento, los movimientos conscientes y en
fin, todo el funcionamiento de nuestra mente. Estas conexiones
se conocen como sinapsis y se desarrollan y modifican a lo
largo de la vida de acuerdo al aprendizaje y a las experiencias
de la persona. La cantidad total de sinapsis en el cerebro no
se conoce pero es un número casi inimaginablemente elevado.
En ese momento mis neuronas debían estar estableciendo enlaces a una velocidad increíble. Una de esas neuronas segura‑ mente ordenó que hablara y me escuché
decir:
–¿Qué te pasó, Tito?
Otra neurona me trajo la voz de Tito.
–Es la vida, hermano.
Una tercera neurona buscaba en los archivos de la memoria y traía hacía mi a aquel muchachito estudioso, un poco miope, tímido pero muy responsable, hijo único de un panadero y su mujer, ambos españoles.
–Vení, Tito, vamos al café de la esquina.
–No quiero molestarte. Si podés dame diez pesos y ya está... –Yo te doy cien pesos pero vos me asegurás que no es para tomar...
–Juan Carlos, a vos no te puedo mentir.
Y se iba el Tito, sin los 10 pesos y con las miles de preguntas que había dejado en mi cerebro.
Diez minutos más tarde estábamos en el café. Lo había convencido. Y Tito me contaba su vida.
–¿Vos llegaste a recibirte?
–No dejé en cuarto año, cuando murió mi padre. Me casé con 23 años y entré a trabajar en una empresa de la que llegué a ser gerente.
–Estamos hablando de 30 años atrás...
–Más o menos. Con Nancy, mi mujer, tuvimos cuatro hijos. Ella era mendocina y había venido a San Juan como empleada de esa empresa. No fue fácil mi vida pero no me podía quejar. En 20 años de casados pudimos tener nuestra casa, compramos un auto, mandábamos los chicos a un colegio privado.
–¿Y qué te pasó?
–Todo comenzó con la crisis del 2.000.
–¿Tanto daño te hizo?
–La gente no sabe lo que es pasar los 45 y descubrir que tu empresa levantó la sucursal, que nadie te da trabajo, que tu mujer también quedó en la calle, que tenés cuatro chicos de 8, 10, 12 y 16 años...
–No es fácil...
–Al principio pensamos que todo sería pasajero. Nancy comenzó a hacer artesanías con una amiga, intentando arrimar unos pesos. Pero eran monedas... Yo mientras tanto, recurría a conocidos, viejos clientes, amigos de otros tiempos que, pensaba, podían conseguirme algún laburo.
–¿Y...?
–Nada. Cuando sos gerente de una empresa te llueven las propuestas. No las creas. Cuando estás en la mala nadie se acuerda de vos...
–¿Qué hiciste?
–Descubrí que era mucho más difícil desvestirte que vestirte. Cuando advertimos que la crisis era grande y que no sería fácil conseguir trabajo, comenzamos a desprendernos de cosas. Las boletas se acumulaban y pensamos que lo primero era comer. Luego, el colegio de los chicos.... Pero la vida en el mundo mo‑ derno es muy difícil... No todo es comer o educar...
–Es así.
–Las boletas se acumulan muy rápido y hoy tenés 48 horas para pagar la luz o te la cortan. Mañana, le toca al gas, pasado la cuota del club, después la televisión por cable, o la cuota de la
computadora de los chicos, o el impuesto inmobiliario, o la factura del teléfono, o la tasa municipal. Al día siguiente descubrís que te
has quedado sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin vacaciones pagas, sin aguinaldo, sin sueldo... Y que vos ni si‑ quiera cobraste una indemnización porque la empresa
donde trabajabas quebró...
Tito daba vueltas a la cuchara sin probar el café. No me quiso aceptar un sándwich.
–Se me ha cerrado el estómago–, me dijo.
Siguió con su relato:
–Puse en venta el auto. Al principio pedí lo que realmente valía. Imposible, nadie compra en tiempos de crisis. Terminé vendiéndolo por la tercera parte de su valor. Pero eso nos permitió tirar un poco más, pagar la luz y el gas. Ya nos habíamos quedado sin televisión por cable y sin teléfono, habíamos dejado de ir al club.
–¿Ningún trabajo conseguías?
–Hermano, no era sólo una cuestión de status o de dinero. La caída de un ser humano es en todos los órdenes. Cuando un hombre no trae lo indispensable a una casa va perdiendo hasta el respeto de su mujer y sus hijos, dejás de bañarte y afeitarte todos los días, comenzas a evadirte con el alcohol... Ya es muy difícil volver atrás, nadie te dará trabajo.
–¿Y tu mujer qué hacía?
–Ella estaba en tratamiento por los nervios. Discutíamos por todo. Hoy era porque no podía comprarle el Xanax que le permitiera dormir y mañana porque yo me tomaba una botella de vino. Llegó un momento que no teníamos qué vender. El televisor, la licuadora, la lámpara de pie, todo era comida para un par de días. Nancy pasó los chicos a una escuela pública, ahorraba en todo, caminábamos porque no había dinero para el co‑ lectivo, ni soñar con ropa nueva. Pero insisto, en este mundo moderno todo se paga, todo viene hecho. Hasta en las confiterías ponen carteles que dicen que el baño sólo lo pueden usar los clientes... Y cuando has sido un tipo con cierto nivel de vida es inmenso el dolor de caer tan bajo, de mandar a tus hijos a un comedor infantil, de ver el asco que produces en la gente que te presta unos pesos, porque al principio pedía prestado. Después me acostumbré a mendigar...
–¿Y la casa?
–La casa estaba embargada por deudas con financieras. Al final se la quedaron unos abogados... Un día, el más triste de mi vida, Nancy me dijo que se iba con mis hijos. Que se iba a Mendoza, donde vivía su familia. Que no quería saber más nada conmigo. Fue después de una gran pelea en la que..., bueno, sobraron golpes.
–¿Cuánto tiempo pasó desde que perdiste tu trabajo hasta que te dejó Nancy...?
–Seis años. Fue todo muy rápido.
–¿Volviste a encontrarte con Nancy y los chicos?
–No, nunca. Ellos no lo intentaron, quizás por sentir vergüenza de mi. Y yo por lo mismo, por sentir vergüenza de mi. Espero que les haya ido bien.
–¿Dónde estás viviendo...?
–Por ahí...
Tito quedó en silencio, la mirada perdida, como si estuviera transitando otros tiempos.
Le di los cien pesos que le parecieron mucho y le pedí que me buscara al día siguiente por el diario.
–Alguna solución vamos a encontrar–, le dije.
Me miró y sólo dijo:
–Se ha hecho muy tarde. Chau y gracias.
Nunca fue al diario. No lo volví a ver. Nadie lo recordaba ni sabía donde ubicarlo.
Tres meses después vi su nombre en la sección policiales. El título de la información decía: Pelea entre linyeras. Y la bajada agregaba: un hombre mató a otro luego de una discusión en la piecita del baldío donde vivían.
Cacho, el aventurero
No se volvió loco de repente. Siempre lo fue. Y
siempre lo será. Pero... ¿qué es la locura? Una vez le pregunté al Cacho si era conciente que
la gente podría considerarlo raro o
loco. Y él me contestó:
–Claro que lo sé. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Manejo otros códigos. Para el común de la gente, un hombre de 40 que es espontáneo, no ha madurado. ¿Tengo que perder la espontaneidad para ser maduro? Yo escucho a la gente que dice: “pobre, no maduró, siempre va a ser un inmaduro”. Pero leo a los filósofos y dicen que el hombre envejece pero no madura...
Digámoslo de una buena vez.
Cacho pasó los 60. Y no está loco. Es un loco lindo, que es otra cosa.
Cacho es médico y a veces, sólo a veces, se agrega a la cena de los jueves. Pero él no cena. Sólo come algunas nueces mientras nosotros le damos sin complejos a las achuras, los chorizos y la bondiola de cerdo.
Para Cacho la comida no existe. O existe sólo una única y aburridísima comida que incluye una cabeza de ajo, un puñado de arroz, nueces y algunas verduras que cada día, inexorable‑ mente, sale a comprar.
–¿Por qué no hacés las compras una vez por semana? Te ahorraría tiempo...
–¿Y para qué quiero ahorrar tiempo? ¿Qué hago con el tiempo después que ahorre una buena cantidad? ¿Lo vendo?
–Bueno, pero
salir de compras cada vez que deseas comer...
–El hombre en sus orígenes fue cazador recolector. Cada día salía a buscar su comida. Yo hago lo mismo. Entre otras cosas, eso me obliga a caminar 40 cuadras.
La lógica de los no cuerdos a veces desarma.
Las caminatas de Cacho son especiales. Cuando camina por la ciudad no escucha a nadie. Sólo camina. Y lo hace todos los días, aunque su impecable Fiat 600 modelo 1.965 pase semanas sin salir del garaje de su casa.
Cacho tuvo mil oficios.
Fue monaguillo en Don Bosco hasta que un día el cura inició una investigación porque notaba que le faltaban ostias.
–No investigue más, padre. Me las como yo.
–¿Y por qué lo hacés?
–Lo hago cuando
tengo hambre.
Ese día –estaba
en cuarto grado– lo echaron del Colegio. La res‑ puesta
no entró en la lógica del cura.
No sería de la única escuela de la que lo iban a echar. Sólo en la primaria pasó por tres escuelas y fue echado dos veces. Luego, en la secundaria, lo echarían de la Industrial y lo suspenderían por dos años por romperle a palos la estanciera a un profesor que no le cumplió un pacto.
¡Qué país raro el nuestro! Se ocupa de los “normales” y de los débiles. Nunca de los que superan la media. A eso los trata con psicofármacos y los denomina “niños con síndrome de atención dispersa”..
Al final, no pudieron impedir que Cacho se recibiera de técnico. Y tampoco que festejara su título recolectando mil kilos de alimentos entre sus compañeros, los que repartió en las villas mi‑ serias.
Pero estamos hablando de los mil oficios de Cacho.
Cacho nació aventurero. Hijo de un respetable escribano, de nivel social y económico importante, soñaba con ser médico. Y mientras soñaba, jugaba a ser libre.
Vendió helados en las calles de Córdoba y caramelos de Bona‑ fide en Mendoza. Enceró pisos de parquet en Buenos Aires. Lavó platos en Frankfurt, fue ayudante de mozo en Miami Beach, descargador de camiones en Madrid. Escribió cartas de amor por encargo y fue astrólogo, quiromántico y aguatero en un prostíbulo de la Guayana francesa. Lavó y lustró coches en la Plaza 25 de Mayo de San Juan, fue sereno de una bodega y limpió pisos en un autoservicio.
Si aparece en estos relatos fue porque al conocer su vida me hice una pregunta.
–¿Sale barato ser loco lindo, raro o simplemente loquito? Vamos a la historia.
Comienzo contándole que nuestra relación no es de hoy. Lo conocí a Guillermo Flores, el “Cacho”, cuando ambos éramos estudiantes de la escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Era raro el Cacho. Pero simpático. Y buen amigo.
La vida te lleva por distintos caminos. Y aquellos dos chicos se encontraban cada tanto en alguna calle, se saludaban con afecto o intercambiaban algunas palabras. Por ejemplo, Cacho decía: —Vos tenés que ser acuariano...
—Te equivocaste, soy capricorniano.
—¿De qué día?
—Del 20 de enero....
—Ah, entonces son más acuariano que capricorniano...
El seguía caminando con una risotada. Y yo continuaba con mi camino a la redacción.
Un día vino a nuestras cenas y durante dos horas no voló una mosca pues el Cacho contó su vida de estudiante.
Otra noche se hizo la madrugada escuchándolo hablar de su vida de aventurero.
Veamos si puedo recordar parte de esa charla.
—¿Cómo hiciste tu primer viaje?
—A dedo. ¿De qué otra forma podía hacerlo? Me fui con cien pesos. Llegué a México.
—¿Tuviste problema en alguna parte?
—En Nicaragua, estaba Somoza, en el 69 y me echaron. No tuve problemas, pero me dieron 48 horas para salir del país. Me fui al puerto y me subí en una lancha torpedera, que me dejó en El Salvador y seguí viaje.
—Cuánto tiempo estuviste viajando...
—Dos meses, de vuelta me vine en avión. Después mi viejo me regaló una motito, una 48, que la compré en Yacamar que es‑ taba en Laprida y Jujuy. Valía 3000 pesos, la compramos en cuotas. Y después se funde Yacamar, así que la moto no se pagó nunca. Le hice los papeles y me fui justo para la época del cordobazo, pasé un mes allí y después, me fui hasta Paraguay. 4.500 kilómetros, salí en el invierno desde acá, llegué a Paraguay y me volví, esto está documentado por el diario Los Principios de Córdoba, que me hizo un reportaje.
—¿Y después?
—Cuando me fui de Córdoba, hago el segundo viaje en la 48 rumbo a la Guayana Francesa. Yo tenía una Ford A 31 que la es‑ taba arreglando para irme a la Guayana. Me había inspirado
en la novela de Papillón y quería investigar el presidio, si fue verdad o no. Pero cuando iba a partir se vino una suba de la nafta y entonces dije me voy en la motito 48. Vendí la Ford que tenía un motor V8, agarré la 48 que ya la había llevado a Para‑ guay, es decir tenía antecedentes de resistencia.
—¿Qué marca era la moto?
—Una Mival 48, tres marchas al volante, 48 cc., con un tanque de combustible de un litro y 3/4. Con ese tanque da 60 kilómetros. Yo llevaba atrás un bidón de 5 litros con mezcla y dije me voy para Guayana. Empecé a subir hasta que llegué a La Paz. —Parece increíble...
—Todos estaban admirados. Me decían cómo ha llegado con esta moto hasta acá. Pero llegué a Perú y ahí comenzó otra historia.
—¿Otra historia?
—Yo llevaba dos armas, un 38 de acá y un 38 que me habían vendido en la frontera con Perú. Resulta que ese 38 era de la policía secreta del Perú y le faltaba una bala, con la que habían matado a un policía. El que me la vendió me dijo: “bórrele el número”. Pero yo andaba apurado por andar y seguí. Llegué a Lima, me hicieron un reportaje, iba bien yo, todo terreno plano pero cuando iba llegando a Ecuador se cruza un Ford Falcon de la secreta y me cortan el paso. Me piden documentación, todo está bien. De pronto me dicen “vamos a la comisaría”. Me hacen sacar todo, les digo tengo armas, y ahí me metieron preso. Salí en los diarios peruanos: “Cae argentino, va con armas, sería guerrillero”. Un quilombo que ni te cuento, hasta se metió la embajada...
—¿Y?
—Estuve 3 meses preso, me trajeron a Lima y la moto quedó casi en la
frontera. Estuve detenido con 30 guerrilleros. Re‑ cuerdo que traían la comida en tachos de 200 litros, esos de aceite. Venían los pollos hervidos y de color negro, podridos. Logré safar,
me dejaron en libertad y me dijeron “puede seguir el viaje”.
—Imagino que te habrás ido rapidito...
—No, les dije no me vuelvo a la Argentina sin la moto que quedó en la frontera. “Se la mandamos después”. No, métame preso de nuevo pero tráigame la moto. O me quedo acá o la moto se va conmigo”. Estuve cinco días más preso, me la traje‑ ron, no le faltaba nada, la embarqué hasta Ezeiza de ahí a Aero‑ parque y desde allí a Las Chacritas, donde me esperaba mi viejo.
—O sea que a las Guayanas no llegaste. Todo terminó en Perú...
—En ese primer intento a la Guayana no llegué. Pero pasaron tres años y me digo “voy por el desquite” y en Córdoba me re‑ galaron una Puma 98. Aguiar Arancibia, el cardiólogo,
me dice llevatela. La armé, la empecé a probar, me iba al cerro Blanco, con un tipo pesado atrás para ver si aguantaba y cuando consideré que estaba, me presenté en el Diario Tribuna de la Tarde y dije “voy por el desquite a las Guayanas por otro camino”.
—¿Qué año era?
—Con la 48 fue en el 78 y en la Puma en el 82. Partí con cien pesos y agarré por Chepes, Serrizuela, Córdoba.
—Pero con cien pesos poco podrías hacer...
—Iba pidiendo plata. Empecé con un reportaje en la frontera, en Uruguayana y en Porto Alegre otros reportajes. Y la gente me ayudaba. Y cuando llego a Curitiba me filma la TV Globo, que es como decir Crónica TV acá, se ve en todos lados. Eso me facilitó pues cuando llegaba a cada pueblo ya me conocían y esto es muy importante.
—¿Cómo seguiste?
—En barco por el Amazonas hasta Macapá y de ahí tenía dos caminos, la selva, el Amazonas con 700 kilómetros de selva virgen o un avión que costaba 70 dólares. No me quedó otra que enfrentar la selva.
—¡Linda aventura!
—¡Papito! Te daban un rifle con 50 cartuchos por si hacía falta, el que debías entregar al llegar. Arranco de Macapá. Al primer pueblo, Ferreira Gómez, ciento y pico de kilómetros, llegué al atardecer y dormí ahí. Al otro día en la mañana tenía que pasar un río. Una barcaza me pasa y me deja. Me quedaban 600 kilómetros por una rutita que en la primera llovizna se te hace barro.
—Y te largaste...
—Ando y ando y a las cinco de la tarde empieza una llovizna, no pude seguir, me tuve que quedar. Cansado me meto entre unos arbustos, hago un nido, pongo la moto y cuando veo a los costados me veo rodeado por gatos Onzas.
—¿Qué son los gatos onzas?
—Son como el Chita. La piel es muy cara. Son de la familia de los felinos, como la Pantera, peligrosísimos.
—¿Qué hiciste?
—¿Qué iba a hacer? Me quedé quietito y me dormí entre los gatos onza. Al otro día me levanto y estaba todo despejado. Es entonces cuando siento un ruido... Un camión, de esos Ford viejos porque eran los únicos que podían entrar ahí, con 25 tipos armados hasta los dientes.
—¿Por qué estaban armados?
—Para protegerse de los animales. Me dicen “¿Pero usted está loco? ¿Cómo se ha metido solo en la selva y ha podido sobrevivir?”. No sé, debe ser de suerte. Cargaron la moto y me llevaron hasta la frontera. Llego a Oiapoque, todavía en Brasil, donde tenía que tomar otra lancha hasta Saint Georges, un pueblo chico que tiene aeropuerto y un barco que va a Cayena cada 12 días. Estaba con un francés de 22 años y un holandés de la misma edad. Nos hicimos amigos, todos iban para Guayana. En eso cae un viejo de más de 60 años, se sentó con nosotros y dice ¿Les gusta la aventura? Y nos ofrece llevarnos en un barco que él tenía en la desembocadura del Atlántico.
—¿Qué pasaba con el barco?
—Se le había roto una pieza, la había conseguido y nos ofreció llevarnos. “Sólo tienen que llevar la comida para cinco días”, nos dijo. Compramos 50 dólares en mercadería que pagaron el holandés y el francés y nos embarcamos en una lancha, los tres y la moto. Desde ahí hasta la desembocadura del Atlántico, salimos a las 12 del día, llegamos a las 9 de la noche. Arribamos a la desembocadura, que estaba invadida por tiburones y el viejo hace arrancar el barco y al rato pum, saltó la pieza. El hombre llevaba un contrabando de cacao, de Brasil a la Guayana. Pero eso no era problema porque en Guayana necesitan el cacao. Y el tipo nos dice “no se preocupen, nos vamos a vela”.
—Navegando a vela
entre los tiburones...
—No sólo eso. Cuando empieza a desplegar las velas vos vieras lo que eran, emparchadas, zurcidas. Pero allí íbamos, por el Atlántico, con
buen viento. Pero de pronto se paró el viento, empezaron a
pasar los días, el agua se empezó a terminar. No teníamos agua ni
para hacer un café. Hasta que una noche vimos las luces,
Cayena, ¡qué emoción!
—¿Qué hiciste en
Cayena?
—Empecé a andar, me fui a Saint Lorént a ver el presidio de Cayena, aquel famoso del libro de Papillón, que existe. Como existe también el hospital que comunica por un pasadizo con el presidio, que cerró en el año 47 para quedar luego como un museo. El famoso presidio lo creó Napoleón Bonaparte para los presos políticos y criminales de Francia.
—La población de Guayana es negra...
—Sí, son negros pero la parte comercial está manejada por los chinos, todo, restaurant, tiendas, todo chino.
—¿Y vos qué
hacías?
—De todo. Hasta me enrolé en la Legión Extranjera...
—¿La Legión extranjera francesa...?
—Sí, estuve en la Legión Extranjera francesa. Me metí con un chileno, hicimos toda la parte física, la prueba, armamento y cuando consideraron que éramos aptos y nos quisieron hacer firmar el contrato que era por cinco años me fui, aduje que tenía problemas...
—¿Y después?
—Tenía que pegar la vuelta. Pero el problema era traer la moto. —¿Por qué no la vendiste?
—Porque yo soy así. Si salgo con la moto, vuelvo con ella. Y bueno, tenía que juntar plata. En Cayena había un prostíbulo con 500 prostitutas. Las traian en avión desde la República Dominicana. Me puse un consultorio para aprovechar mis estudios de astrología y quiromancia. Cobraba 1 dólar por consulta a cada prostituta. Iba juntando y entonces yo me preguntaba, ¿dónde guardo la plata? Era un peligro, el prostíbulo era de madera, había droga entonces me fui a una joyería, la única que había en Cayena, toda blindada y les dije
¿puede guardarme todo el dinero que me haga por día en la caja? Hacía paquetitos y me los guardaban como se los dejaba. Además, descubrí otros negocios.
—¿Cuáles?
—El agua estaba a 300 metros del prostíbulo. Había surtidores públicos. Y las mujeres necesitaban el agua para lavar los platos, para higienizarse, qué se yo. Yo me había conseguido unas prostitutas que me dejaban dos baldes en la puerta, esos de 20 litros y les hacía el servicio con lo que juntaba otros 4 dólares más por día. Cuando ya no me quedaban clientes, me fui a la joyería y le dije contemos lo que hay. Durante ese tiempo sólo comía paté con pan y Coca Cola. Tenía que hacer así para que valiera el dinero sino no salía más.
—¿Y cuánto habías juntado?
—En total 600 dólares. Me fui a una agencia de viajes y pregunté hasta dónde llegaba con ese dinero. Me dijeron hasta Porto Alegre, nos vinimos en avión con la moto. Luego un colectivo hasta Paso de los Libres. De ahí en la empresa Singer hasta Córdoba y de ahí a San Juan, llegué con 20 pesos.
—Y cuando volvías a San Juan ¿qué hacías?
—Cuando volví de la Guayana empecé a lavar coches en la plaza, nadie lavaba, después se empezaron a enganchar, lustraba también.
—Pero seguiste viajando...
—Me fui a Europa en el año 71. Estaba Franco en España, me fui a Francia, recalé en Alemania y ahí trabajé en Frankfurt en un restorant, que era de una argentina casada con un italiano. Se llamaba “Restaurante Mario”.
—¿Y qué hacías?
—Lavaba ollas. Querían que me quedara...Pero me fui para Hamburgo, Bremen y de ahí tomé un barco y me vine hasta Buenos Aires, un barco carguero.
—De vuelta en el país...
—Ah, perdoná que sea tan desordenado pero hay otros viajes por ahí. Te cuento que después del viaje a Perú en la 48 hay un intermedio. En el 79 me voy a Nicaragua a la guerra civil, es‑ tuve con los sandinistas. En esa guerra hubo 100.000 muertos. —¿Y vos con quién estabas?
—Estaba con los guerrilleros, iba a San Rafael del Sur, a controlar situaciones.
—¡No me digas!
—Sí, hasta tenía dos guardaespaldas de 15 años, guerrilleros. Al final me vengo de Nicaragua a la Argentina. Tuve suerte, me salvé. Pero llegué a Mendoza y estuve preso, me estaban esperando, me torturaron, me salvé de pedo.
—¿Eso te habrá dejado tranquilo por un tiempo...?
—Me vine a San Juan y me fui a Europa de nuevo en el 80. Cuando estoy en España me meten preso por sospechoso.
—¿Sospechoso de qué?
—Nunca lo voy a saber, estuve 3 meses preso en Córdova, me mandan a Jaén a otra cárcel, después paso a la cárcel de Carabanchel en Madrid, la cárcel más grande de Europa con 6000 presos, todo computarizado, imposible escapar. Estuve en la habitación 34. Ahí cumplí 34 años, hasta que me liberaron. Me ex‑ pulsaron a Portugal. Allí estuve en el Estoril. En la playa, ayudaba a la gente a colocar las sombrillas, me daban para comer, la gente me ayudó. Después de la playa dormía en un subsuelo de un edificio...Allí me termino de recuperar de las cosas que habían pasado en España y me voy para Ayamonte, en Portugal y me meto de contrabando en España, de donde me habían echado por dos años. Paso el control sin que me sellen el pasaporte y me voy para Algecira, tomo el barco y me voy al Africa.
—¿Te interesaba Africa?
—Yo aprendí mucho cuando estuve en las cárceles en España. Allí hay muchos musulmanes que me enseñaron muchas cosas cuando les dije que me iba a Africa. Lo primero aprender a saludar, a pedir. Y bueno así anduve. Ingreso por primera vez en el 80, mucha pobreza, estudio el terreno y digo si alguna vez soy médico les voy a dar una mano. Entré a un territorio desconocido. Es otra mentalidad.
—Pero hablemos en
serio. ¿Vos eras de izquierda? ¿Eras revolucionario? ¿Qué eras?
—No era nada...
—Eras mercenario entonces....
—Tampoco, era una idea mía, una movida mía.
—No es común que en España te tengan preso en cuatro cárceles...
—Por sospechas. Lo que pasa es que siempre anduve solo, no funcionaba en grupo. Si hubiera estado en grupo no la contaba. Yo anduve por todos lados, pero solo.
—A todo esto recorriste el mundo
hablando solamente español...
—Hablaba algo de inglés y lo demás me manejaba por señas. Pero a veces, cuando se viaja como yo, es muy importante no saber hablar bien porque no tenés problema con nadie. Si no hablás idiomas
no intimás, no hablás de política, no te peleas con nadie...
Pasaban los meses y el Cacho no aparecía por
las cenas.
A veces hablábamos de él, de sus viajes, de sus aventuras. Alguien preguntó:
–Che... ¿en serio que Cacho es médico?
–En serio pero es un médico muy especial. Se recibió ya de grande, luego de vivir miles de aventuras.
Un día Cacho nos contó cómo se recibió.
— Vos pasaste muchos años viviendo como estudiante o como aventurero. ¿Cómo te mantenías? ¿Dónde vivías?
—A veces conseguía prestado un departamento. Tuve muchos trabajos. Hasta que un día estando en Rosario pedí el pase a Córdoba de nuevo donde conseguí un trabajo como vendedor de helados. Rendí Química libre y después rindo Microbiología pero Córdoba vivía un momento difícil. El ambiente era muy pesado en aquellos años. Me mandé a cambiar y me dediqué a la aventura...
—¿Y cuándo te recibiste?
—Volví en el 87. Averigüé y me dijeron, “sí, acá tenemos su libreta”. Me dan matrícula, me rindo Fármacia libre, de movida. Con 39 años, ya viejo para estudiar, en tres años del 87 al 90 me rendí 26 materias y se terminó la historia. Me recibí de médico. —¿Y qué hiciste?
—Me vine a San Juan, a mostrar el título a mis amigos. No lo podían creer, si yo tres años atrás lavaba autos en la plaza 25 de Mayo...
—¿Conseguiste trabajo?
—Yo había estado en Africa en el 80 y me prometí que si me recibía de médico volvería para ayudar a la gente. Mis amigos me hicieron una “vaca” y me fui al África.
—Así que te fuiste a África, a trabajar
como médico...
—Sí pero me equivoqué. Yo tenía la idea que al llegar a África y ser médico se me abrirían las puertas. No fue así. Estuve en Guinea, empecé por Marruecos a ofrecerme, me ofrecí en Senegal pero no podían ayudarme. Terminé en Guinea en un hospital, pero no era lo que yo quería...
—¿Qué querías vos?
—Yo quería otra cosa, estar en una aldea, con remedios, atendiendo todos los problemas de la gente. No había ido para ter‑ minar en un hospital y como nadie me apadrinó para hacer lo que quería me tuve que volver. Me vine a Senegal, de ahí en avión a Cabo Verde y llegué a la Argentina.
—Un fracaso...
—Sí, eso fue un fracaso porque no era lo que yo pensaba, pero me di el gusto, una vez como aventurero y otra como médico. —¿Y qué hiciste en la Argentina?
—Cuando llegué me fui a Santiago del Estero donde estuve dos años trabajando en el campo como médico del Estado en lugares inhóspitos. Otros dos años en Chaco, después en Catamarca, en Antofagasta, en las sierras a 5000 metros de al‑ tura. Después me fui a un lugar cerca del paso San Antonio, en Paso de Indio, Chubut donde llegaban a hacer 20 grados bajo cero.
—¿Cuándo volviste a San Juan...?
—Todavía faltaba algo. En el 98, vino un huracán, el Mitch en Centroamérica. Fue una catástrofe. Y me fui para allá, para ayu‑ dar. Después estuve en Costa Rica trabajando como médico en un lugar de recuperación de adictos donde hice un cambalache: yo ayudaba a los adictos a recuperarse y tenía cama y comida pero me cansé. Querían que me quedara en Costa Rica como médico, querían que me casara, que me hiciera miembro del Colegio Médico... me fui. Eso tampoco era para mi.
—¿Adónde te fuiste?
—A Nicaragua. Estuve trabajando en Chontale, en una estancia, con un tipo que tenía indígenas a su cargo. Lo estuve ayudando y después me fui para Miami, donde trabajé de ayudante de mozo.
—Así que el doctor hacía de ayudante de mozo...
—¿Y qué querés si yo nunca tuve padrinos ni acepté el acomodo? Terminó mi vida de aventurero, me vine acá y me dije: “¿Y ahora qué mierda hago?”. Me instalé un consultorio. Un grupo de amigos puso un aviso en el Diario de Cuyo diciendo que atendía a 1 peso la consulta.
—¿Y la gente iba?
—Claro, se llenó el consultorio. Hasta venían de Jáchal en un ómnibus charter. Eso hizo que fuera noticia. Hasta Guegué Feminis me hizo una nota en Radio Sarmiento... Después salí en el diario. Era el médico del peso...
—¿Y qué decían tus colegas?
—Imaginate. Que era un loco, que no sabía nada. No podían en‑ tender que a mi lo que menos me importa es la plata. Que siempre viví sin un mango.
—¿Cuánto cobrás ahora?
—Cobro 10 pesos.
—¿Cuál es tu especialidad...?
—Clínico, agarro todo, viejos, niños..., recibo los 10 pesos, el que tiene orden de consulta se la guarda para otro médico, lo que recibo es la orden de farmacia, dicto la medicación ahí, esa es la historia actual.
—¿Vivís de la profesión?
—Claro pero eso no es una referencia porque yo necesito poco para vivir. Soy soltero, no tengo hijos, no pago alquiler, atiendo en mi casa...
–¿Tenés auto?
–Si, tengo un Fiat 600 pero te cuento la historia para que veas cual es mi mentalidad. Yo tenía un 147 viejo. Lo quería cambiar y me daban 12 mil pesos. El Fiat Uno cero kilómetro costaba 32 mil. En febrero salió un aviso en el diario solicitando médico para una ambulancia en Mendoza.
—¿Y?
—Me dije, me voy para ahorrar unos pesos y cambiar el auto. Me pagaban mil pesos por semana por tres guardias de 24 horas. Me traía mil pesos por semana y seguía viviendo del consultorio acá. A las 20 semanas, vendí el auto viejo y compré el nuevo. Había pasado de un modelo 90 a uno 2.008. No quería más. Al otro día renuncié al empleo de la ambulancia y seguí con los 10 pesos de la consulta...
–¿Y si tenías un Fiat Uno modelo 2.008 por qué ahora tenés un Fiat 600 modelo 1.965?
–Porque un día me dije este coche es demasiado para un tipo como yo que no tiene obra social, que nunca se podrá jubilar, que no tiene nadie a su lado y que le gusta caminar. Cambié el Uno por el 600 y la plata la metí en el banco. Como un rease‑ guro... ¿viste?
El Cacho no era constante pero de vez en cuando venía. Una vez le preguntamos:
–Fuiste feliz? ¿Sos feliz ahora?
–Tengo mi vida.
–Decime, Cacho... ¿por qué nunca te casaste?
–Oscar Wilde decía que las mujeres interesantes son las que tienen un pasado y
los hombres interesantes son los que tienen un futuro. Yo nunca tuve futuro. Nunca hice planes. Viví al día. Y eso no le puede interesar a una mujer. Tal vez
podría haberme casado con una
africana que aguanta todo pero... ¿para qué? Las mujeres necesitan un respaldo y yo no tengo qué ofertar, no me
gusta engrupir a nadie. ¿Cuánto le voy a durar? ¿Tres días?
–¿Pero
habrás tenido parejas?
–Pero sin compromisos. Sin mentiras. Sexo y punto.
–¿Cambiarías tu vida?
–No. Siempre hice lo que quise hacer. Viajé, conocí mundo, Conocí gente. Viví todo tipo de situaciones. Nunca jodí a nadie. Nunca mentí a nadie. Si no tenía que comer no comía o pedía. Si tenía que dormir sobre un cartón lo hacía. Quise ser médico y lo fui. ¿Cuántos darían lo que tienen por permitirse un poco de locura, de inmadurez o como quieran llamarlo?...
–¿Fue fácil?
–No, nada es fácil. Todo se paga. A esta altura miro para atrás y me digo: ¡qué suerte tuve! ¿Cuántas veces pude morir? ¿Cuán‑ tas veces podría haberme enfermado o ser asesinado y nadie sabía dónde estaba? Pero esta ha sido mi vida. Y aquí estoy.
—Y ahora qué, terminó todo o...
—Y... estoy acá, ejerzo la profesión, pienso que es demasiado seguir viajando. Llega un momento en que te cansás, te comenzás a aburrir. Si yo quisiera hacer eso ahora con la experiencia que tengo no lo podría hacer. En ese momento estaba virgen el terreno, estaba todo limpio, ahora todo se pudrió. Hay más miedo, más delincuencia. Yo lo hice en el momento justo. Ahí se dio y gracias que quedé con vida para poder contarlo, porque por donde yo he andado tendría que haber muerto 14 o 15 veces fácil.
—Y nadie en esos lugares iba a preguntar por vos... —Nadie, nadie.
—A lo sumo alguien vería tus documentos y diría... ¿quién será este Guillermo Flores nacido en San Juan, Argentina, el 23 de mayo del 47...?
—Y otro dirá... “mirá, era geminiano, como yo...”
El velorio de Chelo
Hoy fui al velorio de mi amigo Chelo. Tenía 60 años y murió de cáncer. El
velorio es una cosa que poco tiene que ver con el muerto.
Vamos a los velorios para acompañar a sus allegados, que necesitan una
catarsis, una ceremonia que los ayude a asumir la ausencia definitiva. Tal vez,
si hemos sido muy amigos, para darle el último adiós a quien parte. Muchas
veces, es sólo una rutina social.
Confieso que yo fui al velorio de Chelo para verlo en su última expresión, para leer el rictus de sus labios, para confirmar si la visión me transmitiría paz o zozobra.
Como en todo
velorio pronto se formaron corrillos de tres o cuatro personas que hablaban de temas variados.
De pronto Lucía, la hermana del difunto, dijo:
–Su muerte ha sido un castigo divino. No pudo sobrevivir con la culpa de su pecado.
La frase me retrotrajo seis años atrás.
Fue un día que Ricardo, un viejo amigo, me dio la
noticia:
–¿Sabés
que Chelo se fue de su casa?
–No sabía. ¿Qué pasó?
–Se enamoró.
Era cierto. Chelo se había enamorado de una mujer veinte años menor.
Una semana antes de que me llegara la noticia había reunido a su mujer y sus dos hijas y les había comunicado lo que le estaba pasando.
Rosa, la esposa con la que llevaba 30 años de casado, lo miró con asco y le
dijo:
–Hijo de puta. Mandate
a cambiar.
Amigos comunes me agregaron detalles a la historia. Chelo se había enamorado
en serio. Ella era profesora en la universidad, estaba separada y tenía tres hijos de 6, 7 y 9 años.
Dicen que los amores tardíos son los peores.
Llegan cuando cada uno tiene su camino, sus obligaciones. Son obras de un dios loco y delirante que hace sentir verdaderas a nuevas caricias, a conversaciones rejuvenecidas, a miradas siempre pecaminosas.
No le importa si los destinatarios duermen con alguien desde siempre, si
comparten un desayuno sin azúcar, un almuerzo sin aderezos, una película aburrida, una música sin sonido. De pronto el gris se vuelve multicolor, aparecen las
fichas que arman el rompecabezas,
hasta las flores de plástico inauguran perfumes.
Recuerdo que en aquellos días estaba de moda una canción de Arjona.
Justamente ahora
irrumpes en mi vida
con tu cuerpo exacto y ojos de asesina
tarde como
siempre nos llega la fortuna
tú ibas con él, yo iba con ella
jugando a ser felices por desesperados
por no aguardar
los sueños, por miedo a quedar solos
pero llegamos tarde
te vi, me viste,
nos reconocimos enseguida
pero tarde,
maldita sea la hora
que encontré lo
que soñé, tarde...
tanto buscarte por las calles como un loco
confundiendo amor con compañía
y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja
que hace escoger
con la cabeza lo que es del corazón.
Tres meses más tarde Ricardo, mi amigo, volvió con la noticia.
–Chelo volvió a su
casa.
–¿Acaso lo dejó la novia?
–No. Pero no podía continuar enloqueciéndose con las presiones de sus hijas, de sus hermanos, de muchos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo.
Nadie lo dejaba vivir recordándole sus obligaciones como hombre, como padre, como esposo, como amigo, como individuo que tiene un trabajo y un lugar en la sociedad.
Tampoco ella, la enamorada, podía recibirlo como hubiera deseado. No era un soltero ni un viudo ni un divorciado, como ella. Había llevado a su casa a un hombre casado.
Chelo se preguntaba qué era mejor, que el amor no llegara o que llegara tan tarde...
Desde un libro, José Angel Bueza le daba una respuesta:
No, amor no llegas
tarde. Tu corazón y el mío
saben secretamente que no hay amor tardío.
Amor, a cualquier hora, cuando toca a una puerta,
la toca desde adentro, porque ya estaba abierta.
Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde,
pero, de cualquier modo, ninguno llega tarde.
Ya había pasado
casi un año desde aquella aventura, cuando encontré
a Chelo, en la cola del banco.
Con una sonrisa que quería ser cómplice le pregunté:
–¿Seguís en tu casa?
–Por supuesto–, me contestó.
Recién en ese momento advertí que su mirada no era la misma. Había perdido totalmente el brillo. Era la mirada de alguien deshabitado, la imagen de una casa vacía, una vista tan distante que parecía ciega.
Sentí vergüenza de haberle preguntado. Cuando eso ocurre mejor que callar es hacer una segunda pregunta.
–Somos amigos hace mucho tiempo. Decime... ¿valió la pena? Tal vez sólo me pareció. Pero creí ver de nuevo el brillo en sus ojos, una semi sonrisa en su cara. No estoy seguro porque duró lo que un relámpago. Y no tuve respuesta.
Saludé a Rosa, la esposa sufrida.
–Al menos pasó los últimos años en familia–, creo que le dije. –No te engañes; sólo su cuerpo volvió.
Me acerqué al ataúd. Las voces quedaron lejos. Miré la cara de Chelo y parecía en paz. Recordé aquel poema de Bueza:
Nadie está a salvo, nadie, si el niño loco
lanza al azar su flecha, por divertirse un poco.
Así ocurre que un niño travieso se divierte,
y un hombre, un
hombre triste, queda herido de muerte.
Y más, cuando la
flecha se le encona en la herida,
porque lleva el
veneno de una ilusión prohibida.
Y el hombre arde
en su llama de pasión, y arde, y arde,
y ni siquiera entonces el amor llega tarde.
La historia de Pucho
Siempre le dijeron Pucho. Fue rebautizado con ese nombre a los 10, cuando
descubrió el cigarrillo. Recuerdo que su madre, Isabel, decía cuando desde la
ventana lo veía en el jardín, con el pucho en la boca:
–Si parece un Ekeko.
El Ekeko es un muñeco de terracota que generalmente tiene al‑ rededor de 20 centímetros de altura. Representa a un hombre con las típicas vestiduras de la región andina. De su cuerpo cuelgan pequeñas bolsitas, que a modo de alforjas contienen ce‑ reales, tabaco y billetes enrollados que funcionan como exvotos para propiciar la adquisición de bienes materiales.
Para lograr los
favores, hay que hacer “fumar” al Ekeko en el momento en que se pone el objeto.
A tal fin, la figura presenta una oquedad en la boca, y es allí donde debe colocarse un
cigarrillo encendido. Si el deseo o pedido es
aceptado, del cigarrillo saldrá humo como si
realmente el Ekeko fumara.
Pero el Pucho no era un especialista
en satisfacer pedidos. A él sólo le gustaba fumar.
Y a partir de los 13, cuando advirtió que la Coca cola tenía otro gusto si se le agregaba fernet, también le gustó beber.
Sí, el Pucho siempre vivió apurado.
Hijo de un ingeniero y
una maestra fue un precoz vicioso. A los 12 ya había debutado con la Catalina, la empleada de la
casa. La Catalina tres años
mayor y desde nena adicta a los entreveros sexuales, no sólo inició al Pucho
sino que un par de meses más tarde hasta aceptaba –con cierta dosis de sumisión y
orgullo por tener un
“chulo”–, que le trajera compañeros a la casa, cuando los padres estaban trabajando.
Y que el Pucho se que‑ dara con los 10 pesos que cobraba por los servicios
catalinejos. A los 13, el aprendiz
de proxeneta quedó libre por faltas en la Industrial. Había descubierto el
billar, que pronto se transformó en su pasión mañanera.
Así siguió la vida de Pucho.
Con pasiones y vicios que le duraban poco pero que lo fueron modelando con un perfil muy especial.
A los 18 el inventario personal indicaba que había completado tercer año de una escuela nocturna en Santa Lucía, que tenía de‑ cenas de amigos que lo querían y algunos hasta lo admiraban y que se había transformado en un verdadero problema para sus pobres padres, preocupados por el futuro que le esperaba.
Fue en esos días que Pucho llegó a su casa y en la hora del al‑ muerzo hizo el anuncio.
–Me voy a vivir a Buenos Aires.
–¿Cómo has dicho...?–, preguntó con ojos agrandados Isabel, la madre–maestra.
–¿Y de qué vas a vivir?– inquirió más realista Ramón, el padre– ingeniero.
La explicación de Pucho los dejó boquiabiertos:
–Conocí a un muchacho de Buenos Aires en el cumpleaños de mi amigo Jaime y resultó ser hijo del dueño de los supermercados Cotton.
–Pero esa es una
empresa muy grande. ¿Qué vas a hacer allí? –Voy a entrar como
encargado de la sección vinos en el área de compras...
A Pucho no lo volví a
ver hasta años más tarde.
De vez en cuando sus padres, orgullosos, contaban en alguna reunión:
–¡Quién iba a imaginar la suerte que tendría Pucho en Buenos Aires! Está ya asentado, se casó, está esperando su primer hijo, ha comprado casa y lo han nombrado subgerente de compras de los supermercados Cotton.
Siete años después de haber emigrado a Buenos Aires, Pucho vino a pasar unas vacaciones en San Juan.
Venía en un flamante Ford Taunus de color verde con techo de vinílo blanco, una flaca de abundante pechuga que era su mujer y un bebé de un año.
Ahora vestía ropa de marca, su peinado revelaba el trabajo de un estilista y las uñas el tratamiento de la manicura.
Una tarde de enero tomamos una cerveza en la confitería Hawai, que estaba frente a la Plaza 25 de Mayo.
–Pucho, me dolió que no me invitaras a tu casamiento–, re cuerdo que le dije tras media hora de charla.
–Hermano, nunca hubo casamiento. Con la flaca convivimos y somos los padres del nene pero yo soy muy joven para casarme. –Pero dicen tus padres que ya estás instalado, que has com‑ prado casa...
–Pobres viejos. Son tan pueblerinos... Es cierto que compré un departamento y que ya tengo a mi cargo toda el área de com‑ pras de los Cotton pero hay cosas que no puedo hablar con ellos.
–¿Por qué?
–Imaginate, ellos se han pasado la vida laburando y ¿qué tienen? Nada. Un auto que se les cae a pedazos, una casa alqui‑ lada. Mi viejo, como ingeniero, se conforma con un cargo de profesor. La máxima aspiración es una buena jubilación...
–¿Y vos?
–Mirame. Soy el encargado de compras de un millón de dólares mensuales... Tengo un buen sueldo y quién quiera ser proveedor de los Cotton debe dejar su óbolo... Laburo cinco años más y salgo millonario...
Tras sus vacaciones,
Pucho volvió a Buenos Aires. Y tres años más tarde una noticia nos impactó a
sus parientes y amigos. –Pucho murió.
Su mamá nos contó:
–Pobrecito; tenía sólo 28 años y trabajaba 15 horas por día. Hace dos meses lo echaron sin causa alguna de los supermercados Cotton. Esto le produjo una gran depresión y le ocasionó un aneurisma que lo liquidó...
Quedamos todos consternados. Pero la información era parcial. Laura, la hermana de Pucho que acababa de recibirse de bióloga marina en Mar del Plata, nos dio la versión completa un par de años más tarde.
–Pucho nunca cambió. Le gustaba la fiesta, el trago, la cocaína, las amantes... Y como la plata le entraba a chorros, llevaba una vida infernal.
–¿Ganaba mucho?
–El tenía un sueldo pero imaginate que coimeaba a los provee‑ dores. Todos los meses le entraban 15 o 20 mil dólares.
–Ah....
–La mujer se hartó de él y lo echó de la casa pese a estar embarazada de su segundo hijo cuando le pegó tras una noche de juerga y drogas... También lo echaron de Cotton cuando se descubrió que coimeaba... Un día lo encontraron muerto en la pensión donde estaba viviendo. Algunos dicen que fue una sobredosis. Otros sostienen que lo mató la cirrosis.
Cada tres meses, doña Isabel y don Ramón, ya jubilados, viajan a Buenos Aires en Autrotransportes. Nunca dejan de ir a la Chacarita, a dejar una flor en el nicho del Pucho...
Cartas perdedoras
Lo miraba a Miguel y
lo veía triste. “Será la edad que nos vuelve más sensible”, pensé. Hay veces en
las que un periodista que transita los cincuenta, comienza a advertir un
tufillo melancólico en lo que escribe.
Una fuerza interior te atrae hacia los laberintos del alma. Y adviertes que la melancolía es parte de una generación.
Una generación
depositaria directa de un tiempo de tránsitos.
El nuestro.
–¿Qué pasa Miguel? ¿Problemas
metafísicos?
–No, no se trata de un problema metafísico ni tampoco de una crisis de la edad.
–Entonces...
–Es como un inmenso cansancio mezclado con la certeza de que sólo se vive una vez. Y que no hay tiempo para ensayos. Cada día hay que salir a escena y cada acto es irrepetible.
–¿Qué te ha pasado?
–Una charla que tuve con mi hijo mayor.
–¿Y?
–En determinado momento me dijo que yo era un tonto, que he ocupado cargos importantes, que he manejado plata ajena y que sin embargo, sólo tengo una casa de barrio y una futura jubilación mínima.
–¿Y qué pretende que tuvieras?
–Tiene amigos con padres que ganan 20 mil pesos en la Justicia, otros que se jubilaron con pocos años de aportes, empresarios que han hecho mucho dinero como contratistas del Estado... –No todos somos iguales...
–El dice que esos padres son más felices y que se han preocupado por asegurarles el futuro a sus hijos, en cambio yo tengo alma de esclavo. Eso me dolió mucho.
Ese jueves hubiera querido decirle muchas cosas a Miguel. Pero no me salió nada.
Decirle, por ejemplo, que la melancolía es una constante de esta generación.
Una generación que, en la mayoría de los casos, jugó cartas perdedoras.
Decirle que el suyo no es un caso único.
Que cuando cada mañana
tránsito por las calles encuentro rostros acostumbrados a ver pasar la vida desde un
escritorio; sometidos a la rutina de un despertador; abrumados por la diaria
faena de cambiar tiempo de vida por lo indispensable para vivir.
Y ya no reconozco en
estas incipientes calvicies, en estas imparables canas, en estas barrigas que
crecen, a aquellos muchachos que estrenábamos ilusiones.
Sí, Miguel, la mayoría formamos parte de la generación de las cartas perdedoras.
Quizás porque fuimos demasiado optimistas.
O nos aferramos desesperadamente a convicciones en las que, pese a todo, seguimos creyendo.
¿Y cómo no íbamos a ser optimistas, si el mundo era nuestro? Fuimos la generación que vio llegar el hombre a la luna; que comenzó a aceptar el inmenso cambio social que significa la transformación de la mujer de dueña del hogar en habitante de la ciudad; que conoció una niñez sin televisión y hoy el satélite entra en cada casa.
Fuimos la generación que pasó de la sulfamida a la tomografía computada, de la regla de cálculo a la computadora.
La que vio
transformarse la universidad en un foro de masas. La que fue bombardeada por
las pautas de consumo de un mundo
que quería sepultar definitivamente la guerra y sus miserias.
Y todos, Miguel, vos yo y miles más, nos preparamos para entrar a ese mundo.
Llenamos las universidades. Estudiamos idiomas. Transformamos los útiles de labranza del abuelo en relucientes portafolios. Y de pronto tuvimos que hacer las cuentas con la realidad. Descubrimos que el inglés no nos hacía falta en nuestras aburridas oficinas públicas, en nuestras estancadas aulas, en nuestros modestos negocios de subsistencia.
Advertimos que el
título sólo alcanzaba para dictar clases en alguna escuela o para engrosar las
listas de los que esperan el desarrollo prometido.
Pero ese no era el problema mayor.
Lo que más nos afectó es que jugamos con cartas marcadas. Vimos triunfar a tanto delincuente, llegar a tanto arribista, ar‑ chivar a tantas verdades...
En nombre de falsos ideales y envueltos en banderas celeste y blanca vimos llegar gobernantes ineptos que nos trajeron años de dolor y atraso y a otros ambiciosos a los que sólo les interesaba quedarse con todos los vueltos.
Y aquí estamos.
Acostumbrados a leer necrológicas que exaltan a los muertos mientras se desconoce a los vivos.
Adhiriendo con módicos avisos fúnebres al pesar por la muerte de un amigo.
De pronto, pequeñas cosas alcanzan para ilusionarnos.
Por ejemplo, que comience a ser verdad el viejo sueño de la minería. O que se termine ese monumento al cemento que es el centro cívico. O que se vuelva a hablar de producción en lugar de pensar sólo en los empleos públicos.
Y volvemos a soñar. Y queremos volver a creer.
Pero advertimos que ahí, agazapados, están ellos, “los triunfa‑ dores de siempre”.
Enriqueciéndose con tramoyas como los juicios contra el Estado, defraudando a gente que se presenta a un examen en busca de un empleo, coimeando para evitar una multa o un trámite, gestionando jubilaciones de privilegio en base a “derechos adquiridos”, repartiéndose, en definitiva, las migas que van quedando del festín.
Si te sirve de consuelo, hermano te diría que a mi también a veces me preguntan si no estoy cansado de jugar cartas perdedoras. Que podría aspirar a una buena jubilación o a negocios que nos enriquecieran.
No importa lo que diga tu hijo.
Sería bueno que el chico supiera que no lo hacemos porque tengamos almas de perdedores o porque se nos cayeron los brazos. Las jugamos porque creemos en un país distinto.
Porque estamos convencidos que en la vida hay que apostar.
Y porque pese a todo, seguimos siendo optimistas. Irremediablemente optimistas.
Seguimos esperando el mundo prometido.
Continuamos pensando que volverá el día en el que los escala‑ fones se hagan por la ley del mérito.
Y estamos convencidos que somos muchos pero muchos más, los que estamos en lo mismo, aunque los otros metan tanto ruido.
Nada te dije aquella noche, Miguel.
Pero si de algo te sirve, te cuento que miro el verano a través de esta ventana y veo a parejitas tomadas de la mano.
Y siento que aún mi piel reacciona como la primera vez.
Veo a mis nietos y advierto que la vida sigue y que la alegría se reinventa cada mañana.
Me inunda el verde y las plantas me dan sus frutos maduros y me asombra que hace sólo unos meses los árboles estaban sin hojas.
Y ante ese milagro repetido, advierto que puedo inaugurarme, una y mil veces.
Aunque por opción sigamos jugando cartas perdedoras, no lo olvides, Miguel: la vida tiene la dimensión de nuestros sueños.
El imperio de los sentidos
–Mozo, ¿podrían bajar el volumen de la música?
El que habló fue Pepe. Pero todos estuvimos de acuerdo. Esa mezcla de comida–música, comida–show, tan argentina ella, es incompatible.
O se come y se charla o se disfruta del espectáculo o simple‑ mente vamos a escuchar música.
–Enseguida, señor Pepe. Lo que pasa
es que el dueño del restaurante dice que si no hay música fuerte es
como si el salón estuviera vacío.
Ya teníamos tema de
conversación aquella noche.
–¿Se dieron cuenta que estamos
perdiendo los sentidos básicos del ser humano?–, dijo Sergio.
–Es cierto, leía un informe de una universidad chilena que sostiene que dentro de 20 años, más del 80% de los adultos mayo‑ res tendrá problemas de audición, debido a la alta intensidad con que se escucha la música, lo que está dañando irreversible‑ mente las células ciliadas del oído interno.
–En las discotecas te ponen la música a más de 125 decibeles, lo que es realmente un atentado....
–No sólo pasa en las discotecas, nuestros jóvenes dedican cerca de veinte horas a la semana a escuchar sus mp3 a un volumen promedio que supera los índices de peligrosidad para la salud, fijados en torno a los 85 decibeles.
–Los audífonos son muy peligrosos
pues se introducen en el oído profundamente
causando un mayor impacto en el tímpano, la cavidad queda
sellada y, por lo tanto, todo el sonido penetra a la cóclea. El
conducto, a su vez, es amplificador de intensidad, que al
encontrarse bloqueado aumenta su eco o resonancia–, explicó Federico, el
ingeniero del grupo. –Además de los peligros en la audición, existen otras consecuencias ya que esto
nos obliga a emplear la voz a un alto volumen. Es común comenzar a sentir
pititos o ruidos en los oídos, desestabilidad emocional por las molestias que esto
último genera, pérdida en las cualidades de la voz
especialmente relacionados con el tono, la
intensidad y el timbre de ella; malhumor, irritabilidad y hasta alteraciones del sueño–, explicó Carlos, nuestro amigo médico.
Pero
el oído no es el único sentido que vamos perdiendo. –Fíjense lo que pasa con el sabor. Desde chicos
vamos educando a nuestros hijos para que consuman golosinas, con lo que au
menta la ingesta de azúcar. Luego, les inculcamos a comer lo más fácil de masticar, como hamburguesas, hot dogs,
papa fritas, todo con abundante sal,
mayonesa, ketchup
–La famosa comida chatarra.
–El gobierno estadounidense prohibió la venta de bebidas gaseosas en los colegios y controla varios alimentos pues está com‑ probada la incidencia de la comida chatarra en los índices de obesidad infantil y su relación con la libre disponibilidad de alimentos con alto contenido de grasas y azúcares al interior de los recintos educativos.
–Alrededor de las escuelas y en las escuelas mismas se vende cualquier cosa menos frutas, yogures o leche.
–No sólo es lo que venden en las escuelas sino que las estrategias publicitarias de las marcas de comestibles son brutales, si les dicen que juntando cinco paquetitos o cuatro latitas van a ganar tal o cual premio, los niños muerden el anzuelo enseguida.
–Lo grave –dijo Antonio, el sociólogo– es que entre los niños, sobre todo en los colegios de menos recursos, los alimentos empaquetados se asocian a un status mayor y no es bien visto traer la comida desde la casa.
–Lo que hace que una
comida sea chatarra son elementos como grasas saturadas, azúcares libres y la
sal, presente no sólo en las cosas saladas, sino también escondida en montones de
alimentos donde es usada como estabilizador. A todos estos componentes, se añaden
diferentes saborizantes y colorantes que no son necesarios para el organismo,
sino todo lo contrario–, nos instruyó Carlos.
El olfato también está cambiando.
–En las ciudades ya no
hay olor a campo, en las oficinas las flo‑ res son de plástico, en las casas se perdió el olor de
comidas que ahora se compran pre elaboradas y
se calientan en el microondas, las ventanas están selladas para que no se
pierda el aire acondicionado y el
imperio de los sentidos debe ser convocados por olores artificiales que vienen en desodorantes y perfumes.
Y ni hablar de la vista.
Federico, el ingeniero, nos lo explicó:
– El ojo es una máquina óptica muy compleja. La retina retiene la imagen durante 1/10 de segundo, como si fuera el cuadro de una película. De hecho, este mecanismo ha sido aprovechado para crear el efecto de movimiento en el cine. La información visual retenida en tan corto tiempo tiene una acción directa sobre nuestra capacidad de atención.
–¿Qué nos pasa cuando nos bombardean con imágenes? –Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. Los sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda información que perciben del entorno. Entre ellos, el sentido de la vista es uno de los más complejos y de los que mayor incidencia tiene en la percepción global del entorno y, por lo tanto, en las reacciones psicofísicas del hombre.
–¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación visual? –Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar, se produce una especie de “stress” vi‑ sual, el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible.
–A veces se utiliza ese caos...
–Así es. Muchas veces nos quedamos parados frente a una góndola de un supermercado, bombardeados por la variedad de objetos y colores, sin saber o recordar siquiera si queremos comprar algo de ese sector. Es como si nuestro cerebro hubiera entrado en cortocircuito.
–Sin darnos cuenta vamos entrando en otra dimensión
visual.
–Hacé una prueba
sencilla: que tus hijos vean una película de hace cuatro o cinco décadas. A los
cinco minutos dejarán de verla por aburrida. No es un problema de argumento sino
que cada fotograma contiene
cien veces menos información que en las actuales donde todo es acción, color, efectos
especiales... –¿Qué consecuencias puede tener eso
en el futuro?
–La más grave es que
habrá una generación dependiente de la realidad virtual pues los paisajes cotidianos los
abrumará...
–Otro sentido en capilla es el del tacto; cada día nos
tocamos menos, nos detenemos menos en las cosas naturales...– opinó Pepe.
–¿Te has fijado que las chicas bailan sueltas con otras chicas y los muchachos se dedican a beber...?
–Pensar que en nuestro tiempo bailábamos juntitos, juntitos, si era posible en una baldosa...
–Fijate lo que pasa en los matrimonios mayores. No hay cari‑ cias, no hay besos...
–Hay madres que prefieren no amamantar a sus hijos...
–Y el sexo se está volviendo algo tan común entre los niños jóvenes que ya parece “fast food”, con comida precalentada, en lo posible “delivery”, rápida de digerir y descartable...
–Pero el ser humano necesita el contacto de piel con piel... –Por eso proliferan los spa y las casas de masajes.
–Es así.
–Ahí encontrás todo tipo de contacto tanto para ellos como para ellas o para los que dudan: masajes tántricos, eróticos, descontracturantes, relajantes, shiatsu, suecos, tailandés, orientales, linfáticos, reflexología, reductivos o remodelantes, profundos , sensitivos , estimulantes, con esferas, tui–na, californianos, cu‑ banos, reflexología, digitopuntura, a dos manos, a cuatro manos, con piedras calientes, armonizadores, reiki, energéticos, anti–arrugas, con ondas vibracionales, , para embarazadas, para bebés, con final feliz... –dijo Pepe que de masajes sabe mucho. –Por más que lo intenten, el ser humano no renuncia a miles de años de contacto personal...
Todo indica que algo está cambiando en el hombre. El abuelo criado en el campo
no podría vivir en nuestras ciudades. No sé si nuestros hijos soportan tres días
de campo.
En la era de la alta tecnología nos estamos olvidando de los sen‑ tidos básicos...
Como dice Joan Manuel: amor no es literatura si no se puede escribir en la piel...
El muro invisible
El pueblo se llama Nogales, de
Sonora, México. Dicen que tiene 300 mil habitantes, aunque nadie lo sabe con exactitud.
De día, en sus calles,
muchas de ellas aún polvorientas, transitan centenares de mendigos, miles de chicos juegan al
fútbol con una pelota de
harapos, adolescentes toman cerveza sentados en el piso de mugrientas veredas, una prostituta
ofrece sus servicios en alguna esquina aunque es
mediodía y cada tanto en medio de un
tránsito caótico y rumoroso, pasan impresionantes camionetas 4x4 que, según afirman,
son propiedad de vendedores
de drogas que distribuyen su mercadería en las cercanías de escuelas, billares y plazas.
El otro pueblo se llama Nogales también, pero de Arizona, Estados
Unidos.
Su población es de sólo 21 mil habitantes.
Las calles son silenciosas y limpias, el tránsito muy ordenado y en sus cuidadas plazas y parques algunos niños se distraen en los juegos.
Mientras las noches de la Sonora americana son silenciosas, las de la mexicana se pueblan de ruidos, sirenas, tiros y vicios.
Pero las diferencias
entre ambos Nogales no terminan allí. Robert Kaplan, un periodista y escritor norteamericano,
lo ex‑ plica muy bien:
“En el Nogales Mexicano uno tiene la sensación que las polvorientas oficinas de correos acaban de ser desalojadas debido a la falta de muebles y el desorden generalizado. En los Nogales de Arizona, hay impresos prolijamente apilados, un reloj de pared que funciona a la perfección, gente que guarda cola en silencio y un policía encorvado que, a diferencia de sus arrogantes y lascivos colegas de México, revisa unos documentos en un rincón”.
En el Plaza Hotel de Nogales, Sonora una habitación cuesta 50 dólares.
Lo mismo que en el hotel Americana de Nogales, Arizona.
A pesar que el hotel mexicano se inauguró hace dos años, muchas puertas no cierran bien, las paredes comienzan a cubrirse de manchas, los equipos de aire acondicionado son ruidosos y algunos no funcionan, los televisores son un desastre.
Distinto es el caso de
hotel norteamericano. A pesar de su cuarto siglo de existencia, todo funciona perfectamente,
incluida la piscina, el
bar y el restaurante.
En las calles los
panoramas son totalmente distintos. Además del silencio o el bullicio, son
diferentes los logotipos de los comercios (de un lado fabricado con polímeros caros,
luminosos, del otro con plástico
barato), los jardines, los carteles de señala‑ miento (casi todos destruidos en el lado mexicano), la
ropa de la gente, el estado de los
vehículos...
Pero lo que más llama la atención son
los edificios de Migración y Aduanas.
Del lado Mexicano hay
decenas de funcionarios que toman té o café mientras charlan con sus cortes de parásitos, el aire acondicionado pocas veces funciona, se superponen decenas
de voces. Uno pasa la frontera y se
encuentra con una sala silenciosa, con aire
acondicionado, muy limpia donde sólo se advierte la presencia de dos funcionarias, una de Migraciones y
otra de Aduanas, una máquina de rayos
x que controla los equipajes y policías
que no se ven en el lugar y que sólo aparecen en escena si se presenta algún problema”.
Vamos a agregar otros detalles para que se entienda la situación.
Si uno los mira desde el aire, observa que ambos Nogales conforman una misma mancha en medio del desierto. Sólo los se‑ para una gran muralla levantada con chapas. Tan cercano un pueblo del otro como estaban los dos Berlín separados por el muro.
La frontera es ese
pequeño edificio con sus puertas de cristal que es la Aduana norteamericana y
que, pasaporte mediante, permite
acceder en pocos minutos a un mundo nuevo e infinitamente mejor.
¿Cuál es la diferencia entonces?
¿Hay una cuestión étnica? Son mejores los caucásicos que los latinos?
Fíjese en este dato:
—El 99 por ciento de los habitantes de los Nogales mexicanos, son mexicanos.
—El 96 por ciento de los habitantes de los Nogales de Ari‑ zona, también son mexicanos que emigraron.
Quienes más se oponen a que algún día desaparezca la frontera son los mexicanos de los Nogales norteamericano.
‑Nos invadirían con sus drogas, sus
crímenes, el uso indiscriminado de los
subsidios estatales, la vagancia...‑, argumentan.
Estamos en la Argentina.
Y este corazón argentino cansado de guerras, ve lo que ocurre en Nogales y se pregunta:
De un lado hay 21 mil. Del otro 300 mil.
En la Argentina a veces me parece ver un muro invisible. ¿Cuál será el futuro? ¿Cuántos estaremos de cada
lado?
Ya nadie muere por amor
El tema lo hemos
hablado muchas veces en las cenas de los jueves. De pronto pareciera que lo público y lo privado se entre‑
mezclan, que todo se
modifica a una velocidad increíble.
Lo impensado ocurre, lo escandaloso se hace corriente y el asombro no dura más de cinco minutos.
En la era de las
comunicaciones, en este mundo globalizado, las noticias nos acercan y pareciera que
todo ocurre en la casa del vecino.
De pronto nos vemos inmersos en las aventuras del primer mi‑ nistro italiano Silvio Berlusconi.
Un día lo vemos en el papel de conductor de una de las naciones más avanzadas del planeta recibiendo a 27 líderes y jefes de Gobierno en la cumbre del G8 que analiza nuevas bases para la crisis más profunda desde 1929.
Y al siguiente el tema son sus orgías con
pulposas señoritas que incluso cobran por sus
menesteres.
En Paris, el nombramiento del hijo del
presidente francés, Nicolás Sarkozy,
al frente de un importante y poderoso organismo público, provocó una oleada de críticas en su contra, pese a lo cual el mandatario defendió la controvertida y
meteórica carrera de Jean y aseguró
que la polémica “no tiene fundamento”. Jean
Sarkozy, de 23 años y estudiante de derecho, se hará cargo en diciembre
de la agencia Epad, que supervisa el desarrollo del adinerado distrito empresarial de La Defense, en las afueras de París,
uno de los barrios más importantes de Europa, inmensa‑ mente más grande pero similar a Puerto Madero, con
tres millones de metros cuadrados de
oficinas, 2.500 empresas y 150.000 empleados.
¿Un escándalo? Nada asombra en Sarkozy, el presidente que se divorció a los pocos días de asumir y se unió a una cantante que posó desnuda en varias revistas.
Uno de sus antecesores, Fancois Mitterrand es un prócer a pesar de haber escondido durante toda su vida una hija extramatrimonial.
Pareciera que la
palabra nepotismo fue sacada del diccionario. No sólo en la Francia de Sarkozy. El mundo aceptó que a
Fidel Castro lo sucediera su hermano Raúl y
la mitad de los argenti‑ nos votaron
a Cristina para suceder a Néstor Kirchner.
Pero esto no es nuevo. Perón siguió siendo
Perón aunque lo su‑ cediera Isabel. Y
Ricardo Alfonsín imita sin pudor cada día más los gestos y hasta el tono de la voz de su padre, el extinto presidente.
El presidente de Paraguay, el ex obispo
católico Fernando Lugo, sigue en su
cargo y con gran apoyo popular, pese a las numerosas denuncias por presuntas paternidades no reconocidas que se han presentado en su contra.
Lugo comenzó a militar en política en 2006,
pero sólo colgó los hábitos en 2007 tras ser
un consecuente admirador de la Teología de la Liberación y aceptar que
la madre de su único hijo re‑ conocido,
Viviana Carrillo, de 26 años, había declarado que fue seducida por el entonces obispo cuando ella tenía
16.
En Chile, Michelle Bachelet, goza de uno de
los niveles de aceptación más altos
del mundo aunque tenga ideas favorables al aborto, sea agnóstica y divorciada en un país donde los conservadores
eran mayoría y que recién aprobó el divorcio en 2.004 y permitió el voto de la mujer hace 60 años.
La familia Kennedy sigue siendo un ícono de glamour para gran parte del mundo, aunque todos saben de las correrías del presidente John Fizgerald y su hermano Bob por la Casa Blanca tras la blonda Marilyn Monroe y Jacqueline, la esposa símbolo, terminara siendo la mujer del anciano rufián Aristóteles Onassis.
Otro tanto ocurrió con Bill Clinton, dos veces electo presidente y adepto a mantener sexo con becarias en el salón oval. Ni si‑ quiera Hillary, su esposa y actual secretaria de Estado, se escandalizó por el tema.
Carlos Menem, en la
Argentina, fue reelecto presidente con el 50 por ciento de los votos en 1.995,
dos años después que echara a su esposa Zulema de la residencia de Olivos.
Macri ganó las elecciones en la Capital Federal luego de separarse de Isabel Menditeguy, Scioli fue
electo gobernador de Buenos Aires tras reconocer una hija ilegítima, el gobernador del Chaco Jorge Ca‑ pitanich le comunicó a través de la prensa a su
esposa, Sandra Mendoza, que iniciaba los trámites de divorcio, Reutemann, Fe‑ lipe
Solá, De Narváez, Elisa Carrió y Gabriela Michetti están divorciados y los Rodríguez Saa siguen siendo los
dueños del voto en San Luis pese a sus
contínuos avatares y escándalos amorosos.
Todo cambia en este mundo donde un negro
gobierna la pri‑ mera potencia del
mundo, la misma que hasta no hace mucho fuera una de las naciones más racistas del planeta.
Acá cerca, en Uruguay, José Mujica, “El Pepe”, como muchos le llaman, es el presidente. No sólo eso, es atracción en todo el mundo a pesar de su pasado tupamaro y de haber pasado casi 15 años de su vida en prisión.
¿Estamos viviendo nuevos tiempos o simplemente hay mayor información?
Mal que le pese a los que quieren próceres inmaculados, la historia amorosa de Sarmiento lo acercó más a la gente, Urquiza
no perdió admiradores por tener más de cien hijos, Yrigoyen sigue siendo un hombre de principios a pesar de sus hijos extra‑ matrimoniales y Leopoldo Bravo fue el sanjuanino que más elecciones ganó no obstante que su madre nunca le dijo quién fue su padre.
Y ni hablar de artistas, futbolistas, modelos, escritores o toreros. Los ídolos no se miden por consumo de drogas, alcoholismo o desnudos sin pudores.
Hasta los reyes se permiten armar y desarmar matrimonios sin problemas, se casan con plebeyas divorciadas y hasta aceptan en público dobles vidas sentimentales.
Cada día se juzga menos por inclinaciones sexuales, por debildades humanas, por cirugías estéticas o escándalos públicos. Es como si la humanidad estuviera vacunada contra prejuicios.
Para bien o para mal, la sociedad es más liberal en sus costumbres que en su discurso.
Ya nadie muere por amor, no hay excomuniones ni se mata en nombre de la moral.
Sólo el fracaso no está permitido.
¡Viva la gripe!
Vamos a suponer que el hombre
se llama Juan. Que era miércoles de la
semana pasada y Juan estaba muy contento. –Viste que el gobierno
nos ha dado “vacaciones” hasta el lunes...
–Ahá...
–No tenemos que trabajar...
–,Estás contento porque eso te permite viajar?
–No, me quedo acá...
–,Vas a aprovechar para
ponerte al día con algún trabajo atrasado?
–No, no voy a hacer nada.
–¿Estás leyendo algún libro y querés terminarlo?
–No, es un feriado “sanitario”.
–Por más “feriado sanitario” que sea, podés arreglar el jardín de tu casa, pintar la habitación de los chicos...
–Andááá...
Este diálogo se puede
multiplicar por cientos de miles.
Y los Juan pueden ser obreros o empleados, profesores universitarios o escolares.
Punto.
Dejemos de lado la famosa gripe y las ventajas o no de que nadie trabaje, algo en lo que no se ponen de acuerdo los presuntos entendidos.
En un país donde se postergó “para después de las elecciones” la gravedad de la situación sanitaria, los aumentos de tarifas en los servicios o los cambios en el gabinete, todo es relativo, poco creíble y hasta grotesco.
Pero lo que sí es digno de análisis es el evidente desamor a las responsabilidades.
De pronto pareciera que no trabajar o no estudiar o no asumir responsabilidades es una gran cosa.
Que no hacer nada es
como alcanzar un orgasmo de felicidad.
Y que quien gobierna
tiene la potestad de dar francos y feriados como si fueran privilegios de
mandarines.
El “sindicato” de los
que odian el trabajo tiene cada día más adeptos.
Es como si una nueva cultura hubiera desplazado definitiva‑ mente a aquella que trajeron nuestros abuelos inmigrantes. Aprovechando esa nueva cultura, se sostienen políticos, gremialistas, ideólogos y hasta padres de familia.
Se llega al extremo de
escuchar expresiones como:
–Es injusto que se les dé feriado a los
estatales y no a los privados. Si no nos dan el
feriado vamos a hacer un “paro sanitario”.
La frase pertenece a dirigentes gremiales, que las dicen sin ruborizarse.
Como tampoco se ruboriza el estudiante universitario que quiere acogerse a los beneficios de no estudiar, como si el perjudicado no fuera él mismo.
Es tan absurda la
situación que hasta los trabajadores de la salud quieren hacer paro porque no les dan franco
precisa‑ mente por la emergencia
sanitaria...
El tema es más profundo de lo que a
simple vista parece. No hace mucho un
funcionario dijo que como no podían dar aumentos de sueldo iban a hacer que sus empleados trabajaran una hora menos.
Es como si el trabajo fuera cada día más una carga, una maldición, una cosa de esclavos o de gente poco cultivada.
En el mejor de los casos, se lo llega a
considerar como una obligación no deseada
con la que hay que cumplir para vivir, para conseguir lo necesario para subsistir.
Digámoslo de una buena vez: en esta
Argentina nuestra hay gente que nunca trabajó.
Unos, porque nacieron ricos.
Y otros porque se acostumbraron a vivir “de pobres”, mantenidos por un sistema prebendario.
Viviendo de pobres consiguen casas que nunca pagarán, jubilaciones sin aportes, planes sociales sin trabajar, comedores escolares sin educación...
Lo grave es que están criando hijos que nunca vieron trabajar a sus padres.
Y que creen que no
vale la pena estudiar porque no es divertido.
Y que sólo pierden el tiempo quienes
colaboran con instituciones, con clubes o hacen política.
Y que sólo los tontos
arman una pareja estable antes de tener hijos si lo mismo se puede tener hijos sin la responsabilidad de formar una familia...
Que haya un 10, un 20 o un 50 por ciento de jóvenes que no trabajen ni estudien ni practiquen deportes ni quieran
comprometerse, es grave.
Es grave porque el país debe mantenerlos.
Pero también es grave que además haya otro porcentaje que trabaja o estudia porque “no tiene otra”.
En serio, es muy triste que alguien festeje por no tener que trabajar, por “ganarse” un feriado, por jubilarse con 50 años... Debe ser sencillamente horrible gastar todos los días una parte de nuestra vida haciendo algo que nos disgusta.
Pero pareciera que no se dan cuenta. Que lo único que importa es “zafar”.
Aunque al resto de los mortales nos den lástima, nos indignen o nos preocupen, hay mucha gente así, encomendados a “San Feriado”, alentados por políticos demagogos y sindicalistas que se aprovechan de sus patologías, festejando los días de ocio al di‑ vino botón.
Como decía Juan, el del comienzo de la nota, ¡viva la gripe!.
La madre de 67 años
El recorte
lo trajo aquel jueves Mariano. La noticia decía: Muere mujer que fue madre a los 67
años y deja dos huérfanos.
Apenas dos años y medio después de convertirse en la mujer más vieja en dar a luz, con 67 años, la española Carmen Bousada falleció el sábado debido a un cáncer, dejando huérfanos a los gemelos que concibió a través de una inseminación artificial en Estados Unidos.
A fines de 2006 el caso fue récord
de Guinness y generó un debate sobre la maternidad tardía. Centrado en una
fuerte discusión ética.
En ese momento, ella explicó que
había esperado la muerte de su madre, en 2005, para
convertirse en mamá a pesar de que ya se encontraba menopáusica. Y
confiaba en vivir tanto como su madre, que falleció a los 101 años,
para ver crecer a sus hijos y convertirse en abuela.
Su caso contribuyó a
poner en el tapete el tema de una maternidad tan tardía, los riesgos de salud
asociados y sobre todo el fu‑ turo de estos niños.
Se sabe que hay enfermedades que son más frecuentes a edades avanzadas, sobre todo a nivel obstétrico, como hipertensión, diabetes gestacional y partos prematuros, lo que pone en riesgo la salud de la madre y del feto.
Es por eso que los comité de bioética ponen límites para embarazos asistidos.
En Estados Unidos ese
límite es a los 55 años. En Chile a los 50. Carmen Bousada pagó en total 59.000
dólares y mintió la edad. Aseguró que tenía 55 años para que la clínica de Los
Angeles, EE.UU., concretara su
sueño de ser madre.
Hasta acá la noticia.
Pero más que una noticia lo que importa es que el hecho actúa como disparador de varias cuestiones que hacen a las sociedades modernas. Y aquella noche, todos queríamos opinar.
Rolando hizo hincapié en que la mujer debió esperar hasta los 67 años para ser madre porque debió cuidar a su propia madre que murió a los 101 años.
Un problema de las sociedades modernas. ¿Qué se hace con los ancianos? Todos vamos camino a serlo. En tiempos de nuestros abuelos, las familias tenían casas grandes, diez hijos y hasta –en no pocos casos– imponían que una de las hijas dedicara su vida a cuidar a sus padres ancianos. Hoy todo cambió. Las parejas tienen uno, dos o a lo sumo tres hijos, las mujeres trabajan a la par del hombre y las familias viven en departamentos de dos o tres ambientes. Este es un tema importantísimo en la vida moderna pero todos cierran los ojos aunque está latente en todas las familias. Si la expectativa de vida está en los 76 años, eso significa que hay mucha gente que llega a los 90. Y más de la mitad de ellos con dependencias físicas y mentales. El gran de‑ bate es si el anciano debe vivir en familia o en un geriátrico. ¿Qué se privilegia, un abuelo con alzheimer o los nietos chicos? –La mujer española –decía Rolando–, decidió destinar su vida activa a cuidar a su madre que llegó al siglo. Fue su opción de vida.
Carlos, el contertulio
médico, dijo que cada vez son más las mujeres que deciden ser madres cuando tienen 40 años o más.
–¿Por qué?–, preguntamos.
–Cada día son más las mujeres que privilegian su realización personal y laboral antes que la constitución de una familia. Ya son grandes cuando advierten que no están completamente realizadas hasta no ser madres.
El caso de la mujer
que falleció es extremo pero existe el fenómeno en las sociedades modernas.
Para Mario había otro
problema aún mayor: la mujer no sólo no tuvo en cuenta su edad sino que ni siquiera pensó en un
padre para sus hijos.
Este es otro tema del
mundo de nuestros días. Y si alguien niega que esto sea así basta informarse sobre la cantidad de divorcios, personas que eligen vivir solas, parejas
ensambladas, parejas gays. Podemos cerrar los ojos pero el tema existe. Son muchas las mujeres que optan por ser madres y
padres a la vez. Hay cien opiniones
distintas pero es imposible un acuerdo general.
Carlos volvió al tema médico: la mujer murió por un cáncer y según la información que dan los medios, este se
originó en los tratamientos que
recibió a una edad avanzada.
–Es como que se quieren superar los límites de la ciencia–, apuntó Miguel.
– La ciencia avanza más rápido que los cambios culturales de la sociedad. Ciencia, economía, empresas, desarrollo, son términos que muchas veces van de la mano y que tienen como barrera las pautas culturales. Destruir esas barreras expresadas en prejuicios, religión, opinión pública, es un objetivo que se pro‑ ponen grandes intereses. Y el depositario de esas campañas corporizadas en filmes, artículos periodísticos, programas televisivos y hasta el arte, es el hombre común. ¿Se imaginan cuántos prejuicios tuvo que vencer esa mujer para ser madre a los 67 años mediante inseminación artificial y transformarse en noticia mundial?
Comparemos esas pautas
culturales post modernas con la que regía hasta hace medio siglo cuando echaban de la casa a
una joven por quedar
embarazada...
Juanca, uno de los más
jóvenes del grupo dejó una pregunta: –¿Cómo será la vida de
esos chicos? Supongamos que la madre no hubiera
muerto... Además del amor que esa pobre mujer pueda darles ¿con qué pautas los
educaría? La brecha generacional es inmensa.
La noticia fue el tema
de ese jueves.
Noticias como estas son las que consume un mundo cada día más ávido de hechos insólitos. Son tema de conversación, argumento de debates, material para el asombro. Pero de alguna manera nos están indicando que algo está cambiando en el interior del hombre.
Y ese algo, a muchos, nos hace sentir un poco más
desolados...
¿En qué se va la plata?
– ¿Les llegó la boleta de la luz?–, preguntó Rolando, el
contertulio contador.
Sí, a todos nos había llegado. A principios de mes llegan las boletas a casa. Son los días en los que uno corre el riesgo de morir por sobredosis de indignación.
Luz, gas, teléfono, municipalidad, rentas, internet, celular, tele‑ visión...
Seguramente nos miran con cara de locos cuando decimos: –Atendeme, lo que nos comemos no representa ni el 20 por ciento de lo que gastamos. ¿En qué se va la plata?
Y es el momento en el que muchos exclamamos:
–Pero... ¿Por qué no renunciamos? ¿O acaso hemos nacido con Internet, con teléfono celular, con televisión por cable o satelital, con tarjeta de crédito?
No, no nacimos con nada
de eso.
Me quedé pensando en el tema.
Recuerdo mi niñez sin televisión.
Es cierto. Pude sobrevivir sin tan maravilloso invento.
Hasta fines de los 80 era normal para los sanjuaninos tener unas pocas horas de televisión pues sólo contábamos con el canal de aire local.
Hoy llegan a nuestra casa decenas y centenares de canales las 24 horas del día.
¿Puedo vivir entonces sin televisión?
Sí, puedo vivir.
Pero sería una gran
pérdida no tener en directo los partidos de fútbol o perderme la final de tenis
en Wimbledon o desconectarme de los canales de noticias o ver una película sin moverme de casa o escuchar el
último recital de Serrat mientras ceno... Es
difícil...
Sigamos.
Sobrevivir sin Internet era lo cotidiano hace sólo diez años. A finales de los 90, lo normal era vivir sin la red, haciendo las cosas como se habían hecho toda la vida.
En aquella época, la información se almacenaba en carpetas y archivadores, la gente practicaba el género epistolar con sus allegados, buscaba direcciones en las Páginas Amarillas, planificaba sus vacaciones en agencias de viajes y se aprovisionaban de catálogos para meditar la compra de su nuevo coche.
El Messenger se puso en marcha en el verano de 1999, y su pantalla de inicio sólo incluía un espacio para texto simple y otro para los contactos.
La banda ancha no existía la WiFi estaba por nacer y el comer‑ cio electrónico sólo lo practicaba un puñado de argentinos. Los buscadores de páginas web, el correo electrónico, los banners, la mensajería instantánea, el spam, los diarios digitales, los chats, los foros y las tiendas online todavía son menores de edad. La vida de los blogs y las redes sociales apenas suma un lustro. YouTube vio la luz hace menos de cinco años. Ni hablar de Face book
¿Podría prescindir de todo ésto?
¿Podría renunciar a viajar con mi pequeña
net–book que me posibilita leer miles de
diarios, escuchar radios, ver canales de televisión, bajar películas, contratar viajes, reservar hoteles, comprar,
vender, publicitar, estudiar y hasta hablar por teléfono viendo a mi
interlocutor desde cualquier parte del mundo? Honestamente: creo que ya no podría.
¿A qué puedo renunciar entonces?
Ya sé: al teléfono celular.
Pero de pronto recuerdo cuando era corresponsal de Clarín y tenía que esperar tres horas al lado de un teléfono fijo para que me comunicaran con la redacción desde el lugar que estuviera, fuera este San Juan, Roma o Estados Unidos.
Y recuerdo la tarde que perdí en un hotel de Nueva York esperando que me llamaran para confirmar la hora de una entre‑ vista.
Y las veces que no fui al café por si llamaban de Buenos Aires. O cuando con un grupo de amigos con los que saldríamos a cenar hubo una confusión respecto al restaurante y la mitad terminó en uno y la otra mitad en otro.
Todo eso parecen
cuestiones de la prehistoria. Hoy cada hijo tiene su celular, lo que nos permite llamarlos para saber
dónde están.
Es cierto que el 40% de las llamadas son realmente
superficiales.
También es cierto que sólo ganan las compañías con esta moda de enviar saluditos para el día del amigo, de la
madre, del abuelo o para cargar al amigo que es del equipo contrario cuando pierde.
Es verdad, también, que sin celular podemos ahorrar dinero. Pero ahorraríamos mucho más si nos fuéramos a vivir a un poblado amish. Y ni se nos ocurriría hacerlo.
¿Qué me queda? ¿Renunciar a la tarjeta de crédito? Les aseguro que no la uso mucho.
Pero si usted sale de San Juan o quiere contratar algo a distancia, verá que sin tarjeta es medio hombre.
Nadie le alquilará un auto ni le reservará la habitación de un hotel ni le venderá un pasaje de avión a través de Internet si usted no tiene tarjeta.
En Estados Unidos y en
muchos países europeos, no es confiable un hombre que dice no tener tarjeta y paga en
efectivo.
En definitiva, es
cierto que mi generación nació sin televisión, sin teléfono celular, sin Internet, sin tarjetas de
crédito o débito. Como la generación de mis
abuelos nació sin luz eléctrica, sin agua
potable y gas domiciliarios, sin automóviles, sin aviones, sin teléfonos.
Y todos nos fuimos adaptando ante un mundo nuevo, maravilloso en servicios, superfluo en algunos aspectos, despiadado en la creación de dependencias.
Y lo hicimos, independientemente de nuestra edad. Y sin que nadie nos obligara.
Aunque cada principio de mes, cuando llegan las boletas, corramos el riesgo de morir por una sobredosis de indignación.
Cuando un amigo viene
–Qué quieren que les diga, a mi me
gusta vivir en San Juan... Aquella noche esta simple afirmación se transformó en
tema de opiniones encontradas...
–Te corrijo, a San Juan lo queremos
pero un lugar donde dos por tres tiembla, donde
el zonda te eleva 30 grados la temperatura y te llena todo de
tierra, donde tenés el desierto a las puertas de la ciudad, no
es precisamente un paraíso–, dijo uno de los contertulios.
–Si vos tuvieras que
vender San Juan a un potencial turistas, ¿qué le ofrecerías?
–Lo poco que tenemos: el Valle de la Luna, la Difunta Correa, la Casa de Sarmiento...
–Bueno, tenemos la
Fiesta del Sol...
–¿Ves...? Ahí está la
diferencia. Yo creo que tenemos cien cosas
más. Y que ni las
gozamos nosotros ni las ofrecemos al turismo.
Voy a confesarles un
defecto: soy un exagerado para hablar de
San Juan.
Y, lógicamente, los amigos se embalan.
Es así como a causa de mi desmesurada pintura de lo que es San Juan, en más de una oportunidad me he encontrado con una llamada telefónica o un e–mail que decía:
–Tanto has hablado de San Juan que
estamos decidido a pasar las vacaciones en ese
paraiso. Llegamos dentro de tres semanas. Es en ese momento cuando uno toma
contacto con la realidad. Porque
esos amigos o familiares pueden residir en Roma, en Madrid, en California, en
Montevideo, en Buenos Aires o en Valencia. A
partir de ese momento ya no valen las palabras: hay que de‑ mostrar que tenemos el mejor vino, los cerros más
coloridos, el Valle de la Luna, las
mejores paellas, los mejores asados, que la ciudad es nueva y hermosa y que constituimos un pueblo que sabe agasajar a sus visitantes.
Les aseguro que nunca un visitante se fue hablando mal de San Juan.
¿Saben por qué?
Muy sencillo: traté de mostrarles y ofrecerles lo que
realmente nos distingue, que muchas veces no es
comparativamente lo mejor.
Eso, lo que los hace diferentes, es
lo que venden los principales centros
turísticos.
España tiene el museo del Prado, el
Escorial, las cuevas de Nerja o la
catedral de Burgos. Pero cuando uno piensa en España, piensa también en una corrida de toros, aunque sea un espectáculo salvaje, en comer unas tapas acompañadas
por una cañas en un pequeño bar, en agasajar nuestro paladar con un cochinillo
de Segovia o disfrutar el colorido de las centenares de fiestas pueblerinas.
Y si uno visita
Italia, el país con mayor cantidad de atractivos, no pensará sólo en visitar la Fontana di
Trevi, el Coliseo o la galería de
los Uffizi en Florencia sino que se emocionará con escuchar la misa en San Pedro, contratará un viaje en góndola
en Venecia y le pedirá una canzoneta
al “gondolieri”, querrá probar algunos de los vinos que han formado parte de su
cultura durante tres mil años o le
parecerá divertido comprar un pedazo de pizza o un sándwich de porchetta en
algún puesto callejero.
Lo mejor nuestro –pongamos un hotel de
primer nivel– es siempre pequeño
comparado con los grandes hoteles internacionales. El mejor restaurante, difícilmente salga airoso en una comparación
con restaurantes de medio pelo de una gran capital. Y la mejor ruta que
nosotros podamos tener, no puede compararse
a las autopistas que cubren toda la geografía de Italia, España o Francia.
La Fiesta del Sol puede
ser un atractivo local. Pero le puedo nombrar miles de fiestas con maravillosos espectáculos,
seculares tradiciones y millonarias inversiones. Piense, por darle un ejemplo, en las fallas valencianas, en la
Oktoberfest que atrae 6 millones de turistas
a Munich, el carnaval de Río de Janeiro, el encierro de San Fermín...
Les cuento que me he transformado casi
en un experto en mostrar San Juan a turistas que vienen por primera vez y que
pro‑ vienen de grandes ciudades.
Lo primero que aprendí es a no atosigarlos con comentarios ne‑ gativos sobre nuestra situación económica. Ellos
están de vaca‑ ciones. No vienen a
hacer comparaciones sino a descubrir la Argentina, tal como es: con sus
contradicciones, sus diferen‑ cias sociales, sus riquezas y sus miserias
expuestas.
Lo segundo: no gaste tiempo ni dinero tratando de llevarlos a los mejores lugares porque, insisto, comparativamente perde‑ mos y poco ofrecen de novedoso. Llévelos a lo que es distinto, lo que no encontrarán en otro lugar y por ello los asombrará.
No se olvide: el turista es un
coleccionista de recuerdos.
En nuestra ciudad hay
sitios tradicionales para mostrar. Pero no se empeñe en mostrar lo que no tiene
“vida”. No comente la obra sino lo que contiene.
Visitar una bodega no los asombrará pero sí aprender como se estaciona el champaña en la inmensa cava del túnel de Zonda. No existe algo así en otro lugar.
No deje de mostrarles
el autódromo... pero siempre y cuando haya una carrera. Si tiene esa suerte, llévelos la
noche antes, há‑ gales un asado en los cerros, encienda una fogata y comparta
el mate, las historias,
una guitarra si la hubiera. Y espere que amanezca para verles la cara cuando el
día ilumine la quebrada.
Lo mismo ocurre con el
estadio cubierto. Llévelos a ver un partido de hockey, con toda la pasión que despierta en San
Juan ese deporte casi
desconocido en el mundo.
El Auditorio es un edificio más, que
seguramente no alcanza los niveles de la
Opera de Milán, el Colón de Buenos Aires o la sala de la Filarmónica de Berlín. No se llene la boca
pues hablando de la obra. Pero si
tiene suerte que una noche haya función del Mozarteum o actúen la orquesta y los coros, no dude en reservar una butaca.
El día más inolvidable que pasaron
unos amigos italianos en la Argentina
fue en una finca sanjuanina.
Dio la casualidad que un amigo estaba de carneo. Y nos fuimos temprano al Médano de Oro.
Aprendieron a moler la carne, a picar cebolla, a hacer chorizos y morcillas, a hornear pan y empanadas. Compartieron el mate y el costillar a la parrilla; por primera vez en la vida supieron lo que es ensillar y montar un caballo; anduvieron en una vieja ca‑ rretela y hasta saborearon salsa y dulce de membrillo caseros. Cuando a la noche volvimos a la ciudad cansados y con olores variados, nos quedamos tres horas charlando pues no se cansa‑ ban de expresar las sensaciones que habían vivido, de ver una y otra vez las fotografías que tomaron, de comentar las alternativas de un día irrepetible para ellos.
Hace algunas semanas,
un matrimonio español estuvo de visita. El rumbo elegido fue Iglesia.
La primera parada fue en las viejas minas de Hualilán, donde observaron las ruinas que allí quedan de las construcciones en piedra, el viejo pique sur, las lagunas de deshechos, los restos del sistema de transporte de agua. Hablamos de las explotaciones de oro de los incas, de los jesuitas, de los ingleses.
En el barreal que está bajando el Colorado
se divirtieron conduciendo un auto a alta
velocidad, compraron tejidos en Rodeo, sintieron
el viento en el dique Cuesta del Viento, comieron dulces de Tudcum, tomaron un baño en las aguas de
Pismanta y llegaron hasta el control
de Gendarmería en la ruta a Chile, para
observar la cordillera nevada.
Al día siguiente viajaron a Calingasta.
Observar las estrellas en el
Observatorio fue una buena experiencia
pero no mayor que detenerse luego a un costado del camino, sentarse sobre una piedra y observar ese
cielo único en medio del silencio de
la noche y el olor a yuyos.
Este es un punto importante: detenerse siempre en el camino. La gente de las grandes ciudades no está acostumbrada a hacerlo. Nadie se detiene en una autopista.
Parar en la ruta a Calingasta, invitarlos a trepar un cerro, asomarse al abismo en cuyo fondo corre el río o intentar una trepada con un vehículo cuatro por cuatro son experiencias que difícilmente hayan vivido.
Compartir una noche en
carpa, en medio del desierto –una noche, no más– tiene más atractivo que un hotel cinco
estrellas.
Fíjese:
'Siempre les atrae más una conversación sobre lo que fue el terremoto del 44, la destrucción de la vieja ciudad, la reconstrucción de la nueva, que una charla sobre política internacional o sobre los avatares económicos actuales.
'Amigos que despertaron
una noche con una serenata recuerdan ese momento aunque hayan pasado diez años.
Volvamos a la charla
de aquel jueves.
–A veces comparamos nuestros edificios con los rascacielos de Nueva York... y lógicamente, perdemos. Olvidamos la imponencia de nuestras montañas mientras añoramos la carencia de mar. Pensamos que las grandes capitales tienen servicio de subterráneo y no valorizamos que trabajamos a cinco minutos de nuestra casa. Desearíamos tener restaurantes del nivel de los parisinos pero no aprendemos a disfrutar de un asado al lado de un arroyo o una paella en lo de Miguel en el Super....
–Tal vez necesitamos comenzar a descubrir lo que
tenemos... –Muchachos, somos
nosotros, cada uno de los sanjuaninos, los que hacemos este lugar. Y cuando uno
sale a visitar otros, lo que cuenta es el anfitrión. No se trata sólo de querer a
la tierra de uno. Hay que aprender a gozarla.
Lo políticamente correcto
–Se me enojó mi mujer porque le dije
“gordita”.
El que hablaba era Mario.
–¿Y por qué se enojó?–, preguntó Sergio.
–Dice que no es de buen
gusto remarcar los problemas de cada uno.
Y sí, hay gente que piensa así.
Habría que inventar un nuevo idioma.
Imagine una novela que se
llame “Amor no vidente”.
O peor aún, “Amor con capacidades especiales”.
Absurdo.. ¿no?
El amor, para el poeta, el escritor o para cualquier simple mor‑ tal, puede ser ciego, loco, enfermo o sublime.
Pero si se trata de personas, las cosas cambian.
De un tiempo a esta parte, los “progre” nos están imponiendo un idioma “políticamente correcto”.
Para ellos, las palabras que usamos toda la vida son “descalificantes”.
Y la verdad es que ya no sé si mis amigos de siempre siguen siendo el Chicato José, el Narigón Pérez, o el Negro López. ¿Cómo tendré que llamar de ahora en más al Petiso González? Si seguimos así vamos a escuchar en una cancha de fútbol que un hincha le grita al árbitro: “¡Hombre de incipiente calvicie penetrado por zonas erróneas!”.
¡Andá!
Hubo un tiempo no tan lejano que a un ciego se le llamaba ciego, a un manco manco y a un petiso, petiso.
Y nadie se sentía ofendido por ello.
Nadie se sentía herido por contar que en la mitología griega Edipo murió ciego. O que Juan Sebastián Bach, aquel maravi‑ lloso músico creador de la escuela moderna, al final de su vida, sufrió una grave enfermedad de los ojos que le dejó completamente ciego.
Es normal que los
hombres, hasta los que han dejado una huella más profunda en la historia, pueden
ser acosados por el sufri‑ miento en algún momento de su vida. Como Ludwig van
Bee‑ thoven que no podía
escuchar con sus oídos cerrados a la música que él mismo componía o había compuesto. Debía
con‑ tentarse con escucharla en su espíritu... interpretada por su fan‑ tasía y
su cerebro.
Juan Manuel Fangio era
chueco y se consagró cinco veces campeón mundial de fórmula 1.
Un jugador de fútbol, Victorio Casas, era
manco y jugó en la primera de San Lorenzo de
Almagro.
Danny De Vito, el famoso actor, mide 1,47.
Franklin Delano Roosevelt llegó a la gobernación de Nueva York primero y a la presidencia de los Estados Unidos después en silla de ruedas.
Y el político con más
intención de voto en la Capital Federal no es un hombre sino una mujer que no
puede caminar.
Pero de pronto, en
lugar de valorar a quienes se sobreponen a todos los escollos y demuestran que
no son minusválidos ni discapacitados, comenzaron a “trasvertirlos”.
Aparecieron los “humanistas” de la palabra.
A los ciegos comenzaron por llamarlos no videntes.
Después alguien insinuó que era menos duro llamarlos discapacitados.
Otro sugirió “minusválido”
Y otro respondió que esas palabras también eran denigrantes y que había que llamarlos personas “con capacidades especiales”. Estupideces. Simples estupideces.
Lo importante,
queridos amigos, es que en lugar de bastardear las palabras, integremos
definitivamente a todos los que sufren algún problema en el mundo del trabajo y de la sociedad. Indigna que los mismos
que se rasgan las vestiduras si alguien llama a cada cosa por su nombre sean los que estacionan
el auto frente a una rampa
para quienes se mueven en sillas de ruedas o los que no hacen nada para que los ciegos, los sordos o
los paralíticos puedan cursar normalmente en
las universidades. O los que los que
no exigen que se cumplan con los cupos laborales.
Las palabras sólo son insultantes cuando se las utiliza como insulto.
Si a mi me dicen colorado o flaco a
Gioja, o gorda a Lilita Carrió o rengo
a César, o jetón a Olivera o chiquito a Jorge Leónidas Escudero, o
grandote a César Ruiz Bustelo o pelado al Fonzi Velasco, ninguno se sentirá
ofendido. Entramos en esas categorías.
Como me río cuando un nieto me dice panzón.
Tampoco es descalificante que a uno le digan turco, gringo o judio. Al contrario.
Distinto es el caso cuando se trata de ofender y se llama “negro” al de clase baja. O se usan en política términos como miope, mogólico o autista.
En una palabra, dejemos de embromar con lo “políticamente correcto”.
Dejemos de creer que cambiando las palabras se modifica la situación.
¿Qué quiere que le diga?
A mi me sigue encantando que me corte el pelo un peluquero en lugar de un coiffeur o un estilista.
Sigo admirando a mis maestras y amo llamarlas “señorita” en lugar de trabajadoras de la educación.
De mi paso por la universidad recuerdo con mucho afecto a los docentes y a los no docentes y me parece de terror que ahora a estos últimos se los llame “personal de apoyo universitario”. Y me indigna que a los delincuentes se los llame “personas en conflicto con la ley”.
Como dijo Serrat: “niño, deja de joder con la pelota”.
Un
tufillo a corruptos
Lo contó Juanca y no pasó en un país africano sino en San Juan, Argentina, muy cerca nuestro. Pasó el mismo
día en el que tres falsos ingenieros y
personal de la Universidad Nacional de San Juan comenzaron a ser juzgados por
los títulos truchos.
Un amigo llega indignado y le dice:
–Esto no va más. Este país está podrido de
corrupción y los ejemplos vienen de arriba.
–Calmate... ¿qué te pasó? –le preguntó Juanca.
–A mi no, a mi mamá.
–¿Qué le pasó a tu mamá?
–Ella tiene un pequeño almacén de barrio y vino un delincuente y le pagó con un billete falso de 50 pesos...
–¿Y ella no se dio cuenta?
–¡Qué querés! Mi
vieja no ve bien y había mucha gente para atender...
Al día siguiente, volvió el amigo y Juanca, curioso, le preguntó. –¿Seguís
indignado?
–Ahora estoy más indignado.
–Cuéntanos...
–Mi mamá recordó a la persona que le dio el billete y fue a su casa a reclamarle.
–¿Y?
–La persona le dijo que no podía ser falso porque ella lo había sacado del cajero automático del banco...
–Puede ser cierto...
–Claro que es cierto. ¡Hasta en los cajeros de los bancos hay corrupción!
–¿Y qué pasó con el billete falso?
–Mi vieja me lo ha dado
para ver si el banco lo cambia.
Pasaron otros dos días
y volvió el amigo. Esta vez venía riéndose solo.
Juanca lo miró y advirtió que algo había cambiado.
–¿Se te fue el enojo?
–Te explico: iba en el auto y me paró un policía porque tenía un foco quemado.
–Ahá...
–El uniformado me dice
que la multa me iba a salir muy cara y que tendría que retenerme el vehículo.
–¿Qué hiciste?
–Le vi la cara de corrupto al policía, entonces le digo: “Mire agente, estuve todo el día trabajando, no hay otra forma de arreglar esto?”
–¿Qué te contestó?
–Me dice “yo te dejaría seguir pero fijate, vos andás en un auto y yo con lo que gano tengo una simple motito y estoy acá cagándome de frío.”.
–Te estaba insinuando lo que quería...
–Me acordé del billete falso de mi vieja. Lo saqué bien dobladito y se lo pasé.
–¿Lo aceptó?
–Miró de reojo el billete de 50 mangos, se lo guardó rápido para que no lo viera el otro policía que estaba parando a un auto y guiñándome un ojo me dice: “Vaya, vaya por esta vez... pero tiene que cambiar ese foco”.
–Al final te sirvió el billete...
–¿Qué querés? ¡Seguro
que el policía se lo va a enchufar a otro...!
Le reitero, la anécdota
la contó Juanca en la cena de los jueves. Al día siguiente entro en Internet
y encuentro esta información. Transparencia
Internacional destaca que el 40 por ciento de los países más
corruptos son naciones pobres.
El tema me interesa y leo:
“Somalia, Birmania e
Irak son los países más corruptos del mundo, según un estudio de la ONG Transparencia
Internacional, que busca
conocer la impresión de la población sobre la corrupción de su país. El presidente
de la organización, Jesús Lizcano, destacó que existe una fuerte correlación entre
corrupción y pobreza, ya que
el 40 por ciento de las países con menos de tres puntos, es decir, aquellos
donde la corrupción es percibida como desenfrenada, son naciones pobres.
Según explicó Lizcano,
los tres países en los que se percibe una menor corrupción son Nueva Zelanda,
Dinamarca y Finlandia, todos con una puntuación de 9,4 sobre 10, seguidos de Singapur (9,3), Suecia
(9,3), Islandia (9,2), Países Bajos (9,0), Suiza (9), Noruega (8,7) y Canadá (8,7).
Del puesto 10 al 20 están, por este orden, Australia (8,6), Luxemburgo (8,4), Reino
Unido (8,4), Hong Kong (8,3), Austria (8,1), Alemania (7,8), Japón (7,5), Irlanda (7,5),
Francia (7,3) y Estados Unidos (7,2).
Por la cola, las naciones en las que se percibe una mayor corrupción son Birmania y Somalia, con una puntuación de 1,4 sobre 10, Irak (1,5), Haití (1,6), Tonga (1,7), Uzbekistán (1,7), Chad (1,8), Sudán (1,8), Afganistán (1,8) y República Democrática del Congo (1,9).
En los resultados que usted ha leído no aparece la Argentina. Pero está en la tabla.
El país sudamericano donde se percibe menor corrupción es Chile, que ocupa el puesto 22. Le siguen Uruguay, en el 25, Colombia en el 68, México, Perú y Brasil, que comparten el puesto 72...
Entre los más corruptos aparecen Bolivia en el 105 y Argentina en el 109, superados por Ecuador en el puesto 150 y Venezuela en el 162.
Transparencia Internacional es una organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción y congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global.
Los datos de este
informe han sido obtenidos de sondeos a expertos y empresas, llevados a cabo por 12
instituciones independientes con el objetivo de conocer la visión de los ciudadanos
sobre la corrupción en el sector público y político en los 180 países
analizados. Nada es casual.
Lucas cambió de barrio
No forma parte del grupo.
Pero Ignacio es un amigo. A veces nos toca compartir un restaurante pues él también tiene un grupo que
sale a cenar los jueves. Esta vez el tema salió de una charla impensada.
–Decime, Ignacio, ¿qué es de la vida de Lucas que hace mucho no lo veo?
Lucas es único hijo de Ignacio.
–No está viviendo en San Juan.
–Con razón no lo veía... ¿Dónde vive?
–En San Francisco,
Estados Unidos. Pero la historia es interesante. Otro día te la cuento.
Me pareció que Ignacio no quería tocar el
tema ante un grupo numeroso.
De aquella charla pasaron tres meses.
Esta vez el encuentro con Ignacio fue en un viaje a Buenos Aires.
Nos tocaron asientos contiguos y aprovechamos para charlar la hora y media de viaje.
Una vez que el avión alcanzó su altura de vuelo y las azafatas nos sirvieron el desayuno, mi amigo abordó el tema. –¿Recuerdas que hace un tiempo me preguntaste por Lucas? –Sí, me dijiste que estaba viviendo en San Francisco.
–Es cierto. Pero no te conté toda la historia porque aún me cuesta hablar de ello...
–¿Por qué?
–Mirá, esta provincia es difícil. Cada cual carga con sus secretos, sus medias verdades, sus historias...
–Es así. Es como que si no hablando de ciertos temas, los problemas desaparecieran.
–Sin ir más lejos, yo tengo amigos con hijos que cayeron en la droga y los tienen internados en Buenos Aires o en Córdoba pero a nadie le hablan del calvario por el que han pasado y aún pasan.
–Dicen que hay centenares de chicos con ese problema.
–Por supuesto. Como también hay hombres y mujeres que tienen una doble vida y sus parejas prefieren hacer como que no lo saben en lugar de separarse...
–Conozco algún caso...
–Me contaron de un
gran empresario que tiene SIDA y se trata fuera de la provincia pues sabe que
su vida cambiará si acá se sabe...
–¡Qué
triste!
Las azafatas comenzaban a retirar el servicio e Ignacio se man‑ tuvo en silencio.
Confieso que la introducción me había llenado de curiosidad. Tras entregar la bandeja fui yo quien reinició el tema.
–No me dirás que Lucas tiene problemas con la droga... –No. No consume drogas ni alcohol.
–Bueno, me dejas más tranquilo.
–Lucas es homosexual.
Lo dijo bajando la voz. Como si se tratara de una gran confesión ante un amigo querido.
A Lucas lo recordaba como un chico adorable que a los 13 años se fue a estudiar al Colegio Militar. Tras completar sus estudios se radicó en Buenos Aires, donde se recibió de abogado, como su padre.
Ignacio siempre hablaba de Lucas.
–¡No saben como espero que se reciba
para que se foguee un par de años en el estudio que heredará más
adelante!– decía Ignacio
a sus amigos.
Los años pasaron y Lucas logró su
título.
Pero no se radicó en San Juan. Recién lo hizo tres años más tarde, ya con 27 años.
Vino con un colega, José María, de su misma edad, quien también comenzó a trabajar en el estudio de Ignacio.
Dos lindos chicos. Correctos, educados, buenos jugadores de tenis.
Pronto tuvieron su círculo de amigos, su grupo de chicas que los pretendían, el trabajo en el estudio, las diarias visitas a Tribunales.
Como ocurre siempre, pasaron a ser parte del paisaje ciudadano y uno les perdió el rastro. Hasta aquella noche de jueves cuando se me ocurrió preguntarle a Ignacio por Lucas.
–No sabía que fuera homosexual–, dije, tratando de hacerlo con voz absolutamente carente de inflexiones, como si estuviera comentado: –Así que va a llover mañana.
–Sí, yo lo supe cuando se vinieron a vivir a San Juan Lucas y José María.
–¿Lucas te lo contó?
–Ambos... Me contaron que eran pareja desde hacía cinco años. –¿Qué pensaste?
–Vos sabés que yo vengo de una familia muy conservadora, cre‑ yente, respetuosa de las pautas sociales. Y lo mismo pasa con Marisa, mi mujer. Para nosotros fue como si nos hubieran dado un mazazo en la frente.
–Era tu hijo...
–Sí y lo seguía amando y trataba de hacer como si no pasara nada y continuaban trabajando en el estudio. Pero yo sentía como si toda la sociedad lo supiera y me señalara con el dedo... –¿Lucas y José María vivían juntos?
–Lucas vivía con nosotros y José María en un departamento que había alquilado en el centro. Pero el problema no eran ellos. Mi vida y la de Marisa habían cambiado. Ya casi no hacíamos vida social, nos recluimos en nuestra casa, no comentamos con nadie lo que nos estaba ocurriendo...
La voz del comisario de a bordo decía por los altoparlantes que en quince minutos aterrizaríamos en el Aeropuerto Jorge Newbery. Ignacio apuró la historia.
–El momento crucial
fue cuatro meses después que se radicaron en San Juan. Un día Lucas nos dijo
que se iba a vivir con José María, que no podían soportar continuar viviendo
separados.
–¿Qué hiciste?
–Yo me quedé
petrificado. El momento tan temido había lle‑ gado. Marisa rompió a llorar.
–¿Y Lucas?
–Lucas no dijo una palabra más. Se paró y salió de casa. Ni ese día ni al siguiente aparecieron por el estudio. Recuerdo que el sábado a la tarde Lucas nos llamó por teléfono y nos pidió una reunión.
–¿Qué pasaba por tu cabeza...?
–Era una mezcla de cosas. Dolor, tristeza, amor por mi hijo, de‑ seos de que fuera feliz, temores, bronca.
–¿Qué hizo Lucas?
–Vino muy sereno, muy maduro. Nos habló del amor que sentía por nosotros, de lo agradecido que estaba por los padres que la vida le había dado... Nos dijo que era conciente del dolor que su situación nos causaba, que lo último que quería era vernos sufrir...
–Siempre fue un gran chico...
–Pero con igual firmeza nos dijo que no renegaba de su condición, que no podía vivir separado de José María, que habían estado estos días pensando y haciendo consultas y que se iban a vivir a San Francisco, que era la única solución viable que veían. –¿Y se fueron?
–A la semana partieron.
Los amigos los despidieron con una fiesta. Y acá nos quedamos con Marisa, deseándoles la
mejor de las suertes, más solos,
más viejos, con muchas preguntas sin respuestas.
El avión había aterrizado y
estábamos esperando las valijas. –Ignacio, veo que esto te afectó mucho...
–No, ya no. Lo que me duele es que Lucas y José María no vivan en San Juan.
–Veo que has cambiado...
–El verano pasado fuimos con Marisa a San Francisco. Íbamos con mucho temor. Pensábamos alojarnos en un hotel pero al final estuvimos parando en la casa de los chicos. Y los vimos felices, afectuosos, contentos de recibirnos, viviendo sus vidas... Esto nos dejó muy tranquilos.
–Un final feliz...
–En ese momento supimos con Marisa que habíamos recuperado a un hijo y que era más importante su felicidad que nues‑ tras ideas, temores y convicciones...
–Me alegro que hoy estés tranquilo.
–Esto es lo que me permite hoy contarte
esta historia, algo que jamás habría podido
hacer antes de viajar a San Francisco...
Un taxi se llevaba a Ignacio hacía su hotel
mientras yo esperaba el siguiente. Una
pregunta se me enredó en el alma:
–¿Cuántas historias así nos rodean sin saberlo? ¿Cuántos Ignacios, Marisas y Lucas viven entre nuestros amigos?
Subía al taxi.
Desde la radio del auto escucho cantar a Serrat:
La familia, los amigos, me presionan a diario
No
me queda otro camino que mudarme de este barrio
¡Qué maravilla…!
El tema lo lanzó en la mesa
Rolando. –Si pudieran elegir en qué época
vivir. ¿Eligirían esta, el pasado o el futuro? La pregunta me dejó
pensando.
No hay una respuesta. Yo tengo la mía.
Creo que todo cambia. El
pesimista dirá que cambia para peor. Y expondrá sus razones: vivimos en un mundo más inseguro,
aumentan las
desigualdades sociales y entre países, aparecen nuevas enfermedades, la gente se
aísla, se pierde el concepto de solidaridad, se modifican pautas morales lo que afecta a
algunos sectores...
Todo eso es cierto. Al menos lo es desde la
óptica de los pesimistas.
Pero de pronto volvemos en el tiempo cuando despuntaban los años 70 y entra en escena un joven de 20 años que se iniciaba en el periodismo.
Y surgen las
comparaciones.
Porque aquel joven
tenía como instrumentos de trabajo una li‑ breta de apuntes y una máquina de
escribir.
–Escribí 40 líneas–, decía el secretario de redacción al encargar una nota.
Y allí íba el novel periodista, con sus apuntes.
La propia observación y algunas instancias oficiales o de instituciones, eran la única fuente de consulta.
Los archivos sólo
guardaban fotos y sólo los grandes diarios nacionales poseían archivos abarrotados
de recortes, sobres y papeles... Los errores al escribir se tachaban con
incontables XXXX y si los tachones eran muchos el corrector más de una vez exigía:
–Pasame ésto en limpio para poder corregirlo.
Y había que escribir
todo de nuevo.
Un gran problema de ese
pasado cercano eran las comunicaciones.
San Juan tenía 20 mil líneas telefónicas. Y había miles de personas esperando por una. Era tanta la demanda insatisfecha que cuando se alquilaba o vendía una casa, se agregaba como atractivo definitorio un dato clave: “cuenta con teléfono”.
Pero no sólo faltaban teléfonos.
Para hablar a Jáchal o a Caucete había que pedir larga distancia a la compañía. Y la conexión podía demorar cinco minutos o media hora.
En los años 70 y 80 ese entonces joven periodista fue corresponsal de Clarín, primero en San Juan y luego en Roma. Buena parte de su vida la pasó junto al teléfono, esperando la comunicación con Buenos Aires que a veces demoraba dos o tres horas. Cuando la conseguía, grababa la información que luego “levan‑ taba” en Buenos Aires un operador.
El trabajo periodístico era sólo una parte del trajín de un diario. Las noticias de afuera llegaban por telex, las fotos por radiofotos y en aquel mundo en blanco y negro, con olor a plomo y tinta, el personal gráfico era una parte fundamental de la he‑ chura del periódico.
Un mundo del que han desaparecido muchos oficios que lo caracterizaban, como el de los tipógrafos, linotipistas, grabadores, laboratoristas fotográficos. Y donde términos usuales han de‑ jado de tener significación para las nuevas generaciones. ¿Quién sabe hoy qué significan palabras como corondel, regletas, lingotes, galeras, orlas, matrices, picas...?
Un mundo donde el tipómetro era la vara de medida y el cícero la unidad.
Aquellas palabras, la mayoría de origen
latino, han sido suplantadas por otras, de origen anglosajón y comunes a muchas
profesiones como caracteres, hardware, software, bit, URL, JPG, servidor...
De pronto aquel joven periodista de los años
70 está hoy ante un ordenador.
Corta, pega, rehace, archiva, consulta a través de internet, utiliza el autocorrector, arma sobre la página. A través del telediscado se comunica en el acto con cualquier lugar del mundo. Ese periodista de hoy viaja con su escritorio a cuesta y con todos sus archivos guardados en el tamaño de una notebook que además transporta su música, sus fotos familiares y el archivo de todo lo que ha escrito en los últimos veinte años.
Pero además, a través de esa misma notebook y por medio de Internet, puede ver desde 12 mil kilómetros de distancia lo que sucede en cada oficina del periódico, escucha las radios de San Juan, lee los diarios digitales de todo el mundo y hasta puede ver en Singapur o Bélgica, la televisión de su provincia.
Esa misma computadora, del tamaño de un portafolios, le per‑ mite bajar películas, ingresar al museo del Prado en Madrid, reservar una habitación en un hotel de Beijing o sacar los pasajes para un vuelo Tokio–Praga o las entradas para ver el Bolshoi el 17 de mayo en Moscú o asistir al estreno de una ópera en la Scala de Milán.
A diferencia de aquel joven periodista de los años 70 que sólo podía escuchar los partidos de fútbol en los relatos de Fioravanti, hoy ve en directo los encuentros de las más importantes ligas del mundo, las carreras de automovilismo, el tenis y hasta los partidos de golf.
Con sólo apretar algunas teclas su ordenador le traduce mate‑ riales escritos en otros idiomas, las fotos digitalizadas las toma él mismo y las envía a su redacción desde cualquier sitio del universo.
Lo más importante: ya su lugar de trabajo es el mundo o su propio hogar.
Todo esto lo han posibilitado las
computadoras y las comunicaciones.
¡Qué
quiere que le diga!
Podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno.
Pero estos cambios que experimentó un periodista a lo largo de su carrera, también los ha vivido el médico, el arquitecto, el ingeniero...
En los próximos años los va a vivir cada día más el docente, el alumno, el jubilado, el hombre y la mujer.
Será un mundo distinto.
Para los pesimistas, será peor.
Perdonen que discrepe.
Para aquel joven periodista de los años 70 que hoy sigue en su oficio, ¡esto es una maravilla!
Las lloronas
Estaban por igual en los velorios de ricos
como pobres. Ellas, las lloronas, formaban
parte del rito mortuorio. Eran, podríamos decir, el centro –junto
con el difunto,
por supuesto‑ de una ceremonia que aún hoy puede verse en hogares con menor instrucción.
Contaban los abuelos que mientras más “lloronas” tuviera el velorio, más importante era el muerto.
En algunos casos se las contrataba.
En otros, actuaban de oficio.
Y al coro llorón y rezador se les agregaban algunas mujeres de la familia, que acompañaban el ritual mientras cada tanto un familiar cercano daba un alarido, se tiraba de los pelos o se des‑ mayaba mientras repetía frases que han quedado grabadas en la memoria popular.
‑Murió como un pajarito...
‑Ay José (o Juan, o Miguel)... ¿por
qué me hiciste esto?
Los sanjuaninos en
particular pero en general los argentinos, por alguna extraña razón somos necrófagos.
Nos encanta todo lo que tiene que ver con la muerte. Llegamos a alimentarnos de ella.
El Día del maestro no se celebra la fecha que nació Sarmiento sino cuando murió.
Nos tomamos feriado no cuando San Martín ganó una batalla o el día que nació sino el 17 de agosto, cuando murió.
El día de la bandera coincide con la muerte de Belgrano.
El “día de los muertos” concurren multitudes a los cementerios, mientras los floristas hacen su negocio. Como si al ser querido que ya se fue le importara más una flor que el recuerdo por lo que fue.
Este amor por lo inevitable nos lleva a que mucha gente pague durante toda su vida el nicho y el sepelio, aunque no tenga casa donde vivir.
A que mucha gente piense en colocar el aviso fúnebre, antes de saber dónde velarán al fallecido.
Y como si eso fuera
poco, están los especialistas en leer esos Avisos fúnebres. Son los que cada día
invierten diez o quince minutos
porque quieren saber no quién murió sino quienes participan, quiénes “se hicieron los
tontos con el aviso” o “¿quién esa
extraña mujer que aparece en el fúnebre quinto de la segunda columna?”.
Por supuesto, mientras más avisos tenga, más importante es el muerto.
En ese sentido es
clave contar con veinte o treinta avisos oficia‑ les donde participan no sólo la
persona sino también el cargo: “el señor subdirector de la subdirección de Asuntos
Perdidos, don Pepe Honguito, participa el fallecimiento del tío de
la colaboradora...” Por supuesto, Pepe
Honguito nunca conoció al muerto.
Y ese aviso lo paga el Estado, en cualquiera de sus tres poderes. O
sea, todos nosotros.
Algunas cosas están cambiando.
Las lloronas van desapareciendo.
Ya no se hacen aquellas fiestas para “el día de los difuntos”, con guitarreadas y puestos de choripanes en las calles adyacentes al cementerio.
Los velorios dejaron de hacerse en las casas particulares donde se disponía la mejor sala de la casa y a veces “hasta la mesa del comedor” para el ataúd mientras se ofrecía café, mate o una copa de anisado a quienes venían a saludar a los deudos. Sigue, sí, la costumbre de los avisos fúnebres y el amor por las necrológicas que constituyen todo un género literario pues se intenta reconocer en el fallecido todas las virtudes que se le quiso ignorar en vida pero que –esto también es muy sanjuanino‑ de exprofeso siempre se les negó. En San Juan, nadie es profeta en vida... hasta que muere.
Pero la necrofagia sanjuanina nunca termina.
Es tan extensa y rica en sus formas que se transforma en inagotable.
Larguísimos velorios en los que los deudos están obligados a permanecer en el lugar 24 horas al menos, gente que a poco de llegar charla de cualquier tema con cualquier otro concurrente... Y lo que es más absurdo aun: el cuerpo expuesto durante esas horas hasta que poco antes de “partir para la última morada”, como se suele decir, aparecen los soldadores y en medio del tremendo y desgarrador dolor que los deudos se infligen, comienzan el trabajo de cerrar el cajón con sopletes ante la vista de todos.
Ya falta poco. Tras el
acompañamiento que interrumpe el tránsito ‑¿Cuál
es la necesidad de que todos vayan en fila al cementerio, pasando
semáforos en rojo?‑ sólo resta la tremenda ceremonia de dejar el ataúd en la
fila 7 de la columna 5 de la tercera galería sin siquiera preguntarnos cómo puede
traducir ese acto la mente de
un chiquito de cuatro o cinco años al que se obliga a estar presente.
Es para analizar todo
esto.
Hoy nos parecería ridículo un velorio con lloronas. Seguramente, dentro de poco también nos lo parecerán las ceremonias de soldar el cajón ante la vista de todos, de depositar el ataúd en un nicho de “propiedad horizontal”, de mantener durante décadas los cuerpos en un cementerio que ya tiene más habitantes que la ciudad, de “quedar bien con el muerto” pagando un aviso fúnebre o mandando flores.
¡Qué lindo será el día
en que en lugar de tanta necrofagia aprendamos a reconocer
las virtudes de la gente en vida, a dar‑ nos un abrazo porque nos alegra una
presencia, a felicitar o saludar al amigo con un llamado telefónico, a alegrarnos
con el éxito ajeno, a decir te quiero cuando queremos
decirlo...!
En defínitiva, cuando aprendamos a celebrar la vida y
conside‑ remos a la muerte simplemente como el
último acto de vivir.
La edad del amor
Era el primer jueves
después de las vacaciones y los con‑ tertulios contaban sus experiencias. De pronto Rolando lanzó la pregunta:
–¿Qué les parece Susana?
Susana era Susana Giménez.
–¿Qué pasa con nuestra madrina de la Fiesta del Sol? –Salió en topless en la
tapa de una revista.
–¡Y qué bien que está! ¡Mirá que tiene cerca de 70 años!–, dijo Pepe.
–No sólo salió en
topless mostrando un cuerpo firme y sin celu‑ litis ni grasa sino que se ha
buscado un novio 30 años menor... –Mientras no se trate
de un vivo que le quiera sacar la plata como Roviralta... –, dijo Federico que
sigue de cerca todo lo referido al cholulaje.
Una cosa trajo la otra
y al rato todos estábamos enfrascados en una charla sobre la edad y sus misterios.
–Vos sabés que en la antigüedad era común que la pareja se llevara muchos años.
–Es cierto. En muchos casos el novio y el suegro eran amigos de la misma edad. Y el novio trataba directamente con su amigo el casamiento por lo que se celebraban muchas bodas donde el hombre tenía 45 años y la mujer 17...
–Con un agravante, hace un siglo la expectativa de vida del hombre era de 55 años por lo que era común encontrar viudas con cuatro o cinco hijos que aún no cumplían los 25.
–Un ejemplo es el general José de San Martín. El 12 de noviembre de 1812, a los 34 años, contrajo matrimonio con María de los Remedios de Escalada, de 14 años.
–Perón tenía 50 años cuando se casó con Evita, de sólo 26.
–El panorama ha seguido más o menos igual. Fijate que Carlos Reuteman tiene una esposa 27 años menor.
–La esposa del Colorado De Narvaez es 16 años menor.
–Ni hablar de Menem que le llevaba 35 años a su esposa chilena Cecilia Bolocco.
–Borges se casó a los 87 con María Kodama, de 39.
–Gerardo Sofovich más que duplicaba en edad a su esposa y Franco Macri convive con novias 40 años más jóvenes.
–Y el problema es
mundial: el ex obispo y actual presidente de Paraguay ha tenido hijos con mujeres
35 años más jóvenes. –Carla Bruni, la
tercera esposa del presidente de Francia es 12 años menor que Nicolas
Sarkozy.
–Y el premier ministro
Italiano, Silvio Berlusconi, participa de fiestas sexuales con chicas 50 años
más jóvenes.
La diferencia es que ahora son las mujeres mayores las que se unen a hombres jóvenes.
–Mirá el caso de Madonna de 51 años tiene un novio de 23. –La Alfano vivió muchos años con un hombre casi 30 años menor.
– El actor juvenil Ashton Kutcher tiene 16 años menos que la famosa Demi Moore.
– Susan Sarandon es 12 años mayor que su esposo y Diane Kea‑ ton le lleva 18 años a Keanu Reeves.
–Gina Lollobrigida, a los 79 años se casó con un abogado 34 años menor.
–Ni hablar de Moria y Susana que cambian
seguido de novios muchos más jóvenes.
–Este es un país donde los símbolos sexuales
son sexagenarias, fíjate que no es
sólo Susana sino que también están Moria Casán y Graciela Alfano, todas señoras mayores que no dudan en tener novios jóvenes y lucir en las tapas de
revistas con sus atributos expuestos.
–No sólo eso –escuché a uno de los contertulios– son ellas las que despiden a sus juguetes sexuales o amigos serviciales cuando se cansan de ellos.
–Son mujeres con mentalidad masculina a las que ningún hombre las hace sufrir porque ellas eligen, son autosuficientes en lo económico, tienen fama y poder.
–Lo curioso es que por un lado las parejas desparejas son una realidad. Pero eso no evita que el común de la gente los juzgue. Si un tipo de 70 sale con una chica de 35 es un viejo verde. Si una mujer de 70 sale con un joven de 35 es porque el tipo la está viviendo.
–Salvo si los protagonistas de la historia se llaman
Susana, Graciela o Moria. En ese caso todo está bien. El público las quiere precisamente porque son contraventoras.
Juanca, uno de los más
jóvenes del grupo, fue terminante.
–A mi no me gustaría
que mi mamá saliera con un tipo de 30... Es más, no se lo
aceptaríamos.
–Pero tu mamá no es Susana Giménez.
–Imaginate a Susana teniendo una relación formal con un señor de 70 años, firmando en el Registro Civil como señora de..., vistiéndose acorde con su edad en lugar de salir con las lolas al viento en las tapas de las revistas...–, opinó Pepe. –Ese día se suicidaría en público, sepultaría a la chica que sur‑ gió hace cincuenta años y que permanece congelada en aquel ¡shock! del comercial de jabón que la lanzó al estrellato.
–El otro día escuché a dos señoras que decían que es hora que Susana se asuma con su edad, se busque un señor mayor y viva tranquila el resto de los días.
–Susana es Susana por
lo que hace. El día que no lo pueda hacer hará lo mismo que Bette Davis que
nunca más apareció en público o Brigitte Bardot que se dedica a proteger animales
o Marilyn Monroe que murió
por sobredosis....
Un tema trae el otro.
Y de lo que ahora se hablaba era de las parejas desparejas. –¿A vos te parece mal que exista tanta diferencia de edad en una pareja?–, preguntó Federico.
–Existen un sinnúmero de parejas disparejas que son muy felices. Para muchos, la disparidad complementa y enriquece mutuamente.– decía Mariano.
Y completaba la idea:
–Una pareja es la suma de dos personas que tienen entre sí alguna correlación, analogía o semejanza y “dispareja” viene de dispar que significa ser diferente o lo contrario a otra cosa. –Una disparidad puede ser la edad– insistió Federico.
–De acuerdo, una pareja en la que uno de los integrantes tenga 30 años más que el otro puede ser despareja. Pero también puede ser la pareja de un gordo y una flaca, de un alto y una petiza, o referirse al temperamento desigual de la pareja, como que él sea muy serio y ella muy alegre, o ella parca en el hablar y el extremadamente locuaz, o que haya marcadas diferencias culturales o sexuales. La pregunta que entonces mucha gente se hace es ¿Cómo pueden ser atraídas y felices personas disparejas?
–¿Qué pensás vos?
–La respuesta está en los intereses. El enamoramiento suele ser más rápido, más emocional y menos racional. Un día se dan cuenta que poseen intereses comunes que les hace compartir momentos, trabajos, lugares, lecturas, películas, comidas, sentimientos religiosos, diversiones, formas de ser, objetivos...
–Yo leí el artículo de un psicólogo español que decía que es más frecuente la separación de las parejas “normales” que las pare‑ jas “disparejas”. En ambos casos es la falta de intereses comunes lo que produce las rupturas.
De pronto salió un ejemplo: el caso de Javier.
–Lo de Javier fue al revés de los de Susana Giménez.
–¿Cómo fue?
–Javier es un abogado de 60 años. Hombre de posición económica sólida, titular de un estudio que factura muy bien y con algunos problemas de salud que le preocupan.
–¿Qué pasó con Javier?
–Javier llevaba 37
años de matrimonio con Mariela, una buena señora, madre de sus dos hijos, ya
profesionales, casados y pa‑ dres a su vez. El caso es que Mariela, que también tiene
60 años, se asumió como abuela,
está bastante excedida de peso, lee poco, no tiene muchos intereses culturales y cree que la
vida ya pasó.
–¿Y Javier?
–Javier si bien tiene problemas de salud es un tipo vital y le molesta que su esposa sólo le hable de sus nietos, del programa de Mirtha Legrand o de que no comas grasas porque te sube el colesterol, ¿tomaste la pastilla para la hipertensión?, no abrás esa botella de champañe si no te la vas a terminar y vos sabés bien que yo no te acompaño, si querés comer algo fijate que hay en la heladera que yo sólo pienso tomar un activia para ir al baño...
Después de 37 años juntos, Mariela sabe de memoria todos los cuentos y las historias que cuenta Javier y se lo hace notar si éste las repite en alguna reunión. O le corrige todo lo que dice. U opina sin fundamentos pero lapidariamente de todos los proyectos que él le cuenta. O pone como ejemplo de cualquier situación incómoda a la familia de Javier, algo que éste odia pues piensa que una persona que guarde rencores por cuatro décadas o es muy mala o no está en su sano juicio.
El caso es que Javier en el mes de noviembre fue a un congreso de Derecho tributario en Santa Fe. Y coincidió que a ese congreso también asistió Blanquita, abogada, divorciada y sin hijos, de 38 años y conocida en la provincia como destacada artista plástica.
Una noche salieron a cenar, bebieron dos botellas de champaña, descubrieron que a los dos les encantaban las canciones de Sabina, que ambos habían llorado viendo “Antes de partir”, la película que hicieron Jack Nicholson y Morgan Freeman, que amaban salir a caminar tres veces por semana por el Parque de Mayo, que los dos sufrían si Racing perdía y que curiosamente, coincidían en que el amor sin papeles ni promesas de largo plazo es el verdadero amor.
Diciembre fue un mes de encuentros. Primero, muy discretos en algún hotel por hora. Luego Blanquita lo invitó a cenar a su departamento, donde convivía con pinceles, óleos y cuadros. Aquella noche cenaron en el balcón y Javier alcanzó el climax cuando escuchó decir:
–Me fascina escucharte hablar. Todos los hombres con los que he estado me parecen pequeños al lado de tu experiencia, tu vitalidad, tu sabiduría.
Con esas palabras y una pastilla de Viagra de 100 miligramos, Javier rejuveneció 25 años, se sintió de la misma edad de Blanquita, galopó como un potro joven por cada rincón de la cama y sintió que se estremecía cuando la luz del día lo encontró abrazado a la abogada artista.
Desde esa noche Javier comenzó a pasar más tiempo en el departamento de Blanquita que en su casa. Empezó a usar ropa más juvenil en lugar del traje oscuro y la corbata. Se afeitó el bigote, ya canoso. Aseguran que los análisis clínicos le salieron mucho mejor.
A su vez Blanquita volvió a sentirse contenida y ensimismada escuchando a aquel hombre que podía hablarle del derecho romano pero también de poesía, de pintura, de política, de cine, al que bastaba un llamado telefónico para que se organizara una exposición de los cuadros de Blanquita en el foyer del Audito‑ rio.
Y algo que era fundamental. Ya no necesitaban amigos para pasar una noche entretenida, para realizar un viaje, para ir al cine. Habían dejado de sentirse dos solitarios.
Como siempre ocurre,
fue una amiga la que informó a Mariela lo que estaba pasando.
Mariela respondió como
responden las Mariela esposas con 37 años de matrimonio, las Mariela madre, las Mariela
traiciona‑ das, las Mariela dolidas. Lejos de cuestionarse, habló por telé‑
fono con todas sus amigas, con sus hijos, con sus nueras y les contó lo que
habían hecho los sinvergüenzas. Y sin aceptar la charla que según Javier se debían, en
un gesto digno y altivo que emocionó a su amiga Lidía, le puso alguna ropa en una
valija y le cambió la
cerradura de la puerta.
–¿Vos crees que ese noviazgo puede durar mucho?–, preguntó Federico aquel
jueves.
–Por lo que ustedes cuentan, la pareja matrimonial ya sólo existía en los papeles–, dijo Rolando.
Carlos, el médico, adelantó una opinión:
–Están en distintas etapas de la vida. Lo que yo veo es que las diferencias en el futuro más que por una cuestión física, pasarán por la madurez. No son inconvenientes insalvables pero con razón o sin ella es frecuente que tanto la familia de la persona más joven como la de la más mayor, no vean con bue‑ nos ojos este tipo de uniones. De no lograr que reconsideren su postura será un dolor para cada protagonista el no poder gozar de la dicha de que su pareja y su familia se encuentren satisfactoriamente, que sus dos pilares afectivos estén “en paz”. Por otro lado le será difícil a una mujer de 35 años, poder conectar con cuñados y cuñadas, que pueden hasta duplicarle la edad, o por poner otro ejemplo relacionarse con los hijos de su pareja que pueden ser de su edad y aún mayores, pero ante los que juega un rol muy particular. Rechazo familiar, incompatibilidad de ambientes y amistades, celos, incapacidad para compartir experiencias vitales, son dificultades añadidas e importantes. –¿De qué manera deberían enfrentarse a estos problemas?
– Ante todo asumiéndolos. Ocultar un problema, no hablarlo, adoptar posturas que tienden a negar la evidencia, no sólo no contribuye a sobrellevarlos sino que es el requisito para que antes o después desborden a sus protagonistas. Después deben tener en claro que son una pareja pero que será muy difícil que formen una familia. Y tercero, que pasará la etapa del deslumbramiento. Y deberá ser sustituida por algo muy fuerte porque a medida que pasen los años las diferencias se pondrán más en evidencia.
–Pero... ¿no crees que lo que priman son intereses, como la posición económica de Javier o la juventud que transmite Blanquita?
–No necesariamente. No juzguen como “interesada” a cualquier relación de este tipo, en muchas de ellas también existe el amor. O vacíos que tarde o temprano se llenan.
–¿Quién se beneficia más con esta relación?
–Los dos. Pero si no
resulta muy herido, especialmente Javier. Es como hacer el gol del empate en tiempo
de descuento.
–¿Querés que vamos a tomar un cafecito?
Yo creía que con el caso de Susana y el de Javier, habíamos ago‑ tado los ejemplos de parejas desparejas o que buscan un pedazo de felicidad. No. El cafecito era la excusa para que uno de los contertulios me contara un caso que él conocía. Vamos a lla‑ marlo la historia de Emilio y Luisa.
La historia de Emilio y Luisa no es una historia de parejas des‑ parejas. Es, como las anteriores, una historia de edades.
–¿Se llevan muchos años Emilio y Luisa?–, pregunté. –No. Los dos tienen 47...
–¿Acaso hay terceros dañados?
–Tampoco. Los dos son divorciados hace muchos años. –No entiendo...
–Mi amigo Emilio vive con su madre y tiene un hijo de 23 años que vive con su propia madre y está por recibirse de abogado. –O sea que no tiene responsabilidades familiares.
–No. Su vida es casi perfecta. Trabaja, gana bien, su madre lo atiende como sólo una madre puede hacerlo, no le faltan muje‑ res con quienes compartir diversiones y sexo, su hijo está enca‑ minado y pronto será un profesional independiente.
–¿Y cuál es su problema?
–Emilio lleva 20 años como divorciado. De pronto advierte que su madre está envejeciendo, su hijo seguramente conocerá una chica con la que se casará, su ex esposa hace quince años que se volvió a casar, es feliz en su matrimonio y ya tiene otros tres
hijos. Y bien, comienza a desear algo más que la habitación de un hotel.
–Quiere una compañera...
–Exactamente. Quiere alguien con quién pasar las vacaciones, con quién compartir una velada en casa de amigos casados, a quién mostrar orgulloso como su mujer.
–¿Se ha enamorado de Luisa?
–El dice que decir amor cuando uno tiene casi 50 años suena demasiado pretencioso. Pero que hacía muchos años que no se sentía tan bien con alguien.
–¿Luisa siente lo mismo?
–Si, también siente lo mismo.
–¿Cuál es el problema entonces?
–Que a diferencia de Emilio, Luisa tiene cuatro hijos de 7, 9, 11 y 13 años. Los cuatro viven con ella. Que ella es única sostén económica del hogar pues el marido nunca le pasó un peso. Y que ella es una madre madraza.
–Todo está bien pero...
–Emilio me dice: “yo busco una compañera y te aseguro que Luisa es la mujer ideal: elegante, cariñosa, inteligente, emprendedora. En serio, me he enamorado de ella”.
–Que se case con ella, entonces...
–No puede. Porque si bien Luisa siente algo parecido al amor por él, en su orden de prioridades ella y Emilio ocupan el quinto lugar. Antes están los cuatro hijos.
–¿Y para él?
–El no busca una
familia. Ya tiene su hijo y su madre. Busca una compañera. Es más, no quiere
complicarse la vida con cuatro chicos que son buenos pero no son sus hijos.
–Luisa sabrá compatibilizar ambas cosas...
–No puede. Por ejemplo, él quería irse a Chile de vacaciones con ella pero ella no tiene con quien dejar los chicos. A esta al‑ tura de su vida él no quiere unas vacaciones con cuatro hijos postizos.
–Qué difícil.
–Tiene problemas hasta para salir a cenar pues ella debe organi‑ zarse con tiempo, buscar alguien que le cuide los hijos, comer con el celular en la mano por si llaman de la casa...
–El romanticismo pasa a segundo plano.
–El día de su cumpleaños organizaron todo para salir a cenar pero el nene más chico de ella tenía fiebre y debieron quedarse en el departamento viendo como los chicos jugaban o peleaban o ponían... alto el sonido del televisor...
–Un amor imposible. Y justo en una pareja donde todo los demás coincidía... Pero ¿Emilio habló a fondo el tema con Luisa...?
–Sí. Ella le pide tiempo. Dice que en tres o cuatro años las cosas serán diferentes. Los chicos serán más grandes...
–¿Y Emilio qué dice?
–Que su destino es
morir solo...
Las madres que no cocinan
Aquella noche de
jueves, Carlos, nuestro amigo médico, nos dio una lección de fisiología.
● El cerebro –nos explicó‑ es el órgano que más rápido crece en los humanos: a
razón de dos miligramos por minuto. Cuando nacemos el cerebro pesa 350 gramos y
llega a los 900 gramos en 14 meses, lo que equivale al 80 por ciento del peso
del cerebro de un adulto. La desnutrición detiene ese crecimiento cerebral.
● El cerebro empieza a crecer muy
rápidamente en el tercer trimestre del embarazo y continúa hasta el segundo año de
vida con menor velocidad.
Después del segundo año de vida el cerebro ya está construido: lo que falta es que los chips se
unan. Y lo que hace que los
chips se unan es la estimulación: hablarles, jugar con los chicos, leerles.
● El chico que no se alimentó
bien en los primeros años de vida tiene más trastornos de aprendizaje, con lo que su
capacidad de educación, cae. Esto se aprecia rápidamente en el deterioro en el lenguaje, que es el conductor para el
desarrollo de la inteligencia.
● Aunque no hay cifras oficiales, se da por hecho que
ha aumentado el porcentaje de recién
nacidos de bajo peso. Esos chi‑ cos son los que tienen más complicaciones. Son
los chicos que después, cuando adultos, tienen de quince a veinte veces más
posibilidades de morirse antes de los treinta y cinco años; son quienes tienen más riesgo de padecer hipertensión,
arterioesclerosis, infarto,
enfermedades coronarias, diabetes. La mayor mortalidad es entre los que se
denominan desnutridos fetales.
● Otro de los efectos devastadores de la
desnutrición es la baja talla. La estatura de los habitantes de un país
habla de su calidad de vida. Los estudios dicen que en el intervalo de los
cinco a los veinte años, los chicos, ricos y
pobres, crecen la misma cantidad de centímetros. Es antes de los cinco años
cuando se decide todo. Y es en los primeros dos o tres años de vida
cuando la alimentación es esencial: la
altura en los primeros años de vida tiene que ver con el nivel socioeconómico y no con la genética.
Hasta acá los datos.
Pero nos dio una información que nos dejó preocupados: se cal‑ cula que en nuestra provincia hay no menos de 30 mil hogares en los que no se cocina. O en los que a lo sumo se hace un asado cada tanto o se tira un bife a la plancha.
Y no estamos hablando sólo de hogares pobres.
Hay madres –y padres también, por qué no‑ que se alimentan y alimentan a sus hijos con fiambres.
Un pedazo de pan con algunos mates puede ser la cena en un hogar pobre.
Unas papas fritas o un “hot dog” puede ser la comida del chico de clase media.
Poco es lo que cambia.
En la Argentina hay pobreza, nadie lo duda.
Pero hay también una creciente mala educación.
Se han perdido pautas culturales que costará mucho recuperar. Con el argumento que “no tengo plata” hay familias en las que faltan alimentos pero alcanza para el vino.
Con el argumento que “vengo cansado/a del trabajo”, hay otras casas en las que se les dice a los chicos “andá al carrito de la esquina y comprate un pancho y una coca”.
Con el argumento de que “no tengo tiempo” muchas madres evitan
dar de mamar a sus hijos, con lo que le
quitan un alimento insustituible.
No hay dudas: el mejor plan de salud es el
que hace hincapié en la prevención.
Y prevención significa educar.
Es más importante educar a una mamá sobre cómo alimentar a su familia que dar un plato de comida en un comedor comunitario. Una casa donde no se cocina no es un hogar. Es simplemente una vivienda.
Si ya en miles de casas sanjuaninas no se cocina, el problema es grave y las consecuencias las veremos en los próximos años.
La belleza de lo lento
A quel jueves venía
contento a mostrar a mis amigos el teléfono celular que había comprado. –Mirá qué pequeño es, qué poco
pesa... Federico, el joven
ingeniero, lo miró y de pronto me dijo:
–Esta es una tecnología vieja. Los nuevos vienen con cámara de fotos de 7 megapixeles.
–Yo tengo una cámara de fotos...
–Tirala, también es una tecnología vieja. Este teléfono que te digo tiene las funciones de una cámara profesional de 7 mega píxeles en tan sólo 112 gramos, estabilizador de imagen, una ve‑ locidad de 120 fotogramas por segundo y una pantalla táctil de 3 pulgadas que permite modificar directamente las fotografías. Tienen un móvil, una cámara y una videocámara en uno, que además permite subir los vídeos a Youtube mediante un botón directo.
–Pero Federico, yo sólo quiero hablar por teléfono...
–Pero el que yo te digo tiene 16GB de memoria interna que per‑ miten almacenar cientos de fotografías, videos y música; posee DVB—H TV para poder ver la televisión, reproductor MP3, GPS integrado, wi—fi y tecnología 3G y sólo cuesta 700 dólares. Además, se puede comprar por Internet.
Entendí la mitad de lo que Federico me decía. Pero confieso que él sabe mucho más que yo de estas cosas...
No sería la única desilusión de la noche.
Al salir del restaurante, Pepe, antes de subir a su suntuoso Mondeo, me dijo:
–¿Cuándo vas a cambiar este cachivache?
–¿Qué te pasa? Es un modelo 2003 y apenas tiene 50 mil kilómetros.
–Pero el nuevo modelo que sacó esa misma marca viene con 7 Airbags, butacas delanteras con 8 regulaciones eléctricas y cale‑ faccionadas, climatizador automático de doble zona con salidas individuales para las plazas traseras, techo solar eléctrico, computadora de abordo, control de velocidad crucero, sistema de control por voz (V2C) para dispositivos, sistema de arranque sin llave mediante botón “Ford Power”, audio con control satelital, MP3, recarga de combustible sin tapa “EasyFuel”, espejos exteriores plegables eléctricamente, calefaccionados y con luz incorporada, sensores de asistencia al estacionamiento delante‑ ros y traseros...
–Pará, pará... Yo sólo necesito un
auto para ir al trabajo.
–Pero el nuevo modelo
desarrolla una velocidad de 240 kiló‑ metros por hora.
–Oime, yo nunca pasé los 120 y no tenemos rutas para veloci‑ dades mayores...
–Pero... ¿no te entusiasma tener un auto con limpia parabrisas de intermitencia variable con detector automático de lluvia, parabrisas con desempañador eléctrico y protección infrarroja, guantera refrigerada...
–La verdad que ni siquiera pensé en
eso—, atiné a decir mien‑
tras seguía caminando en dirección al auto, sintiéndome a cada paso más viejo, más
anticuado, más alejado de la realidad.
El mundo cambia muy
rápido.
Nosotros, pobres humanos, vemos sin poder opinar cómo los hechos son cada día más fugaces y se tornan obsoletos ni bien irrumpen en una realidad cada vez más cambiante. Todo se convierte en perecedero, se degrada ni bien sale a la luz.
Y es entonces cuando alguien como yo, veterano de mil guerras domésticas, se pregunta:
—¿No debería haber un equilibrio entre la velocidad del cambio del medio y la rapidez limitada de la reacción humana? Espere, espere, espere... Yo creo en los cambios.
Me maravillan los progresos científicos, los avances en la medicina, la nueva era de la comunicación satelital, Internet...
Soy conciente que todo
en la naturaleza es un proceso; no
existe una inmutabilidad de las cosas, porque todo, incluyéndonos a nosotros mismos,
estamos en proceso de cambio. Pero advierto también que la evolución cultural y
social es demasiado rápida.
La tecnología es el
poderoso motor del cambio que rige la mayoría de los demás procesos sociales.
¿Por qué?
Sencillamente, porque necesita para su aplicación métodos, técnicas, sistemas, estructuras, procedimientos y símbolos a los cuales hay que adaptarse.
La tecnología se alimenta a sí misma y produce nueva tecnolo‑ gía.
El resultado es un círculo que se refuerza a sí mismo.
Ese círculo cada día que pasa circula más y más rápido, porque las nuevas máquinas o técnicas no son meros productos sino que se convierten en nuevas ideas creadoras.
Para que nos
entendamos: si consideramos la tecnología como un gran motor, el conocimiento pasa
a ser el combustible.
Desde el punto de
vista de la tecnología y la economía, todo está bien.
Pero en el otro lado del mostrador estamos nosotros, los seres humanos.
La aceleración de los cambios incide en la vida cotidiana. ¡Y vaya si incide!
En la medida que se acorta la duración de casi todas las situaciones vitales se va limitando la calidad de la experiencia.
Las situaciones nuevas superan ampliamente a las viejas, de manera que es imposible utilizar la experiencia para simplificar el aprendizaje.
Lo más grave es que
todo cambio externo tiene que ir acompañado de un cambio interno. ¿Le importa a quienes impulsan cambios tan rápidos el
proceso de frustración que sentimos los humanos cuando no
podemos acompañar tanta cosa nueva?
Hay otra cuestión que debería preocuparnos. El mundo no progresa todo en la misma
medida.
Existen poblaciones
que todavía viven en el pasado; y este pro‑ fundo abismo que los separa del resto del mundo, también
hace difícil la comprensión mutua.
Es hora de ponerle límites a esta era
del “úselo y tírelo”. Dentro de poco ya no se podrán usar los actuales
televisores, como ocurre hoy con
viejas computadoras, videocasseteras, cámaras fotográficas con rollo y tantas cosas.
Y no pensemos sólo en cosas. En la medida que vivamos en un reino de lo efímero, cada vez será menor el compromiso en el matrimonio, con los hijos, con los viejos, con nuestros amigos, con los empleados, con los más débiles.
El tema es tan importante que ya han surgido en todo el mundo organizaciones “slow down” que proponen tomarse un tiempo para trabajar, para producir, para enfrentar cambios.
Y surge el slow food en lugar del fast food o comida rápida.
Y aparecen anticuados,
como quien esto escribe, que se conforman con un teléfono celular que les permita comunicarse.
Las
salidas del abuelo
Fernando tiene 35 años. Es uno de los
contertulios de los jueves. Aquella noche
llegó enojado. –Estoy indignado porque a mi abuelo le robaron la
plata que
llevaba.
– ¿Cuántos años tiene tu abuelo?
–83.
–Es la primera vez que le pasa?
–Parece que le ha ocurrido varias
veces. Mi mamá está indig nada y sospecha del
remisero que lo lleva a hacer algún trá‑ mite o a cobrar la
jubilación. Generalmente le roban los 100 o 200 pesos con los que
sale pero parece que esta vez ha sido toda la jubilación.
El jueves siguiente
todos queríamos saber cómo había termi‑ nado la historia del abuelo de Fernando.
–Oh... ¡Ha sido una sorpresa muy grande!
–Contá...
–Mi madre me pidió que buscara al remisero y le dijera que no somos tontos y que no vamos a aceptar que le sigan robando la plata al abuelo...
–Ahá. ¿Lo encontraste?
–Sí, hablé con el hombre. Pero él no tiene nada que ver... –¿Y quién le roba?
–Nadie.
La historia comenzaba a intrigarnos.
Fernando, sabedor que era el centro de atención, iba creando suspenso.
–Mi abuelo hasta hace un año vivía solo en su casa con mi abuela. Era independiente, manejaba su dinero, salía, hacía su vida...
–Bien...
–Pero el año pasado se cayó en la bañera y
se quebró la cadera.
–Esos
golpes son muy feos...
–El viejo es duro pero
después de la operación quedó rengo y mi madre se llevó al abuelo y a la abuela a vivir con
ellos.
–¿Tu abuelo estuvo de acuerdo?
–Protestó pero sabe que
puede volverse a caer. Esto le condiciona un poco las salidas. Más aún cuando mi madre, que
vive con miedo, lo
interroga sobre adónde va, qué hace, le pide que se cuide, que la calle está muy
peligrosa...
Todos habíamos pasado
por experiencias similares con padres o abuelos. Era una historia conocida.
–Fernando ¿Dijiste que nadie le está robando?
–Así es. Hablé con el remisero y él me dijo que generalmente lleva al abuelo a la casa de una señorita, en la Avenida España o a otra en la calle Pedro Echagüe...
–¡¿Cómo ?!
La pregunta la hicimos tres o cuatro al mismo tiempo.
–Sí, el remisero lleva primero al abuelo a la farmacia, allí se baja el conductor, compra una pastilla de Viagra de 100 miligramos que le encarga el abuelo y luego lo deja en la dirección que él le indica y que saca del diario...
–¡Qué lo tiró al veterano!
–Una hora después el abuelo regresa a casa, paga al remisero y le da una propina. Ese es el misterio de la plata...
–¿Y lo hace muy seguido?
–Si está bien de salud,
una vez por semana.
Hasta aquí la historia
del abuelo. Pero las preguntas que quedaban eran muchas.
–¿Tu abuela sabe de esas aventuras?
–No, pobre vieja. Ya pasó los 80 y ni se acuerda del sexo. –¿Le contaste a tu mamá?
–¿Estás loco vos? Empezaría a decir que es un viejo verde, un degenerado, lo retaría como a un niño... Le dije que el remisero no sabía que le hubieran robado y que ahora va a prestar más atención al tema.
–Y vos... ¿te quedaste tranquilo?
–Hablé con una sexóloga amiga y me dijo que es normal que la gente anciana tenga deseos sexuales y que ahora con el viagra, puede incluso satisfacer esos deseos. Además me dijo que lo peor que podía hacer era tratarlo como un niño o a un degenerado, que eso lo mataría...
–¿Cómo es el tema?
–Me dijo que a los 80,
sólo uno de cada dos varones tienen problemas sexuales y que el Viagra soluciona a cerca de los
dos tercios de los problemas
de impotencia. “Aquí sólo importa la salud”, me dijo. El deseo continúa siendo el mismo y sólo
las enfermedades psíquicas u orgánicas pueden afectarlo.
–¿Qué pasa con las mujeres?
–Las mujeres que hoy tienen 70 u 80 años vienen de una cultura en la que estaba mal visto sentir placer, por lo que generalmente a determinada edad se abstienen sexualmente, aunque están capacitadas para gozar. La mente también puede jugar en contra
de las mujeres adultas. Ellas tienden a obsesionarse por su cuerpo, más que los hombres. Se sienten sexualmente menos atractivas si están algo excedidas de peso, y a la mayoría les conflictúa mucho sus arrugas.
–Pero el envejecimiento baja la libido...
–Es más probable, sin embargo, que la gente adulta sufra enfermedades como la artritis, la osteoporosis, u otras dolencias que le impidan un buen movimiento de su cuerpo en la cama. La diabetes puede conducir también a la impotencia en los hombres, lo mismo que algunas drogas como los antidepresivos, o las que se utilizan para combatir la tensión arterial alta. La obesidad, el consumo de alcohol y el fumar mucho, pueden también disminuir el funcionamiento sexual.
–¡Tu abuelo sigue siendo un toro!
–Así es. Según la
sexóloga el envejecimiento conlleva una cadena de “pérdidas inexorables”, pero
el sexo no tiene por qué ser parte de esas faltas. Es más, lo peor que le podemos
hacer al abuelo es humillarlo
con ese tema.
–¿Cómo sigue esta historia?
–Tanto mi abuelo como yo y aunque no lo
hayamos conversado, sabemos que no podríamos
hablar ese tema con mamá o con la abuela...
Ante eso hablé con el remisero y le dije que yo le iba a dar la plata todas las semanas así el abuelo no
tiene que mentir diciendo que lo
robaron...
La botella del náufrago
Jimmy es el más
sarcástico de los amigos. –¿Ustedes creen que algo
de lo que escriben va a quedar o son productos efímeros
que no duran más de 24 horas? Se produjo un silencio que abrumaba. O al menos, así me
pareció pues es una pregunta que muchas veces me hice.
Recordé que hace algún tiempo, mientras asistía a la presentación de un libro, pensaba en esa comunicación que, de pronto, se establece entre un escritor, un periodista, un pensador e infinidad de seres que se sienten identificados con lo que leen. Quiero aclarar que no se trata de un libro en particular. Estoy seguro que ninguno de ellos va a cambiar al mundo.
Los libros no son elíxires mágicos que espantan las penas, agrandan los bolsillos o hacen crecer el cabello.
Tampoco evitan que los
políticos sigan en su mundo privado, que algunos sindicalistas ostenten fortunas, que los docentes se quejen de sus sueldos o los jubilados se suiciden
de angustia. Son simplemente la
comprobación de un hecho nuevo. No por insólito
o inédito sino porque siempre que se produce es nuevo. Y es el hecho de la comunicación. El milagro de la
comunicación que, en un mundo
masificado, se sigue produciendo a través
de un libro, de una charla, de una carta.
Ocurre que a nosotros, habitantes de
la ciudad, el mundo se nos fue
agrandando. Se nos transformó en una gran aldea, poblada de urgencias, de
ruidos, de elementos de confort, de peligros y de miedos.
Quizás no llegamos a advertir que mientras nos sentamos frente a un televisor para ver en vivo, en directo, en colores y con sonido estereofónico, las palabras del Papa en la Plaza San Pedro, el partido entre el Real Madrid y Barcelona, el atentado de Madrid o la invasión a Irak, ya no sabemos —ni nos interesa— quién es y qué hace nuestro vecino o por qué una lágrima rueda a veces por la mejilla del abuelo.
Hoy todo es masivo. Lo que vemos nosotros por una pantalla de 14 o 52 pulgadas si quiere, lo están viendo en el mismo instante millones de seres.
Y el mensaje debe llegar a todos, espectadores al fin, eternos compradores.
Lo importante es atraer
la atención, que la imagen llegue.
Para nosotros, millones de seres anónimos, está fabricada la sonrisa del político,
el lifting de la estrellita, el último romance de la farándula.
Por nosotros, para que hablemos de ellos y compremos lo que nos quieren vender, los artistas se bajan los pantalones o las jo‑ vencitas se desnudan y a los niños de tres años los hacen com‑ petir en televisión.
Por nosotros, para que
aumente el rating, el amor se disfraza de sexo y los mensajes se tiñen de
violencia.
Y acá estamos nosotros.
Espectadores de este mundo que nos muestran.
Viendo cómo nuestros hijos se apasionan con los videos games y nuestros jóvenes se aturden en discotecas, escuchando a todo volumen música cantada en idiomas que no entienden.
Acá estamos, rodeados de inmensos plasmas, DVD, cuchillos eléctricos, compact disc, computadoras, teléfonos celulares, hornos microondas, relojes digitales, freezers y flores artificiales hechas en Taiwan.
Acá estamos, en
nuestras ciudades invadidas por cemento, por autos, por ruidos, por gente apurada.
En nuestras oficinas con fax, telediscado, internet, sistemas de computación y
aire acondicionado.
Hemos llegado lejos, sí. Hemos sido
capaces de inventarnos un mundo
informatizado, telemático, acondicionado, digital y con flores que no se secan ni perfuman.
Pero de pronto descubrimos que en ese mundo masificado, nos sentimos más solos.
Que no alcanza con tener el abono de la emergencia médica, la medicina prepaga y el sepelio en cómodas cuotas en un cementerio parquizado.
Que hay demasiados nietos criándose sin abuelos y demasiados abuelos en “guarderías” de viejos.
Que la comida que se come solo tiene otro sabor, que el café hay que compartirlo con amigos, que un poema de amor ilumina el rostro de una secretaria, que el tiempo de una charla no está perdido... Y que de pronto la lectura, ese viejo hábito para mu‑ chos en vías de extinción, puede hacer vibrar afanes adormecidos.
Porque debajo del traje o del
uniforme de todos los días, seguimos escribiendo
poemas, continuamos soñando con la canchita del baldío, aún
temblamos con el primer beso y nos siguen emocionando las
canciones cuyas letras entendemos.
En estas cosas pensaba mientras asistía a
la presentación del libro.
Porque, pese a todo, se siguen escribiendo libros.
Se siguen editando semanarios que sólo una parte de la población lee.
Continuamos escribiendo artículos que llegan a mucha menos gente que las declaraciones de Maradona o los invitados de la Legrand.
Nada de eso competirá
con el rating de Show Match, de Susana o de Fútbol de Primera. No modificarán nuestras pautas de
vida ni despoblarán
asilos ni evitarán que los chicos prefieran las canciones en inglés.
Pero... ¿sabe qué pasa?
Están hechos para cada uno de nosotros. En este mar inmenso que es hoy la
comunicación, son la botella que lleva el mensaje de un corazón náufrago.
Y bastará que alguien la recoja —sólo uno— para estar justificados.
La libreta de casamiento
La cena semanal con los amigos muchas veces nos depara sorpresas. Por ejemplo, enterarnos que Pepe, que
con su mujer tiene tres hijos, es
soltero.
O que Miguel, que el mes pasado dejó su casa, nos asombrara con su respuesta cuando le preguntamos si era una simple separación o un divorcio definitivo:
–Nosotros no
estábamos casados, sólo convivíamos.
–¿Y por qué nunca nos lo
dijiste?
La respuesta de Miguel fue la misma que la
de Pepe: –No me pareció importante.
Digamos que nadie sabe con exactitud cuántas
son las parejas que decidieron
convivir sin pasar por el Registro Civil.
Una información formalmente aceptable podrían darla los censos.
En el Censo 2001, el 27% de las mujeres que estaban en pareja decían no haber formalizado el casamiento.
La cifra parece exigua.
Pero aun así, marca una tendencia: en el Censo de 1990 era el 18% y en el de 1960, el 7%.
Eso significa que hace diez años había 4 millones de personas que vivían en pareja sin casarse. Hoy la cifra debe haber superado ampliamente los cinco millones.
Los censos también
indicaban que en el 2.001 había en el país 10,6 millones de personas casadas. Diez años antes, en
1991, las personas casadas sumaban 11,1
millones.
Hace un tiempo se conoció un estudio
de nombre ampuloso: “Los rasgos
socio–demográficos de la primo–nupcialidad reciente
en Rosario”.
La investigación fue realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El estudio reveló que los casamientos son una tendencia más común entre la clase media y alta, mientras que los sectores populares se inclinan más a las uniones consensuadas. Además, arrojó como conclusión que los jóvenes argentinos están postergando la edad del casamiento por diversos motivos: trayectorias de educación mucho más largas, dificultades económicas o mayor interés en un proyecto profesional que familiar.
Por ejemplo, los hombres de bajo nivel de instrucción tienen una media de edad muy alta (32–33 años), ya que se trata de legalizaciones de viejas uniones de hecho.
Con respecto a la edad de las mujeres, el promedio fue de alrededor de 25 años y son las universitarias completas las que tienen la edad más alta: se casan entre los 27 y los 29 años.
Los datos eran aun más
contundentes en la Capital Federal donde 33,8 años es la edad promedio a la que se casan los
varones. En 1970, la edad
promedio era mucho menor: 28 años. En las mujeres la edad promedio era 31.1 años contra 25.9 de
1.970. Paralelamente, la tasa
de nupcialidad disminuía a la mitad en los últimos 30 años.
Todo parecería indicar
que en general las personas actualmente ven al casamiento como una variante más de unión.
Una actitud que contrasta con la de nuestros abuelos, que jura‑ ban:
–Mi hija no sale de esta casa si no es con el vestido blanco de novia.
El pobre abuelo se vuelve morir si viera que hoy la nena vuelve de bailar a las 6 de la mañana, que “los chicos no vienen de vacaciones con nosotros sino viene la noviecita (o el noviecito)” y que comienza a ser común, especialmente entre las parejas más jóvenes, la unión consensual.
Para ellos, el
matrimonio legal forma parte de nuevas trayectorias conyugales que lo ubican luego de una unión de
hecho, proceso que se aleja
de la pauta cultural considerada “tradicional”, de transitar al matrimonio en
forma directa luego de un período de noviazgo.
–¿Y por casa cómo andamos? –preguntó Miguel aquella noche. –Yo estoy felizmente
casado por el Civil y por la iglesia, con fiesta de casamiento y luna de miel
incluidas–, contestó Federico. –Pero si mañana te
divorciaras o enviudaras... ¿te volverías a casar?
–Ah, no sé. Familia se
forma una vez. Creo que viviría en pareja... y en lo posible en casas separadas.
Aunque no lo quieran
aceptar los sectores más tradicionales, la sociedad vive una época de transición.
Familias divididas,
noviazgos desechables, divorcios a granel, familias ensambladas, uniones de
hecho y hasta parejas del mismo
sexo comprenden un panorama de fragilidad en la vapuleada conformación familiar como núcleo primario social. A su vez, nos muestran una evolución casi
anárquica de las relaciones humanas,
que descreídas de modelos de comporta‑ miento,
buscan el concepto de familia, hogar, amor y compañerismo lejos de todo papelerío técnico, bendiciones y complacencia
social.
–¿Vos pensás que se acaba el
matrimonio como tradicional‑ mente se lo
conoce?–, preguntó Federico.
Sergio, que es abogado, le contestó:
–La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica deriva de la práctica y del Derecho Romano. El origen etimológico del término es la expresión “matrimo‑ nium”, es decir, el derecho que adquiere la mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad.
–Dame una explicación más sencilla...
–La concepción romana tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad que la naturaleza da a la mujer de ser madre que‑ daba subordinada a la exigencia de un marido al que ella que‑ daría sujeta al salir de la tutela de su padre y de que sus hijos tendrían así un padre legítimo al que estarían sometidos hasta su plena capacidad legal: es la figura del pater familias. –O sea que...
–O sea que el
matrimonio como tantas otras instituciones fue creado como respuesta a necesidades específicas. Desde
los co‑ mienzos, la mayoría de las sociedades necesitó asegurar la per‑ petuación de la especie, un sistema de reglas
para reconocer los derechos de la
propiedad sexual y la protección de la línea de sangre. La institución del matrimonio cubrió todas esas necesi‑ dades pero no fue una entidad estática sino que con
el devenir de los tiempos se fue
adaptando a los requerimientos y diná‑ mica
de cada sociedad, cambiando cuando era necesario al compás de las nuevas realidades y del progreso del
conoci‑ miento.
¿Qué
indican las nuevas tendencias? ¿Acaso que la familia está en crisis?
No. La propensión a vivir en pareja no ha variado de intensidad en las generaciones sucesivas.
¿Qué cambió entonces?
Lo que ha cambiado es la vía de entrada en esa unión: el matrimonio legal es reemplazado por la cohabitación basada en relaciones contractuales libres dentro de la pareja.
¿Es este un fenómeno argentino?
Este fenómeno se
observa en la mayor parte de los países desarrollados. En Francia existe el “pacto civil de
solidaridad” –o PACS, como se lo
conoce popularmente–, que concede a quienes lo firman muchos de los derechos legales de las
personas casadas pero les evita el compromiso de estar juntos para siempre.
Nunca sabremos si nuestros abuelos
fueron felices en su vida conyugal.
Eran temas de los que no se hablaba.
La abuela era la reina de la casa. El
abuelo, el proveedor. ¿Qué cambió para que todo cambiara?
Lo que más cambió es la nieta de aquella abuela. Hoy va a la universidad, se incorpora masivamente al mercado de trabajo; tiene acceso a métodos anticonceptivos con los cuales evita el riesgo de concepciones prenupciales.
De pronto Miguel, el que optó por convivir, nos dejó su opinión:
–Creo en el amor y por eso elegí vivir sin control social. No quiero ser alimento para abogados voraces ni vivir dependiendo de un papel que a lo mejor firmé cuando tenía 20 años.
Federico, más formal, quiso contestarle:
–A mí la palabra concubinato me suena
a inquilinato...
¿Tenemos intelectuales…?
La relación entre los intelectuales y la
política en la Argentina podríamos decir que
comenzó con los albores mismos de la
patria y del periodismo. Mariano Moreno fue el fundador del primer órgano oficial de información y de cultura: “La
Gazeta de Buenos Aires”.
Los cuarenta y seis
artículos que alcanzó a publicar constituyen no solamente su mejor obra, sino el
fundamento de nuestra nacionalidad, la aparición de la vida de la cultura entre
nosotros. Pero la relación entre la intelectualidad y la política no termina con Moreno. Baste
mencionar a Echeverría, Alberdi, Mitre, Juan M. Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, Florencio
Varela, Mansilla, Paz, Joaquín V. González,
Carlos Pellegrini, Leopoldo Lugones,
Jauretche, periodistas e intelectuales todos.
Hemos nombrado a Sarmiento, quizás el
más grande escritor argentino y fundador de El Zonda cuando sólo tenía 28 años.
Cuando el Gran Maestro llega a la
presidencia de la Nación en 1.868 ya
había escrito el Facundo, De la
Educación Popular, Viajes, Agirópolis, Recuerdos de Provincia, había
recorrido Europa y los Estados Unidos y ejercido su oficio de periodista en Chile y Buenos Aires.
Pero antes de
Sarmiento, San Juan tuvo a Salvador María del Carril que no sólo fue el gobernador
más joven sino que con sus 24 años escribió la Carta de Mayo, trajo la primera
imprenta y puso en marcha el
primer periódico, El Defensor de la
Carta de Mayo. Y estamos hablando de 1.823.
¿Qué pasó después?
En algún momento de nuestra historia, los caminos de la política y la intelectualidad se divorciaron. Quedaron testimonios de representantes de izquierda o la derecha, de liberales o nacionalistas que no llegan a conformar estudios profundos pues en la base del trabajo es fácil advertir la influencia ideológica. O libros de economistas e intelectuales devenidos en políticos; los ejemplos más lúcidos en este campo pueden ser Rogelio Frigerio y Rodolfo Terragno.
Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi fueron quizás los últimos presidentes que dejaron sus ideas impresas antes o después de gobernar, aunque ninguno de ellos escribió sus memorias. Tal vez porque –como afirma el historiador Pacho
O´Donnell‑ “a
diferencia con lo que ocurre con los presidentes norteamericanos, por ejemplo,
a nuestros ex mandatarios nunca los abandona la idea de volver a ser huéspedes de la Casa
Rosada y temen que esas memorias les jueguen en contra”. Aparecieron sí, libros escritos por
encargo como “Memoria política”, de Raúl Alfonsín; “El último de facto”, de
Reynaldo Bignone; “Mi testimonio”,
de Alejandro Lanusse y “Universos de mi tiempo”, de Carlos Saúl Menem. Pero en
ninguno de estos casos aparece un
conjunto de ideas sistematizadas que puedan considerarse un legado doctrinario.
¿Y en San Juan qué
pasó? ¿Alguien recogió el legado de Sar‑ miento y del Carril?
La influencia de la intelectualidad ha sido realmente escasa. Es como si la acción primara por sobre el pensamiento. No hay libros escritos por gobernantes que hayan incidido en el pueblo o al menos generado debates de altura.
Hay, por supuesto, excepciones. Como puede ser la de Horacio Videla que ejerció la vicegobernación en la época del conservadorismo y es autor de una muy documentada Historia de San Juan. O los libros de poesía y recuerdos del ex gobernador Alfredo Avelín. Pero no hay material que constituya ideas ordena‑ das sobre el ejercicio del poder o al menos puedan considerarse propuestas doctrinarias.
Como tampoco escribieron libros o dictan conferencias los cortistas sanjuaninos ni los legisladores.
Si buscáramos un pensamiento original y que vaya más allá del simple enunciado de medidas tendríamos que remontarnos a la Constitución cantonista del 27 y, tal vez, a algunos enunciados de la Constitución del 86 que, si bien no fueron innovadores, tu‑ vieron la virtud de adelantarse algunos años a lo que sucedería en la Nación y en otras provincias
Un dato puede ser
esclarecedor sobre la ausencia de los intelectuales en la política sanjuanina:
José Luis Gioja, es el único gobernador electo por el pueblo que egresó de nuestra universidad. El resto se formó en Córdoba o Buenos Aires.
¿La política –la vida
institucional en general‑ está reservada para los hombres de acción? ¿Desprecian nuestros
intelectuales la política? ¿Tenemos intelectuales?
El viernes 18 de noviembre de 1.921, el gobernador Amable Jones presidió en el Teatro Estornell un acto político con la poca juventud que lo apoyaba. Esa noche, Jones dijo:
‑¿Qué se advierte en esta provincia si se observa con un espíritu de sociólogo, aunque sea poco experimentado? No se ve ningún movimiento colectivo alrededor de grandes ideas, ninguna es‑ cuela, ningún cenáculo, ningún centro donde se debatan cuestiones trascendentes. Se percibe un gran movimiento de
ambiciones
y apetitos, el culto hipertrofiado de las pasiones, el triunfo
de lo falso y del egoísmo ante el cual el Estado desaparece o es el pretexto.
Esto tiene un origen lejano y no es extraño que los mayores cierren sus puertas
cuidadosamente a la juventud y se encierren en su torre de prejuicios
mientras los adolescentes los desdeñan o los creen
inferiores...
Jones fue asesinado el 20 de noviembre de
1.921. Fue el último gobernador asesinado en
San Juan.
Las difíciles charlas de amigos
De pronto, para alguien
acostumbrado por oficio a analizar los temas con cierta precisión, se está volviendo
difícil mantener una charla.
Entendámonos: una charla de amigos no es un debate de ideas o un concurso para determinar quién tiene razón.
Tampoco un púlpito al que sólo pueden tener acceso los súper especialistas en cada tema.
Sencillamente, es uno de
los componentes para sentirnos bien, para enriquecernos mutuamente, para
compartir experiencias.
Pero para que esos principios medianamente
se cumplan es imprescindible despojarnos de
pasiones y prejuicios y estar dispuestos
a escuchar.
Honestamente, me encantaría tener una charla
con Bill Gates. Pero si abordáramos el tema de la informática, trataría
de escucharlo en un discreto silencio. Pienso
que escucharlo me enriquecería.
Si hablara de futbol con Macaya Márquez, Menotti, Guardiola o Bielsa, ocurriría otro tanto. Me encanta el futbol, lo he seguido toda mi vida, hasta puedo repetir de memoria como formaban todos los equipos en 1.960. Pero ante gente con tanta experiencia práctica, aprovecharía para hacerles mil preguntas, para sacarme dudas, para incorporar conocimientos.
En los últimos tiempos en la Argentina, las pasiones están desplazando al razonamiento.
Estamos eliminando los grises.
De a poco vamos haciendo una vida blanca o negra, como si los matices no existieran. Y eso, además de malo para nuestros espíritus, es tonto.
Le doy algunos ejemplos:
Un amigo nos pregunta:
–¿Qué pensás de la Ley de Medios?
Uno, que lleva 40 años en el periodismo, que ha incursionado en radio, televisión, diarios, semanarios, libros y medios digita‑ les, se dispone a responder pero ya el amigo está criticando abiertamente al gobierno o defendiéndolo por la sanción de esa ley.
–¿Leiste la ley?–, intentamos preguntar.
–No, no la he leído pero...
Los puntos suspensivos
indican que los argumentos pueden ser dos:
► Si viene del gobierno el único objetivo es seguir en el poder con sus negociados y sus porquerías.
►Es hora de parar a los grandes medios de difusión que quieren quedarse con el país y no dudan en fomentar un golpe de Estado.
Las fuentes de información son o los grandes medios o lo que dicen los funcionarios.
A esta altura uno que
ha analizado punto por punto la ley sólo tiene como alternativas quedarse
callado o enfrascarse en una discusión absurda.
Olvídese de la Ley de
Medios.
Suponga que las preguntas fueran:
–¿Qué pensás de la minería?
–¿Estás de acuerdo con las retenciones móviles?
–¿Creés que Cobos debió renunciar?
En todos los casos los
argumentos serán similares a los anteriores. Será imposible invitar a la lógica del razonamiento.
Lo saco de los temas con contenido
político. Vamos a algo más cercano a todos
como puede ser el fútbol.
–¿Creés que Maradona debe seguir siendo el técnico de la selección?
Antes de que quien más sepa de fútbol en la mesa pueda hablar de sus condiciones como técnico, quien pregunta ya se habrá respondido con argumentos del tipo:
>No pueden poner como técnico a un drogón...
>¿Por qué no se
corta el pelo y adelgaza este negro villero
>Yo estoy de
acuerdo porque a mí me dio una gran alegría en el mundial de 1.986.
¿Qué tienen que ver
estos argumentos con la pregunta?
Nada. Absolutamente nada. Pero quien los vierte ni siquiera se da cuenta.
Recuerdo los años como corresponsal en Italia.
Una vez por semana salíamos a cenar con un grupo de colegas de distintos países.
Luego de pasar revista a los temas de actualidad, nos habíamos propuesto que cada cena uno de los contertulios hablara de la realidad de su país.
Fue así como todos nos enriquecimos escuchando al corresponsal de Izvestia hablar de la entonces Unión Soviética, al representante de The Sun de Londres contarnos por qué los ingleses mantienen la monarquía o al alemán del semanario Der Spiegel explicarnos la situación que generó el muro de Berlín.
Todos preguntábamos,
todos agregábamos vivencias pero a nadie se le habría ocurrido utilizar como argumento “este
es comunista” o “los
ingleses nos robaron las Malvinas”
Le preguntaba a un sociólogo amigo a qué se
debe esta nueva tendencia en la Argentina.
Me dio algunas explicaciones.
–Este es el país de los opuestos: unitarios o federales, River o Boca, peronista o antiperonista, zurdo o facho, libros o alpargatas.
–Eso fue siempre así..
–A esto debemos
agregar que la gente en lugar de formarse se informa cada vez más. Entonces, quien
leyó un libro de autoayuda quiere
discutir con el psicólogo, el que hizo una dieta para adelgazar que leyó en una revista cree saber de nutrición, rece‑ tamos un antibiótico porque a un amigo le hizo
bien. Damos lecciones de justicia,
seguridad, planeamiento urbano... En una palabra, estamos intoxicados de
mala información pésimamente digerida.
–De
acuerdo. Pero ¿por qué la gente propone hablar de temas sobre los que sólo toca de oído...?
—Disculpame que te lo diga pero gran culpa la tienen ustedes, los comunicadores. Han transformado en productos masivos a temas muy complejos y la gente, que paradójicamente en la era de la comunicación vive incomunicada pues recibe pero no transmite, aprovecha la comunicación que dan las reuniones de amigos para sacar todo lo que acumula.
Estaba por rebatir a mi amigo sociólogo pero me contuve a tiempo.
Habría caído en la
tentación que criticaba.
Un piquete en el alma
De pronto, en un país en
crisis como la Argentina, la democracia mal entendida más la pobreza, acompañada en lo que ha dado en
llamarse “protesta social” se ha
transformado en un gran negocio.
Mi amigo Ricardo intentaba explicármelo basándose en sus vivencias:
–Yo trabajo en esta ferretería desde
hace 15 años –me decía– y cobro de bolsillo 1.700
pesos por trabajar de lunes a sábado nunca menos de 50 horas semanales.
Ricardo comenzó a
trabajar cuando terminó el bachillerato en el Colegio Nacional. Desde entonces no
ha podido ahorrar pese a que agrega otros 200 o 300 pesos por changas como
electricista que hace los fines de
semana y la beca que uno de sus hijos tiene en la escuela parroquial.
–¿Qué podemos hacer con eso si sólo
de alquiler pagamos 900 pesos y tenemos tres
chicos estudiando?
Ricardo no está
conforme con sus ingresos. Pero su bronca no reconoce límites cuando escucha la
palabra “piqueteros”. Mira la televisión y ve que 20 personas cortaron una calle y la
policía, en lugar de desalojarlos, interrumpe el tránsito de miles de personas.
–¿Cómo puede ser que estos tipos vivan mejor que yo sin trabajar?, pregunta buscando aprobación.
Es en vano que uno argumente lo contrario. Ricardo hace sus propias cuentas.
–Yo pertenezco a la clase media venida a menos. Ain mando a los chicos a la escuela para que tengan un futuro mejor, ain pago la luz y el agua, ain me afeito todos los días para venir a trabajar. En cambio esa gente roba la luz, roba el cable de la televisión, ocupa terrenos, tiene los chicos criándose en las calles. Pero es a ellos a quienes premian...
–¿Cómo que los premian?
–A ellos les dan Planes Jefe o pasantías. ¿Sabe que hay
familias que cobran dos o tres sueldos así?
Les dan casas que nunca pagarán, les
pagan por cada chico que tienen aunque los críen en la calle, les dan jubilación y obra social sin
aportes...
Ricardo apunta a uno
de los mayores problemas de la Argentina en estos días: ¿cómo diferenciar la paja del trigo?
¿Cómo diferenciar los reclamos legítimos de la especulación? ¿Cómo desarticular organizaciones
piqueteras que mezclan reivindicaciones legítimas con caos urbano, necesidades reales con
intereses políticos,
delincuencia común con utopías revolucionarias?
Todo el mundo sabe que detrás de los bastones de los piqueteros está la política.
Tanto que hasta hay piqueteros oficialistas y piqueteros oposi‑ tores.
Y que el principal motivo de contienda es quién reparte los planes sociales.
El fenómeno de pronto se vuelve muy preocupante.
Salvo algunos sectores que nunca tuvieron votos y aprovechan cualquier protesta para mantener una discutible vigencia, el tema piquetero se ha transformado en una espina venenosa para los políticos que aprovecharon sus servicios.
Ocurre que Juan, el taxista, Pedro el mozo y Luisa la maestra, que todos los días tienen que ir a trabajar, están podridos de los cortes de rutas, de las tomas de la plaza de Mayo, de las declaraciones y hasta la imagen de los D´Elia, los Castell y compañía. Juan, Pedro y Luisa no dudan de expresar total solidaridad a los millones de Juanes, Pedros y Luisas diseminados en todo el país que pelean por un salario mejor.
–Aunque no estoy de acuerdo con que la huelga sea la única forma de protestar y menos cuando la hacen gremios que ya cobran el doble que yo, lo acepto porque al menos ellos trabajan–, dice.
Pero de ninguna manera aceptan que haya gente que cobra por protestar y que hasta recibe beneficios que no tiene la gente que trabaja.
Menos aún cuando nada
da a entender que esos “piqueteros” se estén preparando para ser albañiles, obreros rurales o
empleadas domésticas.
Esto es lo que trata de expresar Ricardo
cuando habla con los clientes desde el
mostrador de la ferretería.
Esta es la indignación que se le mete en los huesos cuando ve a piqueteros que acampan en la Plaza de Mayo y escucha que encendieron fogatas, defecaron en la Catedral o comieron un asado en los jardines.
Esa es la bronca que aumenta cuando en la noche llega cansado a su casa y en el noticiero le cuentan que los piqueteros que acampaban en la plaza exhibían abundantes colectivos para el transporte, automóviles, comida, teléfonos celulares y hasta equipos electrónicos que impiden que les intercepten las con‑ versaciones.
Ricardo sabe que él seguirá trabajando y no acepta que otros cobren sólo por protestar. Sabe que por una cuestión cultural él no tendrá televisión por cable si no la puede pagar y nunca ocupa‑ ría un terreno.
De pronto escucha a un dirigente de la Corriente Clasista y Combativa que ante las cámaras de la tele hace su evaluación de las jornadas de protesta:
–El operativo fue un éxito y ahora nos vamos a descansar pero volveremos el lunes si no tenemos respuestas de nuestras demandas.
El líder piquetero logró que lo recibiera el ministro de trabajo, el jefe de gobierno o el intendente, algo que nunca logrará Ricardo. Los canales de noticias le transmitieron la demostración de fuerza. Mañana saldrán fotos en los diarios.
Ricardo ya no quiere escuchar el último noticiero. Prefiere apagar la tele.
A las 7 sonará su despertador...
¿Quién conoce al ministro?
Estábamos cenando aquel
jueves y de pronto me atrajo la variedad de las marcas de ropa de mis amigos: un cocodrilo por acá, dos
jugadores de polo más allá, un solo jugador de polo, un pingüino más allá, o un cardón...
Se me ocurrió preguntar:
–¿Ustedes saben quién es el ministro de Economía de Francia? ¿Y el de los Estados Unidos?
Por casualidad...
¿conocen el nombre de algún ministro japonés?
Si no lo saben... ¿me
podrían dar el del ministro de Economía de China?
¿Acaso saben cómo se llama el ministro italiano o el canadiense o el de España?
Seguramente, ni tienen idea.
Y mucho menos cómo se llaman los otros ministros, o los diputados o los senadores.
Quieren que les confiese algo: yo tampoco sé cómo se llaman. Ni me importa.
–Ahora bien: les cambio la pregunta... Nombremé cinco empresas dedicadas a la producción de automóviles en el mundo.
Pronto se pusieron sobre la mesa una larga lista: Ford, Chevrolet, Peugeot, Fiat, Renault, Mercedes Benz, Hunday, Seat, Ci‑ troen, Rolls Roys, Ferrari, Dodge, Volkswagen, Audi, Mitsubishi, Susuky, BMW, Opel, Lincoln, Cadillac, Toyota, Nissan, Honda, Lotus, Jaguar, Daewoo, Chrysler, Daihatsu, Rover, Mazda, Legacy, Alfa Romeo...
–¿De qué quieren que hablemos? ¿De ropa? ¿De Moda? ¿De perfumes?
Mis amigos comenzaron a hacer memoria
–Usted sabe que Lacoste, Pierre Cardin, Dior, Ives Saint Laurent son francesas
–Valentino, Gucci o Paul y Shark son italianas.
–Burberry es inglesa, Kenso es japonés, Armani o Hermenegildo Saba son norteamericanos, Zara es española...
La lista se hacía infinita.
Aquella noche
mencionamos marcas de bebidas gaseosas, de vinos, de cervezas, de raquetas de
tenis, de ropa deportiva, de teléfonos celulares, de computadoras, de diarios, de
revistas, de laboratorios médicos,
de quesos, de fideos, de bebidas alcohólicas, de... todo. Y todos las conocían.
Y es acá donde apareció
el tema de estas líneas.
Porque cada vez que nombrábamos una marca, nombrábamos una empresa y pensábamos en un país.
Y atrás de cada marca o empresa hay trabajo físico e intelectual, inteligencia, capitales, generación de riqueza, bienestar para mucha gente.
Por eso, todos los países defienden sus empresas, les facilitan sus radicaciones, las liberan en lo posible de cargas impositivas. Esas empresas son más importantes para sus países que miles de mástiles con banderas, que cientos de himnos y que un millón de discursos patrióticos.
En la Argentina las cosas son distintas.
Cambia un ministro de Economía y la gente contiene el aliento. Oiga, que no sólo se preocupa la gente común.
Inmediatamente sube o baja la bolsa, el dólar, la plata que se va o que llega al país.
En cambio, cierra una empresa que da trabajo a 500 obreros y a nadie se le mueve un pelo.
¿Es tan difícil entender por qué nos va tan mal?
Pensemos un poco. ¿Qué pasaría si un día desaparecen cincuenta bancas en la Cámara de Diputados o volviéramos a tener dos senadores por provincia como era antes del Pacto de Olivos?
Nada, absolutamente nada.
¿Y si se eliminaran dos ministerios?
¿Pensó alguna vez qué podría ocurrir si los miembros de la Corte Suprema fueran cinco en lugar de nueve o si en San Juan los cortistas fueran sólo tres?
Nada, señores, nada.
Todo seguiría exactamente igual.
Pero una empresa que se
vaya de San Juan, una sola, significa
menos empleados, menos trabajo, menos
creación de riqueza, menos impuestos.
Y acá viene la pregunta.
¿En qué universidad se forman los empresarios?
¿En qué escuela se va generando el espíritu emprendedor? Piense un poco.
Las veces que fue noticia la educación, el tema en cuestión fueron los salarios.
¿Cuánto hace que no se habla de producción en los claustros universitarios?
Es más, se emiten documentos, se auspician conferencias, se pintan paredes, pidiendo que se paralice la actividad minera, por ejemplo.
El rector encabeza marchas por mejores salarios o firma documentos para repudiar la presencia de Bush. Todas cuestiones muy atendibles pero que en nada van a cambiar la vida de miles de sanjuaninos que ni siquiera pueden soñar con estudiar.
¿Usted recuerda algún piquete para que
desarrollemos nuestras posibilidades
forestales? ¿Una marcha para evitar que salgan los vinos a granel? ¿Una manifestación para que se pongan en marcha procesos productivos basados en los
conocimientos? ¿Alguien pregunta qué
se está investigando en la provincia, quiénes cobran por hacerlo y qué
patentes internacionales traen divisas y trabajo
a San Juan?
No, el problema argentino no es económico.
Esto no lo arreglan los
especialistas de Chicago o de Harvard.
Acusar al Banco
Mundial, al FMI, a la Sinarquía internacional o a Fidel Castro, es muy
sencillo. Cualquiera lo hace.
Echar la culpa de nuestros problemas a los de afuera es tan sim‑ ple que ni siquiera necesitaríamos dirigentes para hacerlo. Pedir que todo lo haga el Estado es tan elemental que da vergüenza ajena plantearlo.
Lo difícil es poner en marcha empresas, generar trabajo genuino, ser competitivos en un mundo globalizado.
Y volvemos al comienzo de la nota.
Porque... ¿sabe lo que es más triste?
En el exterior no conocen nuestras empresas.
A lo sumo identifican a algunos deportistas, como Fangio, Maradona, Guillermo Vilas o Gabriela Sabatini.
Sólo somos noticias en notas que hablen de la desaparición de personas, de funcionarios corruptos, de crisis económicas o de problemas sociales.
Y cuando leen esas
noticias, sólo mueven la cabeza y dicen:
–Tienen que haber luchado mucho para destrozar un país
tan rico... ¿no?
Jóvenes por siempre
–¡Qué garrón me comí hermano!
Julio es amigo de varios de los integrantes de la mesa de los jueves.
Divorciado, de buen pasar económico, es profesional, juega al golf y está bronceado todo el año. Aunque tiene 65 años compite con su hijo de 35 en un curioso oficio: “levantador de minas”, como él se describe.
–¿Qué te pasó Julio?
–Estuve en Buenos Aires la semana pasada y cenando en un restaurante de la calle Corrientes veo una rubia bastante buena, sola ella, que con la mirada me prometía una buena noche. –¿Y?
–Terminé de cenar y me le acerqué. La chamuyé con que era un provinciano perdido en la gran ciudad y la invité a tomar una copa. La mujer se rió con mis chistes y aceptó de buen grado.
–¿Dónde fueron?
– Le pasé un brazo por el hombro y caminamos un poco por Corrientes, doblamos en Callao en dirección a Santa Fe pero Buenos Aires ya no es el mismo. Los bares de cierto nivel estaban cerrados. Así que le dije al oido “¿querés que vayamos a un lugar piola?”.
–¿Aceptó?
–Por supuesto. Paré un taxi y le dije “vamos al Osiris, en Cocha‑ bamba 12, de Puerto Madero”
–¿Y qué es el Osiris?
–Un telo con baño romano, jardines exteriores, DVD y un buen servicio de habitación...
–¿Por qué decís que te comiste un garrón?
–Hasta ahí iba todo bien. La mina era alta, delgada, pechos respetables, pelo largo y rubio, ojos celestes, pañuelito rojo al cuello... En la semioscuridad del taxi y del hotel estaba diez puntos. Los problemas empezaron cuando nos trajeron la botella de champaña...
–¿Por?
–La tipa ya se había sacado el pañuelito rojo, el saquito blanco que usaba sobre la camisa de seda y de pronto enciendo una luz para servir las copas y me fijo bien...
–¿Qué pasó?
–Era una veterana en serio. Tenía más años que Matusalén. Las arrugas del cuello no te mienten... Lo mismo pasa con las manos. Me fijo bien y esa cara había pasado por el bisturí. Seguro que se había hecho la nariz, los párpados, varios estiramientos, se había colocado botox en los labios...
–Ya estabas en el juego...
–Pero ya no era lo mismo. Seguí investigando y vi que el cabello era teñido pues no coincidía con otras partes. La dentadura era demasiado pareja para ser propia. Y por tantear le dije “qué lindo te quedan los pupilent celestes” y me respondió; “¿Te gus‑ tan? Tengo otros verdes...”
–Todo era falso.
–Claro. Se había hecho las lolas, usaba medias que ocultaban imperfecciones en las piernas, llevaba tacos como de diez centímetros...
–Bien de chapa y pintura.
–Vos lo has dicho. Pero tenía como 70 años la veterana. –Bueno, Julio, vos tenés 65...
–¡No vas a comparar..! Además es muy distinto un hombre que una mujer. Cuando a las mujeres les fallan las hormonas envejecen muy rápidamente. Se les ponen las carnes flácidas, se les desdibuja la papada. En cambio el hombre pierde mucho más tarde la tonicidad de la piel, tiene otro tipo de arrugas. ¿Qué querés que te diga? Cuando salgo me gusta hacerlo con una mina de 30 no una enfermera jubilada...
–¿Y qué hiciste?
–Por decirle algo, le pregunté la edad. Me contestó: “elegí un número entre 35 y 70”. Elegí el 69, por cábala. Y la muy cara‑ dura me dice: “¡Exagerado!”
–¿Cómo terminó la noche? La intuición me dice que algo pasó...
–Ni en broma lo digas. Qué van a decir mis amigas si saben que me comí un garrón con una veterana de 70...
Pobre Julio.
Todos queremos la
eterna juventud.
Y nos horroriza vernos en espejos ajenos.
Como dice Gabriel García Márquez a propósito del defasaje que produce el vuelo en avión,
también aquí “el cuerpo llega antes y el alma tarda un poco más en llegar”.
¿Es lícita esta necesidad imperiosa de mentirle al paso del tiempo?
Yo guardo en mi memoria a un chico de nueve años al que la abuela venía a cuidarlo junto a sus hermanos cuando los padres debían viajar. Y esa abuela, que dejaba al esposo en su casa para cumplir con su rol de abuela, que vestía batón y tacos bajos, a la que sólo vi pintarse o teñirse para algún casamiento, era para aquel niño de diez años una mujer vieja.
Hago hoy las cuentas y cuando yo tenía nueve años mi abuela tenía 53. Y el abuelo, ya de espaldas cargadas y gruesos anteojos, había cumplido 57.
Hoy no son pocas las mujeres que llegan a esta edad separadas, comenzando nuevas relaciones, averiguando el precio de una cirugía estética o haciendo Pilates cuatro horas por semana. Otras llegan con un matrimonio feliz pero cuando los hijos comienzan a casarse e irse de la casa, no se quedan esperando que les traigan nietos para cuidar sino que se anotan en alguna facultad, aprenden a bailar salsa o entusiasman a una amiga para poner una boutique.
Para algunas es simplemente coquetería femenina, verse mejor para sentirse mejor. Para otras, un intento desesperado de des‑ mentir el paso del tiempo e intentar congelar su juventud.
En el caso del hombre, sucede lo mismo. O peor.
Emulando a famosos
actores o conductores televisivos, pasan los 50 inaugurando tatuajes, algún piercing, ropa
juvenil. Y alentados por el
Viagra se sienten obligados a correr maratones sexuales, a intentar cada noche la
conquista de mujeres jóvenes que quieren vivir rápido la vida.
Vivimos una época
privilegiada en la que la vida se va extendiendo y todo queda acá, al alcance
de la mano.
Pero nadie puede mentirle a los años.
La soledad no es
quedarnos solos sino advertir que vivimos un tiempo que no es el nuestro.
Segunda oportunidad
–¿Viste el hombre que está en la caja?
–Me parece conocido... ¿quién es?
–¿Te acordás de los Autoservicios Arturito?
–Si llegaron a ser importantes.
–Bueno, ese hombre es Arturito. No aguantó la competencia de las grandes cadenas y un día debió cerrar. El pobre quedó en la calle. Menos mal que consiguió trabajo como adicionista en este restaurante...
Arturito es uno más.
Yo los veo todos los días.
Los siento a mi lado.
Están aquí, entre nosotros.
Por ahí se mimetizan con el resto, se confunden con la multitud. Se acercan a charlar, toman un café o leen el diario cada mañana.
Pero si usted se fija bien notará que han perdido el brillo en los ojos, la pasión en los gestos, la vitalidad en la mirada.
Son las víctimas de la modernidad, de la globalización, del mundo de la eficiencia.
La mayoría son hombres aún jóvenes para producir. Y para vivir.
Pero han perdido su lugar en la vida.
Aunque aún no lleguen a los cincuenta y las estadísticas digan que nuestras expectativas de vida rondan los 75 años.
Aunque aún no lleguen a los cincuenta y los sistemas previsionales concedan jubilaciones a los 70...
Sí, son las víctimas de este nuevo mundo que se ha pergeñado. Un mundo que entra prepotentemente en todos los países, en todas las ciudades, en todos los pueblos.
Entra hasta en aquellos sitios donde quien queda afuera es un muerto en vida.
Donde la vida no da revancha.
Donde nadie se detiene a esperar al que camina más lento.
Un mundo donde las tapas de las revistas las ocupan las modelos de 20 años o los superdeportistas. Donde todas las sonrisas son brillantes, los dientes parejos, la vista perfecta y el sexo urgente.
Un mundo en el que quien
perdió el tren a los 45, en el mejor de los casos, sólo tiene ante sí un destino de kiosquero de
barrio.
A veces, cuando
recordamos nuestra niñez, cuando pensamos en la vida de nuestros padres o
abuelos, nos preguntamos: ¿Era necesario tanto
progreso junto?
Pero no hay tiempo para preguntas.
Porque aparece una nueva máquina y deja a diez personas sin trabajo. Que es como dejarlas sin presente y sin futuro. Porque cuando la máquina suplanta el trabajo humano, ese trabajo no existe más para los humanos. Sólo es trabajo para máquinas. Porque viene el megamercado y cierran cien pequeños comercios.
Y ya no hay
posibilidades para ese comerciante. No le ofrecerán un pequeño kiosco en el megamercado.
Ni la gerencia de la sección fiambrería o el departamento de tiendas.
No hay tiempo para preguntar por el futuro del ejecutivo que fue suplantado por el
master de Chicago ni por el gerente del banco al que le cerraron la sucursal.
Tampoco tiene sentido averiguar a qué se dedicará el viñatero que quedó fuera de escala productiva. O el industrial superado por la competencia. O el empleado desplazado por la informática.
No hay tiempo para preguntarnos.
Si lo hubiera quizás alguien nos explicaría por qué se pierde o por qué se gana en la vida.
Tal vez —sólo tal vez— alguien nos diría
que no eran tantos los méritos del que se hizo millonario siendo contratista del Estado y ahora es un multimillonario quedándose con las
privatizaciones de ese mismo Estado mientras empresarios de tres generaciones iban a la ruina.
A lo mejor nos explicarían que no había tanta
diferencia intelectual entre el
ejecutivo o el profesional que se quedó sin trabajo y el que nunca produjo pero una vez se acercó a la
política y ahora al menos tiene la tranquilidad del cargo público o la
jubilación de privilegio.
Quizás si al pequeño viñatero le hubieran dado los créditos que vía promoción o diferimiento le dieron al gran empresario, aún seguiría produciendo. Y lo mismo ocurriría con el industrial que apostó al crecimiento en el momento equivocado, cuando otros apostaban al plazo fijo.
O tal vez si alguien
averiguara de dónde sale plata para grandes inversiones, descubriríamos que no hay tanta diferencia de capacidades entre ganadores y perdedores.
Quizás. Sólo quizás.
Son preguntas.
Pero no hay tiempo para respuestas.
Los perdedores caminan entre nosotros sin nadie que los admire.
Ya no sueñan con ser tapas de revistas ni vivir el gran amor. Se conforman simplemente con un lugar en la vida.
Un mimo, una sonrisa, quizás simplemente recuperar una caricia.
Es cierto. Hay miles de nuevas oportunidades.
Pero no es fácil recomenzar después de haber perdido. No es fácil tener ganas de recomenzar a los 40.
Y no es fácil que alguien dé
oportunidades a los 50.
Lo cierto es que hay
ganadores y perdedores.
Y los perdedores están aquí, entre nosotros.
Este es el gran desafío que, como sociedad, tenemos en este nuevo milenio.
No alcanza con que los números macroeconómicos digan que estamos creciendo, que aumenta la riqueza.
No nos tranquiliza el hecho de que el problema sea universal. Debemos al menos, hacer el intento de acercar un salvavidas al que perdió su lugar en el barco.
Si este mundo que se
nos propone no da una oportunidad nueva a quienes desaloja, habrá que plantearse muy
seriamente si la humanidad está progresando o la modernidad poco tiene que ver con el progreso.
Las píldoras de la felicidad
–Decime... ¿Si vos tomaras Viagra,
se lo dirías a tu pareja? Mario nos miró, sonrió y dijo:
–No sé si se lo diría. Pero que ella se daría cuenta... ¡seguro! Si uno pregunta a hombres que pasaron los 50 si toman algunas de las píldoras para combatir la disfunción eréctil sólo la mitad le dirá que sí o que “alguna vez”.
La otra mitad asegurará:
–No lo necesito.
Entre estos,
seguramente, un buen porcentaje no aclarará que no lo necesita porque poco sexo tiene.
El tema sexual está en
la conversación de los hombres. Y también de las mujeres.
Basta poner la televisión a cualquier hora para advertir que el sexo ocupa un lugar importantísimo en la programación.
El 90 por ciento de los mails que cualquier persona recibe es lo que se llama “spam” o “publicidad basura” y al menos dos tercios de ellos están relacionados con ofertas sexuales que van desde píldoras mágicas hasta ofertas de pornografía o sexo.
Si embargo, sectores más dogmáticos o conservadores ven como “pecaminoso” todo lo relacionado con el sexo y hasta hacen campañas para que no se hable de problemas gravísimos como el contagio genital y la prevención de enfermedades mor‑ tales.
Es así como en algunas casas el tema sexo es ignorado absoluta‑ mente, tanto entre los integrantes de la pareja como en las charlas de padres e hijos.
El resultado es que el
SIDA sigue avanzando, que cada vez hay más abortos y que es normal encontrar “niñas–mamás” de 12 años y mujeres, muchas de ellas sin
instrucción y de condición paupérrima, que antes de los 30 años tienen 10 o 15
hijos, algunos de distintos padres, la
mayoría criándose silvestremente en las calles. Un verdadero genocidio y un
monumento a la hipocresía. Les guste o les cause un ataque de hígado a esos
sectores, en la mesa de los jueves, como en la mayoría las mesas, se habla con absoluta libertad de estos temas.
Alguna vez, en forma jocosa y
liviana y otras con la profundidad que el tema merece.
Es así como Sergio contaba cómo una simple píldora puede cambiar toda una cultura.
–Una amiga, profesora
universitaria, ya veterana ella, me decía que la aparición de la píldora
anticonceptiva cambió la vida sexual de toda una generación. Me explicaba que fenómenos como el Mayo Francés
en 1.968 o el festival de Woodstock, en 1.969 que dio origen al movimiento
hippie fueron posibles por los cambios de hábitos en la juventud a partir de la
aparición, alrededor de 1.965, de la famosa píldora. A partir de ese
momento las mujeres
–especialmente las solteras– se sintieron con la capacidad de decidir si querían quedar embarazadas o
no. La píldora cambió mi forma de pensar
cuando era joven porque me hizo sentir
que tenía derecho a disfrutar del sexo sin temer al embarazo. Y ese solo hecho representó un gran cambio cultural que se extendió a todo el mundo.
Digamos que los seres humanos siempre
intentaron controlar los embarazos no
deseados. Uno de los primeros anticonceptivos de que se tiene registro, documentado en El papiro de Petri, 1850 años antes de Cristo, es una crema hecha a
base de estiércol de cocodrilo y miel
que usaban las mujeres egipcias como un
espermaticida untado antes del coito.
Durante el siglo II después de Cristo,
Sorano de Éfeso, un médico romano a
quien se le atribuye el nacimiento de la ginecología, recomendaba a las mujeres ponerse en cuclillas y estornudar como método anticonceptivo después de
una relación sexual.
Si sospechaban haber quedado embarazadas
sin desearlo les aconsejaba saltar siete
veces, tan alto como pudieran.
A lo largo de los siglos tanto en Asia como
en Africa y Europa se intentó utilizar sustancias ácidas como espermaticidas.
Fue así como se llegó a utilizar pasto
picado, limón, papel de bambú o trozos de esponjas marinas.
A partir del siglo XVI comienzan a utilizarse los preservativos hechos con piel o intestino de animales. En 1564, Gabriel Falloppio, quien dio nombre a los conductos femeninos que llevan su apellido, describió un condón hecho de tela por primera vez. Esto permitía que el costo del preservativo descendiera, pero tenía el problema de no ser impermeable.
Pero sería Charles Goodyear, quien en 1.844 patentó el proceso de vulcanización, el que posibilitó crear los profilácticos de caucho, mucho más resistentes y elásticos. Sin embargo, las dificultades sociales que hubo para distribuirlos contribuyeron a que su reutilización continuara por muchos años.
Desde 1940 se empezó a
probar el uso de hormonas en pastillas pero recién en 1960 se aprobó el uso de estas píldoras,
que con‑ tenían cerca de cinco veces la dosis de
estrógeno que hay en las pastillas actuales.
Sus efectos secundarios incluían coágulos de sangre.
–Si a las mujeres les cambió la vida una
píldora, mucho más les cambió
la vida a los veteranos otra píldora–, comentó Rolando.
Las píldoras para combatir las disfunciones eréctiles demuestran que ni la edad ni las enfermedades significan el final del sexo. No se trata simplemente de tomar pastillas, sino de confirmar que el sexo siempre debe ser una parte feliz e importante de nuestras vidas
Claro que igual que las píldoras anticonceptivas trajeron aparejado un cambio en las conductas sexuales, con estas pastillas masculinas ha ocurrido otro tanto.
Una minuciosa encuesta
realizada en los Estados Unidos arrojó que el 66 por ciento de los hombres de más de 45 años y el 48 por ciento de las mujeres consideraban que una
relación sexual satisfactoria es importante para la calidad de vida. Sin
embargo, esta discrepancia entre los sexos
cambia con el paso de los años. Al llegar a los 60, la brecha entre los
sexos se vuelve un abismo: el 62 por ciento
de los hombres, contra el 27 por ciento de las mujeres, conceden gran prioridad a las relaciones sexuales
satisfactorias.
La venta de las famosas pastillas –al
viagra con sus distintos nombres se
han agregado Cialis y Levitrán, entre otras, que tienen distintos
componentes– se ha transformado en un mega negocio
internacional.
De pronto han aparecido nuevos consumidores: los jóvenes.
El diario La Nación, de Buenos Aires, informaba hace unos días que un estudio de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides, realizado el año pasado, reflejó un aumento significativo de este hábito que se afianza con fuerza entre los adolescentes para aumentar el hedonismo y erotismo en sus relaciones amorosas.
Según se desprende del informe, 3 de cada 10 consumidores de la droga tienen menos de 21 años, mientras que un estudio pre‑ vio, liderado por la misma institución, había arrojado que el 20% incurría en esta práctica.
“Frente a la inseguridad de tener un mal rendimiento sexual y por estar mal informados, los jóvenes acuden al Viagra como si se tratara de un salvador que elimina todos sus miedos. Pero, lejos de ayudar, deberían saber que están tomando un medicamento que debe ser recetado y que, combinado con otras sustancias, como la cocaína y el éxtasis, puede implicar serios riesgos para la salud”, sentenció la licenciada en psicología y sexóloga clínica Diana Resnicoff.
El problema se plantea, coinciden los expertos, cuando la inseguridad se apropia de ellos provocando una dependencia de tipo psicológica. El Viagra fue estudiado y aprobado en adultos con problemas de erección. Pero el marketing llevó a que lo usen todos los hombres.
Hablando mal y pronto, a este medicamento se le ha faltado el respeto y se ha transformado al consumo en algo muy liviano. Este verano, informaban grandes diarios que en la costa bonaerense, una de las modas de cierta juventud era que la chica comprara la pastilla de las 36 horas, se la pusiera en la boca y al besar se la pasara a su compañero. Una directa insinuación al sexo de “larga duración”.
–¿Qué tiene de romántico el sexo si previamente hay que tomar una pastilla?–, preguntó Federico.
–Yo pasé los 60 y te puedo asegurar que a mi edad lo que real‑ mente no tiene nada de romántico es no ser capaz de experimentar la intimidad sexual por el resto de la vida. Y me estaría pasando ahora, si no hubiera aparecido la famosa pastilla.
El viagra ha cumplió una década y no hay dudas que ha cambiado la forma de ver la sexualidad de millones de personas en el mundo.
Existe un antes y un después del Viagra. La pastillita azul cambió los comportamientos y la vida de hombres y mujeres.
Y esto está provocando un abismo entre los que quieren vivir en el oscurantismo y los que no temen hablar de la sexualidad como uno de los temas importantes de la vida.
Sólo hablando de estos temas se dará más autenticidad a la relación de pareja y lejos de confundirla con promiscuidad o pecado será un privilegio de todas las edades.
De cualquier forma, no creamos que estas píldoras son la panacea final. Como decía hace poco José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, premio Nobel de Literatura 1998:
–Actualmente los laboratorios
invierten más en mejorar y producir viagra y
en desarrollar mejores prótesis mamarias que en medicamentos para el Alzheimer. Esto provocará
–en el curso de unos años– que más gente de
la tercera edad tendrá mejores erecciones y
senos más prominentes, pero no recordarán para que los tienen.
La mujer del siglo XXI
El que hablaba era
Pepe.
–¡Cómo han cambiado las mujeres! Lean esto. Era una entrevista que la revista Noticias
publicó en 2.009. La entrevista refleja
claramente ese fenómeno tan mencionado pero
poco explicado que llamamos pos
modernidad. Leamos.
Adriana Noreña es la directora general de
Google en la Argentina, Colombia y
Chile. Tiene 41 años y
nació en Cali, Colombia, pero trabaja en Buenos
Aires donde reside durante los días laborables y tiene su casa en Sao Pablo, Brasil. Está casada con
Pedro, un venezolano de 49 años y tiene una hija,
Alexa, de 3 años.
Noticias:¿Cómo llegó a ser la cabeza de esta oficina en la
Argentina?
Noreña:
Bueno, en realidad me mandaron desde
Google Brasil. Siempre me gustó mucho el
ámbito corporativo y las empresas internacionales. Me gradué en
Administración de Empresas en el 89 y trabajé en Colombia hasta el 94. Allí conocí a mi marido, que es
consultor, y me fui en el ´94 a hacer un MBA en los Estados Unidos.
Noticias: ¿Sola?
Noreña:
Mi marido me siguió a los 6 meses y fue allí donde nos comprometimos y nos preguntamos donde iríamos a
vivir. El, que es venezolano, no
quería volver a Colombia, donde ya había estado dos años. Y había posibilidades de instalarnos en Brasil.
Hice allá unas entrevistas de trabajo y me encantó.
Noticias:
¿Sabía portugués?
Noreña: No.
Hice las entrevistas en inglés y después un curso intensivo de 3 meses de portugués. Luego de estar un
par de años me fui nuevamente a los Estados
Unidos a hacer un master en Gerencia en Tecnología en el MIT (Massachussets Institute of
Tecnology)
Noticias: ¿Y
su marido viajó con usted?
Noreña:
No, mi marido se quedó en Brasil. Volví a Brasil y entré en una
compañía de tecnología en la que estuve un par de años pero encontré una oportunidad para convertirme en
empresaria, algo que siempre había
querido ser. Me salí de la empresa sin nada y monté una marca de productos de belleza.
Noticias:
¿Le fue bien?
Noreña: El
primer año anduvo bien; el segundo ya no tanto, con lo cual decidí cambiar el sistema de ventas: en lugar
de locales decidí tener revendedoras. Para reclutarlas puse avisos en el diario
y creé un site gratuito (porque no tenía plata) en Google. Ahí me dí
cuenta de lo interesante que era Google para
satisfacer las necesidades de cualquier usuario de Internet y me enteré de que estaban montando una oficina en Brasil. Me presenté para uno de los puestos y
aquí estoy.
Noticias: Su
hija vive en Sao Pablo. ¿Cuándo la ve? Noreña: La veo todas las
noches.
Noticias: ¿Perdón...?
Noreña:
Bueno, la veo todas las noches por el Google Talk Video (rie). Viajo todos los viernes en el avión de las 20 a
Sao Pablo y vuelvo el lunes por la
mañana.
Noticias: ¿Cómo
es ser madre a la distancia?
Noreña: Es
difícil pero creo que el esquema está funcionando. Trato de hablarle todas las noches y los fines de semana
estoy con ella en un ciento por
ciento. Ahora con la gripe no la quiero exponer pero la idea era que en las vacaciones se quedara todo el tiempo
conmigo. Desde ya que la extraño. Lo
que tengo que hacer es un trade off (concesión): los fines de semana estar con ella en forma full time.
Está en la época en que juega a la
peluquería y lo peina a uno o juega al médico. Es muy cariñosa y muy linda.
Noticias: ¿Ella
está con su marido, entonces?
Norteña:
Está con mi mamá, que se mudó de Cali a San Pablo con‑ migo hace dos años.
Noticias: ¿Y
su marido por donde anda?
Noreña: Está
también en Brasil pero como es consultor vive viajando. Pasa mucho
tiempo en Río de Janeiro.
Noticias:
¿Entre ustedes se ven?
Noreña:
¡Claro que nos vemos! El viaja mucho pero hablamos por teléfono constantemente.
Noticias: Perdón
pero... ¿no es celosa?
Nereña: Para
nada. Y él tampoco, lo que no me gusta tanto. Al llegar a la Argentina
chateamos y le conté que los argentinos estaban muy bonitos y él me contestó: “Ah, mirá.... ¿Y cómo
está el clima”? No me llevó el apunte.
Este es el párrafo de
la excelente nota que firma Constanza Guariglia quien presenta a Noreña como “un
claro ejemplo del modelo de mujer siglo XXI”.
– En mi juventud, el debate de los géneros pasaba por si los hombres debían ayudar en las tareas de la casa, si
la mujer debía o no tener un empleo de
tiempo completo, quién se quedaba con
los chicos en caso de separación, la estabilidad laboral, la virginidad femenina hasta el matrimonio–, dijo Rolando
uno de los más veteranos.
– En mi generación el debate cambió. Ya se comenzó a hablar de convivencia previa al matrimonio, de
realización profesional y laboral del hombre y la mujer antes de tener hijos o
de quién resignaba posiciones ante una
oportunidad laboral en otro país o en
otra ciudad–, agregó Mariano, 25
años menor.
–Esta nota nos plantea un nuevo modelo. Cambia desde las especializaciones profesionales y los frecuentes
cambios laborales hasta los cambios de residencia. Y aparecen variantes
radicalmente distintas, como la “convivencia
a distancia”, la “cría de hijos por
el Talk video” y la familia multinacional. ¿Nos acostumbraremos a eso?–, preguntó Pepe.
Me fui pensando. Hay cambios que
aunque existan ya no los vivirá nuestra generación. Y como ocurre ante
cada cambio, escucharemos decir: “¡Dónde iremos a parar!”.
¿Saben? La vida no
para. Todo es un permanente recomenzar.
Un día todo mío
De pronto las preguntas nos
salen de adentro. ¿Dónde estuve? ¿En qué estúpidos encantamientos me distraje?
¡Ay..! Qué bueno sería que este oficio de vivir fuera algo repetible.
Pero no hay ensayos posibles.
Todo es un continuo
tránsito, un sucederse sin planificación. Y de pronto nuestros días se van sin
que hayan sido enteramente nuestros.
¿Cuántos días son
verdaderamente nuestros al final de una vida?
Desde un almanaque el rojo nos guiña un ojo.
Pero yo no estoy hablando de uno de esos días pintados de rojo. Yo hablo de un día cualquiera. Digamos, de un lunes. O quizás mejor un jueves.
¿Saben? Hay veces que se nos mete adentro la poesía de Horacio cuando dice: “este día sin sol es todo mío...”.
Y cuando eso ocurre el diario tiene, inexorablemente, un des‑ tino de tacho de basura, no enciendo la radio ni para saber si está lloviendo, reprimo este vicio de Internet y el televisor pasa a ser sólo un mueble.
Cuando eso ocurre es inútil que se gasten astrólogos y vende‑ dores, ventajistas o usurpadores.
Las sirenas pueden enmudecer.
Y también los
moralistas, los sabihondos, los falsos optimistas y los eternos amargados.
Cuando las raíces de
nuestra esencia se nos pegan en el alma, es bueno tomarnos algunos francos.
Algunos de los tantos que le debemos a la vida.
Alguno de los tantos que consumimos aprendiendo inglés, dis‑ cutiendo ideologías, haciendo dietas para adelgazar, pagando cuotas, eligiendo la licuadora, compitiendo con nosotros mismos.
Es hora de decir: respiren.
No esperen algo nuevo de mí en este día ni me rindan cuentas. Mi mal genio está de vacaciones. Mis urgencias no han venido. Pueden hablar de mí lo que quieran. Estaré ausente de mí. Hasta mi ego puede hacer sus propios planes. El mérito no quiere seguir subiendo escaleras.
Y lo mismo ocurre con mis defectos y
virtudes, mis dilemas e inquietudes.
En estos días sin sol es bueno ponerse bajo
la ducha y lavarse de pies a cabeza.
Hasta que no quede ni el más leve signo de tristeza. Ni una brizna mínima de escepticismo. Ni una mueca siquiera de desencanto.
Es casi imprescindible hacer un balance y no mezquinarle a la columna del “debe”.
¿Sabe? Todos, tenemos cuentas pendientes con la vida. Tene‑ mos cuentas pendientes con nosotros mismos.
Casi sin darnos cuenta fuimos perdiendo elementos constituti‑ vos de la esencia humana.
Nos fuimos cercenando el derecho a la ternura, la vocación por la alegría, el deber de buscar la felicidad.
Fuimos dejando de lado palabras como esperanza, ilusión, entrega.
Nos olvidamos de convocar a la imaginación, nos negamos a identificar momentos mágicos.
En una palabra: nos endurecimos hasta desorientar a la vida.
Así se fueron acumulando cuentas personales. Porque todos nos confundimos. O a todos nos confundieron.
Se nos fue la juventud acumulando cosas.
Nuestros hijos crecieron casi sin que nos diéramos cuenta, mientras nosotros estábamos distraídos pagando cuotas del auto, del televisor, de la casa, de la computadora...
Les salieron los primeros dientes y aprendieron a hablar y caminar mientras nosotros estábamos absortos tratando de crecer profesionalmente para poder pagar una planta de plástico, la última remera de marca, el teléfono celular.
Crecieron, estudiaron y
hasta se graduaron mientras nos abrumábamos entregando horas de nuestras vidas para tener
medicina prepaga,
seguros, jubilación, un sitio en un cementerio, televisión por cable, tarjeta de crédito, libreta
de cheques.
¿Saben que fue lo más triste?
Creímos que eso era la vida.
Nuestros hijos crecían, nuestros padres se volvían viejos y con los hermanos nos reuníamos en Navidad.
Confundíamos a los amigos con los conocidos, a la risa con la alegría, al beso de mama con la costumbre y a la charla con papa –cada vez más lejana‑ con la rutina.
Nos fuimos transformando en extraños con los afectos más cercanos y hasta habíamos eliminado de nuestro lenguaje palabras simples como “te quiero” o “te necesito”.
A todo esto, nuestra piel se fue arrugando casi sin caricias mientras el brillo de la mirada se apagaba.
Un día cualquiera en lugar de revisar el resumen de cuentas del banco, indagamos en nuestro balance personal.
Y vemos que los besos de mama ya no están. Que las charlas con el viejo no se repetirán. Y que hay hermanos que ya faltan a la mesa.
Es entonces cuando el sol desaparece.