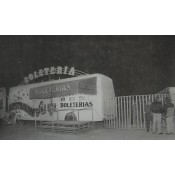Temas de Justicia - Por Julio Conte-Grand
Reflexiones a partir del caso “Pelicot”

Dominique
Pelicot fue sentenciado a la pena máxima de 20 años de prisión por drogar
durante una década a su entonces esposa Gisèle Pelicot, y violarla, mientras
aquella estaba inconsciente, junto a decenas de desconocidos a los que contactó
por internet a tal efecto.
El denominado “Caso Pelicot”, como se señalara desde Naciones Unidas, por sus características y extrema gravedad, ha reforzado el llamado de atención a nivel global, sobre el nivel de violencia sexual perpetrada contra mujeres y niñas.
El Caso, ampliamente difundido, ha operado como estímulo también, para profundizar los debates jurídicos y sociales sobre la materia, y sin dudas interpela a los tres poderes del estado, a los ámbitos académicos y profesionales del derecho, y en particular a los Ministerios Púbicos, a ahondar en la precisión de criterios y conceptos centrales vinculados a la violencia sexual.
En este orden, dos aspectos conceptuales atraviesan el caso e irradian esta temática; el consentimiento para el acto sexual y los supuestos de violación con sumisión química.
Especialmente en los últimos años, en nuestro país y en distintos lugares del mundo, las autoridades de los distintos poderes han progresivamente tomado medidas en pos de visibilizar, abordar adecuadamente y contribuir a erradicar la violencia por razones de género.
En el caso del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la perspectiva de víctimas y de personas en situación de vulnerabilidad en general y de género en particular en casos de violencia sexual, constituyen uno de los objetivos primarios e ineludibles en el Plan Estratégico que despliega; en función de lo cual se procura generar múltiples y específicas tácticas de intervención frente a este gravísimo flagelo, con el objetivo de elevar la capacidad de respuesta, y así contribuir a su prevención y erradicación.
Y en este sentido, el análisis de hechos sistemáticos y de la magnitud de violencia como los producidos en el “Caso Pelicot”, en tanto son una expresión extrema de la apropiación o cosificación de la persona a la que se sometiera; sin dudas interpelan a continuar la planificación estratégica de cada aspecto del abordaje de estos hechos, tanto en la investigación y litigación con perspectiva de género -de modo de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia reforzada-, como en la generación de la “empatía institucional” debida a las personas víctimas, que no es otra cosa que la destreza tendiente a propiciar la generación de comprensión cognitiva y emocional de quienes buscan en el sistema de justicia alguna respuesta que resulte sana, útil y constructiva.
En particular, y solo para hacer referencia a algunas de las múltiples aristas trascendentes del Caso, nos cabe como operadores del Derecho ser claros y contundentes a la hora de definir qué hechos constituyen la violencia sexual y cuando existe ausencia de consentimiento para el acto.
En este sentido, corresponde adoptar un criterio nítido, que incluya toda conducta con contenido sexual en que se verifique la falta de voluntad o libertad de la persona víctima, antes o durante esos actos; lo que importa desterrar de la labor investigativa o jurisdiccional en sentido general, cualquier inferencia o presunción de la existencia del consentimiento; sino que su verificación dependerá de que el mismo haya sido exteriorizado de algún modo por las personas involucradas en el acto sexual, que lo haga certeramente reconocible.
En esta inteligencia, ello implica descartar cualquier posibilidad de autodeterminación real que en la práctica sexual pudo tener una persona que se encuentre bajo efecto de sustancias que disminuyeron o hicieron nula su posibilidad de consentir el acto.
Es pertinente, por lo demás, dejar de manifiesto que en la raíz de toda esta problemática anida la incomprensión del carácter antropológico de la sexualidad y su vínculo connatural con la esencia humana.
Asimismo, el Caso Pelicot ha evidenciado el impacto de la violencia sexual mediante la utilización de entornos digitales, toda vez que éstos ofrecen el anonimato del victimario, lo que le facilita replicar el contenido con una rápida propagación, hacer perdurar la información una vez que inicia su circulación en redes, y lograr su hiperaccesibilidad desde cualquier lugar y mediante una amplia gama de nuevas tecnologías.
Ello también, en la función pública, demanda la optimización de los mecanismos legales, tecnológicos y operativos de modo de dar adecuado tratamiento de la evidencia digital en el marco de los procesos penales.
Y, finalmente, vale resaltar que el Caso Pelicot nos confronta con la necesidad de reflexionar acerca de los estereotipos que pueden permear en la concepción de la violencia sexual y comprometer la integridad de las investigaciones penales. Solo a modo de ejemplo, en las crónicas del Caso, se ha señalado que existieron cuestionamientos a la persona víctima acerca de si era alcohólica; o les parecía sospechoso que aquella no mostrara ira hacia su marido, o no llorase durante las audiencias.
Entonces, nuevamente cabe destacar que, en las organizaciones jurisdiccionales hay que estar atentos y neutralizar el uso de estereotipos en la argumentación y en la construcción de las decisiones procesales. Porque aún hoy, y a pesar de todo lo avanzado en la materia, continuar trabajando en detectarlos y desterrarlos, es una condición esencial para garantizar el acceso a la Justicia de mujeres y diversidades, niños, niñas y adolescentes, y toda persona afectada por estos eventos.
El Caso Pelicot ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la temática, a fin de ampliar y profundizar la comprensión de aspectos sustanciales como los involucrados en él y continuar diseñando e impulsando las medidas públicas concretas en pos de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; para que sus derechos sean protegidos, y puedan vivir con dignidad y libres de discriminación.
Todo ello se relaciona
de manera directa con el imperativo de ubicarlas como sujetos de derechos
centrales en los procesos en que intervienen, y así lograr una justicia
humanizada, eficaz, y receptiva de sus necesidades y pretensiones, rescatando
como núcleo central de todo sistema jurídico la dignidad de la persona humana.
(*) Procurador General de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición
1116 del 21 de marzo de 2025